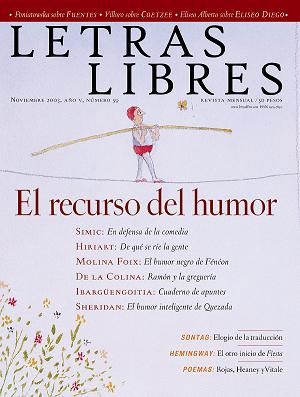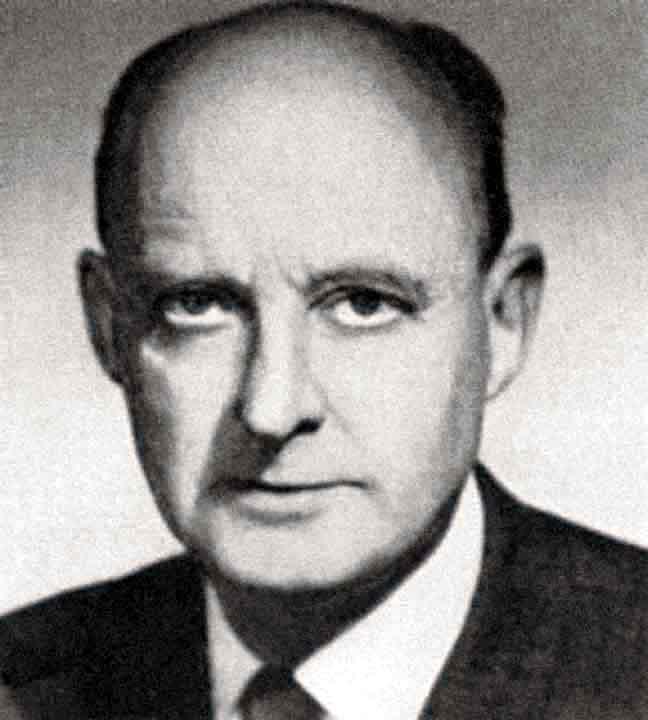La posteridad se ha aplicado en infamar al ensayista, narrador y poeta Rudyard Kipling, en el intento de afrentar al conservador, teórico y campeón del Imperio Británico. Importa desvanecer esta confusión, que sólo ha opacado la obra de quien fue llamado, quizá con justeza, el mejor cuentista inglés de su tiempo.
Kipling, estilista espléndido y tory convencido, ha sufrido el desprecio de quienes lo sucedieron, y ha sufrido también esa ladina forma de odio que es el olvido. Más grotescamente aún, su obra ha sido calumniada para toda la eternidad por dos cintas de la casa Disney —los Libros de la Selva—, que lo reducen a compositor de tonadillas para orangutanes risueños y osos bamboleantes.
La moderna crítica quiere que este hombre arduo y complejo sea sólo un romo ultraderechista, un colonialista malhumorado que se ocupaba de garrapatear cursilerías como el If —cantata ideal para ser recitada por abuelos voluntariosos a nietos displicentes— mientras Wells, Shaw y Chesterton escribían algunos de los volúmenes más memorables del siglo XX.
Refutar esta habitual caricatura es la intención del biógrafo David Gilmour en el volumen La vida imperial de Rudyard Kipling, obra pródiga en citas textuales y rescates inéditos, que supera acaso todos los intentos previos por justificar o demoler al autor de The White Man’s Burden o Kim, y que patentemente ayuda a establecer mejor su perfil.
Gilmour no recurre a la acumulación de bibliografías y enumeraciones superfluas, que tanto placer proporciona a otros biógrafos contemporáneos. Con una prosa limpia, que no desconoce la ironía, construye un estudio político de Kipling, desde sus oscuros inicios como reportero en la India británica, y a través de la brillantez técnica y el vigor expresivo de sus cuentos y poemas, hasta el puesto de patriarca cultural —y aciago profeta— que llegó a desempeñar en toda la extensión del Imperio, como voz cantante de lo “británico” en diarios, revistas y en la naciente radio.
El retrato que se desprende del libro es paradójico y, quizá justamente por ello, apasionante. La moral de Kipling (quizá el más victoriano de los victorianos en cuanto a prejuicios sexuales, raciales y clasistas se refiere) era, cierto, la de un boy scout, pero era al tiempo la de un radical, laico hasta la médula, que solía referirse provocadoramente al Creador como “el buen Alá”, que defendía con entusiasmo a las prostitutas, y se preocupaba más que la mayoría de sus detractores por los derechos, lenguajes y tradiciones de los pueblos integrados en el frágil mosaico del Imperio.
Kipling, ha dicho Maurois, “es ese curioso tradicionalista que pugna por liberar de su milenaria sumisión a las mujeres hindúes e islámicas, ese escéptico de la democracia que asesora las campañas electorales de los tories, ese adorador del Imperio que se negó a ser el ‘poeta laureado’ de la reina Victoria”. Podríamos agregar que también es ese propugnador del “pudor artesanal” de la narrativa, que escribió acerbos relatos como “Mary Postgate”, donde un ama de casa inglesa alcanza un orgasmo apoyada en un atizador de fuego, mientras un aviador alemán accidentado en su propiedad agoniza frente a ella.
Gilmour desentraña con pacienciaencomiable esta maraña de contradicciones y realza la capacidad de Kipling para estructurar —como un Maiakovski de derecha— su discurso narrativo y poético con materiales inciertos: las leyes de impuestos de la época, los escándalos sociales del momento, los devenires de la política imperial…
Quizá el punto más alto del libro sea la imagen de Kipling como profeta apocalíptico, como el Jeremías del Imperio, que en el pleno esplendor y derroche del jubileo victoriano escribe “Recessional”, un desolado himno de retirada y decadencia. Y es que el último cuarto de siglo de su vida, según se deduce del texto, fue una continua previsión de los desastres por venir: el escepticismo que corroería la fe de los súbditos británicos, la amenaza atroz de los totalitarismos alemán y soviético, la inevitable Primera Guerra Mundial —donde cayó en combate su hijo John “sin avergonzar a los suyos”—, y la aún más aciaga Segunda Guerra, en cuyos prolegómenos Kipling, vencido al fin por la edad y la infelicidad, falleció.
“De entre todos sus contemporáneos, sólo a él, el más encendido de sus partidarios, no le habría sorprendido que, una generación después, no quedara nada del Imperio Británico”, concluye el biógrafo. Quizá lo único que le habría hecho respingar fuese que Winston Churchill, a quien tanto despreció en vida, utilizara su retórica sombría y heroica para salvar, al menos, a su querida isla inglesa de los nazis, los siempre odiados “hunos” germánicos.
En el ensayo autobiográfico Algo de mí, publicado pocos meses antes de su muerte, Kipling trazaba con parquedad y pudor algunos episodios de su vida. “La reserva de un hombre al hablar de sí mismo puede ser considerada la clave de esa personalidad que se afana en sustraer”, argüía en el libro. La biografía escrita por David Gilmour no es indigna de esa parquedad y ese pudor que, en el fondo, hablan con tanta elocuencia del hombre que se oculta tras ellos. ~
La política en la calle
La historia de España constó en los últimos tiempos de trescientos años de vergüenza y luego de treinta años como ejemplo. Ahora, tal parece, vuelta a empezar. España se forjó a sangre y…
Oración de la Serenidad
Seguramente es una tontería hablar aquí en esta revista de lo que voy a hablar, pero espero que sea al menos una tontería interesante. Rara vez las tonterías son…
García Márquez y Cuba: cincuenta años de soledad
Acabo de leer el informe preparado por Daniel Wilkinson y Nik Steinberg, de Human Rights Watch, sobre Cuba, que ofrece una visión y un juicio reveladores de la situación…
Afamados por entrones
Cuando ya parecía imposible tener más problemas, Jalisco parió un ayatola. Se trata del señor Emilio González, gobernador del progresista cuanto viril estado de Jalisco, quien optó por…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES