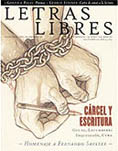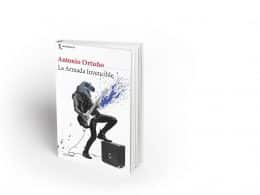La Inquisición es el pecado original del dominico. Con esa frase, y contra ella, los padres predicadores han vivido desde la fundación de su orden, en 1215, por Domingo de Guzmán. Muerto en 1220, ese santo no fue inquisidor, pero los dominicos, advocados a la predicación, fueron llamados en 1231 a ejercer la inquisición contra los
cátaros y otros herejes en el sur de Francia. Junto a los franciscanos, la orden dominicana quedó asociada al tribunal desde su origen. Inquisidores legendarios, como Tomás de Torquemada y Girolamo Savonarola, fueron dominicos, y a la pluma de éstos se deben también los primeros manuales del Santo Oficio, como los escritos por Raymondo de Peñafort y Bernard Gui. Y el 9 de marzo de 1254, el papa Inocencio IV concedió a los padres predicadores el privilegio de ser los únicos inquisidores de España.
¿Es una paradoja en la historia de la orden que la víctima eclesiástica más célebre de la Inquisición haya sido un dominico? Bartolomé Carranza (1503-1576), fraile predicador convertido en arzobispo de Toledo, fue hecho prisionero de la Inquisición en 1559, estando en la cúspide de su primado. Y uno de sus principales perseguidores fue otro dominico, el doctor Melchor Cano, gran teólogo de la orden, quien le acusó de difundir expresos errores luteranos. Éstos le habrían sido contagiados por los ingleses, a quienes el arzobispo Carranza fue a visitar para librarlos de la herejía. En la isla su celo desenterró y quemó hasta los huesos de los protestantes.
Víctima de una conjura política y hombre de ideas heterodoxas —Marcel Bataillon dice que fue sólo un erasmista imprudente—, Carranza, dueño de la sede arzobispal más poderosa del siglo XVI, fue arrestado por los inquisidores en una posada como cualquier contrabandista y destinado a las cárceles de Valladolid, donde desapareció siete años de la faz de la tierra, impedido hasta de recibir los sacramentos. Tres papas trataron de librarlo del celoso secuestro de Felipe II, quien convirtió al arzobispo en el rehén de un problema de jurisdicción entre la corte española y la curia romana. Pío V, tras amenazar con la excomunión, logró rescatar a Carranza, quien fue llevado a Roma y puesto prisionero en los aposentos, algo más cómodos, del Castel Sant'Angelo durante otros nueve años. Sumaron 17 años de infortunio hasta que Gregorio XIII dictó sentencia, prohibiendo los comentarios escritos por Carranza y obligándolo a abjurar de sus errores doctrinarios. Un mes después de su liberación, el antiguo arzobispo tolentino, que esperaba retirarse a un monasterio de Orvieto, murió.
El caso de Carranza, hoy día considerado lamentable por los dominicos, es el baremo clásico para pesar el poderío que llegó a tener la Inquisición, dominio que mudaba de ropajes hasta en tres vestíbulos, pues es difícil saber si el tribunal servía a Felipe II, a Roma o, aunque lo ignorase, a sí mismo. El Santo Oficio llegó a ser un magneto que atraía, en cada polo, las energías de un Estado tendiente a la teocracia, y de una Iglesia llamada al poder temporal absoluto. Oscilante entre Dios y el César, el tribunal, dado el trueque de atributos que irradiaba su carácter mixto, ganó una enigmática autonomía.
La Inquisición que juzgó a fray Servando seguía sujetándose, con una precisión asombrosa, a los procedimientos del siglo XVI, aunque en un contexto de creciente debilidad apenas oculta tras sus formalidades. Durante todo el siglo XVIII, el Santo Oficio fue víctima de las poderosas tendencias regalistas incubadas en la monarquía borbónica, a las que ahora repugnaba como forma de intromisión papal en España. Y, paradójicamente, a los propios ilustrados satisfacía la acción discreta del tribunal contra las supersticiones populares, mientras se hiciese de la vista gorda ante los ejemplares de Voltaire y Rousseau que abundaban en las bibliotecas peninsulares. De no haber sido por la Revolución Francesa, que le dio un aliento tan postrero como momentáneo, el Santo Oficio hubiese alcanzado el nuevo siglo en calidad de una antañona institución que pasaba sus últimos días persiguiendo beatas furiosas o bígamos. Como se sabe, el último gran inquisidor, Ramón José de Arce, a quien el obispo Grégoire dirigió en 1798 su alegato contra la Inquisición española, fue un amigo de los philosophes, a quien le pareció tan formidable que José Bonaparte aboliese el tribunal, que se afrancesó.
Estas circunstancias no demeritan la poderosa impresión espiritual que debió sufrir el doctor Mier al verse entrando a las cárceles de la Inquisición, regresando a la Ciudad de México tras años de ausencia. Al hacerlo, en un sentido más que simbólico, el fraile dominico volvía a casa, con esa confusión de sentimientos propia del adolescente fugado que es reintegrado al hogar donde le espera una reprimenda tan severa como purgativa.
"Serían las 8 de la noche del día 13 de agosto de 1817", cuenta Servando,
cuando volvimos a tomar el camino de México en el coche de [Manuel de la] Concha, que cambiamos en la garita de San Lázaro. Por estas tramoyas nocturnas ya era fácil colegir que me aguardaban las tinieblas de la Inquisición, donde entré a las dos de la mañana del día 14. Me quitaron luego los grillos y pidieron cortésmente que los trajese conmigo. Concha también exigió, de parte del Virrey, mi reloj de oro. Sospeché que sería para ver el sello, cosa importante entre los ingleses a quien sirve de firma. Pero nada tenía grabado en la cornerina; y sin embargo ha corrido borrasca. La costumbre del pillaje ha quitado sobre la uña todo escrúpulo a nuestros militares.
Cuando yo me vi en el encierro número diecisiete, que es una pieza espaciosa y bien pintada aunque no muy clara que se pusieron vidrieras a una ventana luego que lo insinué, se me dio mesa, vino y postres en cuanto los pedí, aunque no se los daban a otros presos, y que los inquisidores mismos me incitaban a pedir algunos antojos, como no se niega nada a los que van a ahorcar; auguré que estaba destinado a realizar en la cárcel inquisitorial el nombre que dio a su calle de Perpetua. Como no tenía delito alguno, los inquisidores no sólo me trataban con atención sino con cariño y amistad.
La estampa es única en la larga lista de retratos carcelarios de Mier. Que dijese que no tenía delito alguno no es novedad, pues él siempre presumía de sobrada inocencia. Pero en el párrafo anterior, temiendo ir a dar a San Juan de Ulúa junto con los otros rebeldes, a Servando se les escapa una confesión de culpa: "yo no sé quién mete a los militares en castigar apostasías monásticas".
Al reconocerse apóstata monástico, aunque creyese falsa la acusación, fray Servando pintaba su regreso a casa en los términos de privilegio que los dominicos dan al convento y a su vida comunitaria. En alguna medida, la Inquisición era una deformación grotesca del convento y, asumida como el pecado original de la orden, ese era el sitio teológico adecuado para la expiación. De todas las prisiones servandianas, la transcurrida entre 1817 y 1820 fue, con mucho, la más benigna, aquella que le permitió ganarse un lugar como escritor. Clérigo vago, Servando recibía la penitencia del encierro, pero ya no en correccionales para menores, como los Toribios, o en los inmundos conventos jerónimos. Estaba en la sede, purgativa y vivificante a la vez, de su religión.
¿Por qué fue llevado el doctor Mier a la Inquisición? ¿Gracias a qué o a quién se le ahorró el fusilamiento en Soto la Marina, como lo sugirió uno de sus fastidiados custodios? ¿Qué impidió que fuese sumergido en el pudridero de San Juan de Ulúa junto a los otros expedicionarios de Mina?
Ni la leyenda ni la historiografía se han detenido antes en este punto capital. Terminar en la Inquisición parecía lógico en una vida que el propio Mier se empeñó en dibujar como borrador de los novelones románticos y colonialistas que se escribirían sobre Guillén de Lampart, el abad de San Antón o Martín Garatuza, heterodoxos picarescos del siglo XVII. Por otro lado, con la excepción de Alfonso Junco, los servandistas han considerado cruel vesania, una más, en los infortunios del fraile, su remisión a las cárceles secretas, prueba final y contundente de la maldad intrínseca del virreinato.
Creo, en cambio, que la Inquisición, por una serie contradictoria de razones, le salvó la vida al fraile. En primer término, a Servando lo protegió la legalidad eclesiástica, a la que apeló durante todas sus querellas. La paradoja es visible y aparece en el núcleo de su biografía: su condición de fraile dominico, aquella indeleble segunda piel que detestaba, lo libró de un destino crudelísimo. El Cabildo Eclesiástico de Monterrey, en su Edicto del 31 de mayo de 1817, no reconoció ninguna de las dignidades con las que Mier decía haber sido condecorado en Roma. Además, con un documento originado en Cádiz en 1811, el Cabildo calificó a Servando de clérigo vago y apóstata que había abandonado sin permiso su religión, la Orden de Predicadores. En ese edicto inapelable y acompañado de excomunión, quedaba claro que para la Iglesia el doctor Mier seguía siendo fraile. Si había tramitado su secularización, e incluso si la había obtenido, eso ya carecía de relevancia, pues el cabildo de Monterrey, con los documentos proporcionados por el Consejo Real de Indias, aseguraba no tener prueba alguna de lo alegado por Servando.
Aunque en el curso de las audiencias —los interrogatorios propiamente dichos— Mier insistió con la cantaleta del breve perdido, lo hizo de dientes para fuera: sabía mucho derecho canónico como para ignorar que la apostasía era la base de su causa. Cualquier otra alternativa sería peor, como estuvo a punto de ocurrirle poco después, cuando la nueva disolución del Santo Oficio en 1820 lo devolvió al fuero del virrey y de sus Jurisdicciones Unidas —eclesiásticas y militares—, que eran las que habían fusilado, previo proceso inquisitorial, a Hidalgo y a Morelos.
Tras un largo forcejeo de Carlos V y Felipe II con Roma sobre si los frailes estaban o no en la jurisdicción inquisitorial, dos breves papales (1592 y 1606) aseguraron a la corona que, aunque la mayoría de las órdenes religiosas debían obediencia al papa en su calidad de institutos pontificios, éstas perderían todos sus privilegios en cuanto lo requiriese la Inquisición española. Las acusaciones del edicto de Monterrey contra Mier competían a los inquisidores. Su entrada a las cárceles secretas era una medida legal en el orden de las leyes escritas que él invocaba como sujeto del derecho canónico. Era un enemigo político e ideológico de la Inquisición pero, como el doctor Carranza, su desafortunado hermano en religión, jamás dudó de la benevolencia jurídica de su Iglesia, que apela precisamente al ejercicio de la excepción.
Si la legalidad lo presentaba ante el Santo Oficio, también otras circunstancias burocráticas y políticas resguardaron allí a Mier. Las primeras revelan no sólo los rutinarios pleitos de jurisprudencia entre el brazo secular y los inquisidores, sino el calamitoso estado del gobierno novohispano en 1817, cuya paz de los sepulcros se debía a la confluencia de dos fenómenos sólo en apariencia auspiciosos: la restauración del tribunal de la fe por Fernando VII en julio de 1814 y la derrota militar de la insurgencia tras la liquidación de Morelos.
El periodo de disolución del tribunal en México duró menos de dos años, entre el 8 de junio de 1813 y el 4 de enero de 1815. Esas fueron las fechas respectivas en que llegaron a la Nueva España las noticias de la disolución del Santo Oficio por las Cortes de Cádiz y su restablecimiento absolutista. Pero ese lapso fue suficiente, según José Toribio Medina, para que las alhajas tribunalicias y el moblaje inquisitorial fuesen vendidos y revendidos. Estando vacío el tenebroso palacio, el Cabildo Eclesiástico de la Ciudad de México, encabezado por el canónigo Beristáin de Souza —un arrepentido de la causa autonómica de 1808— aprovechó para invadir las competencias abandonadas del Santo Oficio. Una vez restablecido, el tribunal las reclamó.
A Manuel de Flores, nacido en 1732 y último gran inquisidor novohispano, le irritó que el canónigo Beristáin anduviese calificando de herética a la derrotada Constitución de Apatzingán y regañó al virrey Calleja por mandar quemar de mano del verdugo papeles insurgentes, pues ambas eran funciones de la Inquisición. En una carta vehemente del 29 de julio de 1815, Flores advirtió a las otras autoridades del virreinato que "el Santo Oficio impone más que todos los Tribunales, y lo hemos visto con el mayor consuelo cuando después de la publicación de dicho edicto [de restablecimiento] han sido repetidas las denuncias de papeles. Así también quisimos lo entendiese la Real Sala del Crimen".
En esa carta Flores omitió repetir la calumnia de Beristáin, que decía que la carta de Apatzingán era "tolerantista", pues su celo de inquisidor —lector de heresiarcas— le permitía conocer que Morelos y sus camaradas predicaban la exclusividad de la Iglesia Católica Romana sin tolerancia de ningún otro culto. El inquisidor Flores estaba lejos de simpatizar con la insurgencia, pero fue, al parecer, hombre recto y prudente. Mostró serias reservas ante los procesos inquisitoriales de Hidalgo y Morelos. En el primero de los casos advirtió que el cura Hidalgo murió reconciliado con la fe, pese a lo cual "el fiscal juzga que no resultan méritos bastantes para absolver su memoria y fama, ni tampoco para condenarla", de tal forma que la Inquisición archivó el caso.
Quizá ese 15 de marzo de 1813, cuando se abstuvo en la calificación final del asunto de Hidalgo, Flores ya sabía que un mes antes las Cortes de Cádiz habían declarado incompatible a su tribunal con la Constitución. Más tarde Flores complació al virrey con el lúgubre auto de Morelos, pero se sintió obligado de informar al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid de las "novedades" que le exigieron a su tribunal en ese caso. Flores temió ser amonestado por haberle formado causa al insurgente en tan sólo cuatro días —quizá la más breve en toda la historia tribunalicia— y adujo la presión virreinal para proceder de manera expedita. También aclaró el inquisidor novohispano su competencia contra Morelos, pues cuando éste fue llamado hereje por el obispo de Valladolid el tribunal estaba extinto y Flores dudaba si había procedencia viniendo la acusación del Ordinario. Por último, Flores recordaba que la Inquisición no condenó a Morelos a muerte sino a destierro perpetuo en algún remoto presidio africano. También abogó porque el cadáver de Morelos no fuese descuartizado en piadoso recuerdo a su condición de sacerdote.
Ese era el señor inquisidor que se haría cargo de fray Servando y aquel era el moribundo Santo Oficio novohispano, una institución que se quejaba cuando usurpaban sus funciones pero que resultaba quisquillosa a la hora de ponerse a trabajar.
Eran tiempos de guerra y dado que Servando había sido sorprendido como miembro de una partida armada con una resuelta intención subversiva, el virrey Apodaca pudo haber reclamado al fraile, por encima del Edicto de Monterrey que lo destinaba al Santo Oficio, aduciendo la validez de su nombramiento como capellán en Valencia del Ejército de la Izquierda, uno de los pocos documentos incontestables que Mier cargaba. Para ello no se necesitaba demasiada papelería y el tribunal novohispano solía complacer al virrey en asuntos de jurisdicción. En el peor de los casos, si Flores se ponía pesado, Apodaca podría haber invocado la Ley XVIII del 15 de mayo de 1804 que contemplaba que esos líos entre la jurisdicción ordinaria y la Inquisición debían elevarse, para su fallo, a la Secretaría de Gracia y Justicia en Madrid.
Pero Juan Ruiz de Apodaca, 61o virrey de la Nueva España, nada hizo y dejó que llevaran a Servando a la Inquisición. La persona a la que más interesa saber la razón de esta minucia ya murió, es el propio doctor Mier y dará de gritos en el cielo cuando escuche mi explicación, pues herirá gravemente su vanidad. En 1817 la causa de Servando era irrelevante. La expedición de Mina, sin duda un buen susto, había sido exterminada y fue vista como la última bravata de una causa perdida. Fusilar en el campo de batalla a un fraile dominico con bien ganada fama de mitómano y persona deschavetada habría sido un exceso, lo mismo que exigirle a la Inquisición que equiparara su caso con el de los sacerdotes guerrilleros Hidalgo y Morelos, con la probabilidad, dadas las pulgas de Manuel Flores, de entrar en un mal pleito de jurisdicción.
Más valía guardar al fraile en la calle de la Perpetua, donde sería interrogado, como ocurrió, sobre los nexos del general Mina con la francmasonería en Londres y los financieros de su travesía, lo cual era interesante, pues otras expediciones campeaban en el horizonte. Preso, Mier era más útil para la causa realista. Además, la restauración fernandina, con firme espíritu de inquisición, adoraba a los arrepentidos, que abundaban en esos años, y la probabilidad de que nuestro fraile abjurara, para gloria del Trono y del Altar, era muy alta, aunque dado que su causa se interrumpió nunca sabremos en cuánto hubiese vendido la salvación de su alma.
Por último, y que le sirva de consuelo a Servando, algo debía de quedar en la Ciudad de México de la remota fama del joven predicador regiomontano, tanto por el eco de su escandaloso sermón como por su parentesco con Juan de Mier y Villar, natural de Alles, Oviedo, racionero de la catedral metropolitana en 1770 y fiscal inquisidor del Santo Oficio de la Inquisición en México desde 1775. Entre esa fecha y 1797, don Juan fue o debió ser fiscal en los procesos de unas cien personas por proposiciones heréticas, que incluían a algún judaizante, a cocineros, peluqueros y frailes de todas las órdenes, así como a los franceses Juan Lausel, Juan María Murgier y el médico Esteban Morel. Estos dos últimos, acusados de "cizaña e infidelidad" a favor de las ideas de la Revolución Francesa, se suicidaron en prisión. El capitán Murgier se quitó la vida el 11 de noviembre de 1794, un mes antes del sermón de fray Servando. Su sentencia había sido firmada por Mier y Villar.
En las Memorias de Mier hay un solo recuerdo personal de su tío don Juan, acaso ocurrido después de febrero de 1787, cuando murió Juana María Josefa Práxedes, una de las condesas de Santiago Calimaya, que dejó viudo a Cosme Antonio de Mier y Trespalacios (1747-1805). En aquella ocasión don Juan reclamó a Servando su ausencia del cortejo fúnebre, a lo que el fraile respondió, con una sinceridad que desmiente sus ínfulas aristocráticas, que aquella mujer no era su pariente. Y se ignora si el tío inquisidor de Servando, de estar vivo, residía en la ciudad en 1817. Pero al tribunal le gustaban los familiares, y no dudo que Flores haya considerado que su prisionero era, después de todo, el sobrino desbalagado del señor inquisidor don Juan de Mier y Villar. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.