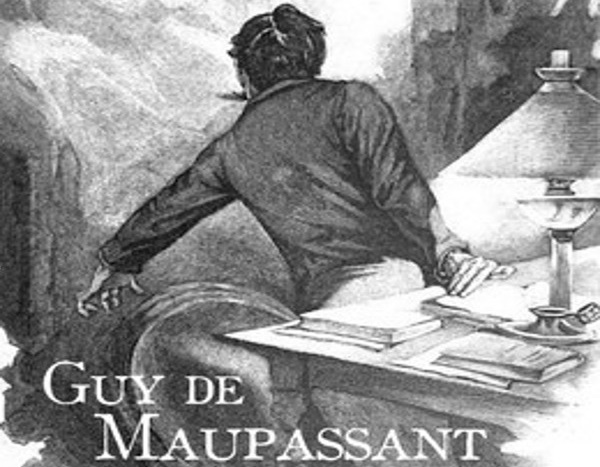Christopher Domínguez Michael: La pregunta nos remite al siglo xix, cuando las literaturas nacionales necesitaban caracterizarse como esencias. Precisamente la madurez de la literatura mexicana comenzó cuando dejó de ser nacional. Ése es el sentido de las obras de Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, José Revueltas u Octavio Paz. Estos cuatro padres fundadores postularon valores universales para escribir desde México: la recreación de la grecolatinidad, la tradición de la herejía poética, el comunismo como escepticismo o la pasión crítica por la gnosis occidental. Es cierto que el nacionalismo como ontología se discutió acremente entre 1930 y 1950, pero fue una disputa terminal. Los nacionalistas perdieron la batalla. Era un destino ineluctable: cuando una "cultura nacional" deja de sentirse insegura de su capacidad universal se ha alcanzado la madurez. Entonces, la característica esencial de la literatura mexicana del siglo XX sería su dolorosa pérdida de identidad nacional. Por ello creo que nuestra literatura se volvió un afluente significativo de la literatura moderna.
Ese pensamiento tiene mucho de antinómico. Si ya somos contemporáneos de todos los hombres, ¿qué es entonces lo que nos distingue?
Tu pregunta remite a El laberinto de la soledad y en ese libro está también la respuesta. Al ver que el mexicano —como el hindú o el ruso— no era una esencia sino una historia, Octavio Paz acabó de fundar nuestra literatura como pleito moderno. Es imposible ser moderno sin la historia. Uno de los orígenes de la expresión "modernidad" es romano. Moderno era aquel quien vivía los trajines y las alegrías de la Ciudad Política. Fuera de ella estaría el atraso, la barbarie, la negación de las tensiones…
¿Juan Rulfo sería un moderno? No lo mencionas entre tus cuatro padres fundadores.
Por supuesto que Pedro Páramo es el culmen de nuestra novela moderna. Si una ciudad de la imaginación está en el centro de las obsesiones seculares mexicanas, ésa es Comala. Allí está todo: el esplendor y la caída del padre-cacique, el dolor por la comunidad agraria perdida, la incertidumbre entre la vigilia y los sueños, entre el ser y la nada. Pero, sin Reyes o sin Villaurrutia, sin la invocación de Eneas o la poesía nocturna, hubiéramos seguido leyendo a Rulfo como un simple crítico del fracaso de la Revolución o de la devastación cristera.
Me da la impresión de que tan sólo estás extrapolando tus tesis de Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo XX. El clasicismo mexicano que allí pregonas es tranquilizador por lo que tiene de canonizante. Pero, ¿no podrías ir más lejos?
Sí. Debo hacerlo. ¿Por qué Pedro Páramo se lee con tanto amor y familiaridad en los países escandinavos? Pues porque su "mexicanidad" es tan honda que se agota. La agotamos nosotros y fuera de la lengua española sobrevive como una forma universal de indagación mítica. El fenómeno no es nuevo. Madame Bovary se subtitulaba "Escenas de la vida de provincias", pero Flaubert sabía que, en todo tiempo y lugar, una Emma Bovary actúa, sufre y muere.
Detallando, ¿qué ha dejado la novela mexicana desde 1900?
No creo —y no suena bien que lo diga un antólogo de narrativa mexicana— que la novela sea la más poderosa de nuestras expresiones literarias. Es una insuficiencia común a toda la lengua española. En esta centuria, gracias a Rulfo, Lezama Lima, Carpentier y García Márquez, América Latina logró una narrativa de primer orden, e incluso canónica durante buena parte de la segunda mitad del siglo. Un Salman Rushdie, por ejemplo, no es una lectura interesante para quien se crió con Cien años de soledad, como hace cien años Federico Gamboa no pasaba de ser un buen epígono de Zola. Este siglo nos convirtió en camaradas y maestros de otras narrativas, pero no tenemos, cada año, la fertilidad de narrativas fundacionales como la inglesa, que al ser absorbida por su periferia —los japoneses angloparlantes, los hongkongeses, los angloindios— logró renovarse. No tenemos un Lawrence Norfolk, que nació en 1961 y desde la primera línea nos hace saber que es hijo de la patria de las Brontë y de Dickens. Hay niveles. Pensando en España, no dudo que Javier Marías sea un narrador excepcional, pero no olvidemos que es el primer narrador español de trascendencia internacional desde Pérez Galdós.
¿No estás siendo víctima del boom y su irradiación? ¿No será que los Vargas Llosa, los Fuentes, los Cabrera Infante fatigaron nuestra atención —y la de los europeos— en los autores posteriores?
Puede ser. Pero ni todos los novelistas promocionados hace treinta años eran tan buenos, ni los que lo eran pudieron mantener ese nivel. Para tener el empaque o la garra de Balzac, Henry James o Dostoievski se necesita algo más que el talento y los favores sedientos del mercado. ¿En México? José Agustín —muchos lo pensamos— se detuvo con un libro maravilloso: Se está haciendo tarde. Final en laguna, publicado en 1973. No es necesario escribir veinte novelas para hacer historia. Antes que José Agustín, Salvador Elizondo y José Emilio Pacheco escribieron dos novelas esenciales: Farabeuf, de 1965, y Morirás lejos, de 1967. Ellos tenían una distancia frente al terror de la historia y la escritura en el cuerpo que, por ejemplo, no tenía la novela francesa de los sesenta. Luego vinieron Terra Nostra (1975), de Fuentes, Palinuro de México (1977), de Fernando del Paso, y Crónica de la intervención (1982), de Juan García Ponce: son sumas novelescas que no hemos leído con la suficiente paciencia. Salvo Daniel Sada —estoy leyendo con fascinación Porque parece mentira la verdad nunca se sabe, publicada este año—, no veo a nadie entre los nacidos después de 1950 con ese amor por las formas grandiosas, siempre en el umbral de la caída, de la creación.
No te entiendo, te quejas de la falta de oficio, de escritores que no continúan su carrera según el dicterio balzaciano, y luego alabas a las obras solitarias, aquellas que funden a su creador.
Acepto la objeción. Y prefiero aceptarla con Balzac como ejemplo. Todo crítico, todo lector, sueña con una obra interminable que se consume con cada nueva novela. En novela nos fastidia la insistencia y luego lamentamos la infertilidad. Ésta quizá sea una explicación de la fama y fortuna de Sergio Pitol, en mi opinión, y en la de muchos otros, el novelista mexicano más importante de este fin de siglo. Tras un inicio lento, casi exasperante, Sergio encontró el tono de la maestría: parece que en cada novela se consume, agota sus poderes artísticos y en la siguiente, siempre gracias a la forma, renace. Eso es ser un gran novelista.
¿Qué narrativa están haciendo los escritores de tu generación?
La actualidad es casi por definición vulgar. Nuestro tiempo siempre parece ser la sombra de otro, que acaso no existió, donde brillaron verdaderos hombres y auténticos héroes. Por ello las exigencias extremas. Si no aplicamos el máximo rigor con nuestros contemporáneos —y ésa es una forma poco apreciada de autocrítica permanente—, aun con el riesgo de cometer injusticias pavorosas, estamos perdidos. Hay personas, por ejemplo, que publicaron tardíamente. No cometieron pecados de juventud y se presentaron maduros, de cuerpo entero, como Paloma Villegas (La luz oblicua, 1995) o Francisco Rebolledo (Rasero, 1994). El más interesante de los novelistas nacidos en los sesenta es Pablo Soler Frost. Es lástima que esté mal editado. No circulan Legión ni La mano derecha. Álvaro Enrigue, Jorge Volpi, Ana García Bergua, Mauricio Molina, Enrique Serna, Mario Bellatin habitan universos literarios en expansión. En todos ellos, con altibajos, el lenguaje es la materia de la imaginación. Esa obviedad no la entienden tantos autores desechables.
¿Y el cuento?
Es la forma más difícil de la prosa. Quizá por ello soy un mal lector de cuentos. Las ideas y su quebranto suelen perderme como lector. Pero no dudo que el más original de los cuentistas mexicanos es Francisco Hinojosa. Tiene un humor basado en la violencia de la sintaxis. Manjarrez escribió cuentos memorables en No todos los hombres son románticos (1983), lo mismo que Serna en Amores de segunda mano (1991) o Eduardo Antonio Parra en Los límites de la noche (1996), que retoma los temas manidos y al volverlos a narrar los reinventa. Eso es hacer literatura: contar el mismo cuento cada noche de una manera sorprendente. Es inútil volver a formas consagradas de crítica, que yo mismo he utilizado como señales en el camino: realismo o fantasía, etcétera. Hinojosa o Enrigue se burlan de las supersticiones posmodernas en su propio terreno. Parra retoma temas del viejo realismo mexicano. La temática es una obsesión profesoral para lectores poco avezados. Otra cosa es el espíritu. Cuando una obra insufla vida artificial, nos sentimos salvados como lectores.
¿Los poetas son los grandes escritores de nuestro país?
Sí. Ésa es la gran tradición hispanoamericana del siglo XX. Para sólo hablar de México es asombrosa la cantidad de grandes poetas vivos que tenemos. De David Huerta, José Luis Rivas y Francisco Hernández a Gerardo Deniz, Rubén Bonifaz Nuño y Tomás Segovia. Un sexteto así no lo encuentras donde sea. No quisiera, por ignorancia, hablar de los más jóvenes, ni repetir los merecidos elogios a Montes de Oca, Lizalde, Elsa Cross, Antonio Deltoro, Fabio Morábito. Hace poco más de un año, con Octavio Paz todavía vivo, quizá tuvimos el más alto nivel, por su diversidad y abundancia, en nuestra tradición poética. No lo digo yo, lo afirman nuestros lectores en otras latitudes. Y con el añadido de que, en México, la gran crítica la han hecho los poetas.
¿Podrías abundar sobre la crítica?
México no tuvo críticos profesionales como Alberto Zum Felde en el Uruguay o Baldomero Sanín Cano en Colombia. Tenemos a Cuesta, la paradoja de un poeta que casi abandona la poesía por su necesidad fáustica de hacer crítica. Y con él, Villaurrutia y el resto de sus amigos. Luego Paz, Tomás Segovia, Zaid, Pacheco. Ellos, como críticos —e incluyendo a novelistas como Fuentes, Melo, García Ponce—, dejaron, desde los sesenta, preparado el camino para que hoy tengamos no cronistas culturales o comentaristas ocasionales sino verdaderos críticos literarios: como Castañón, José Joaquín Blanco, Fabienne Bradu, Jorge Aguilar Mora, Guillermo Sheridan, todos ellos personas que hacen crítica tanto en la prensa como en la academia. Y en esta lista, claro está, no están sólo mis amigos. Nunca la crítica prometió tanto en México. Pero de nosotros los críticos depende que esa Promesa se convierta en una biblioteca.
Tal parece que los monopolios internacionales de la edición alimentan la ansiedad de los escritores por situarse en el mercado. ¿Qué riesgos y qué ventajas encuentras?
Por lo menos desde la aparición del folletón, hacia 1835, la novela se ligó al mercado. Todo escritor quiere dinero y notoriedad. A pocos ciudadanos les gusta el fango del anonimato. Siempre hubo mercado y grandes contratos. Pero, ¿alguien recuerda a los best sellers de 1979? No. Esa literatura cumple una función social y económica durante un ciclo corto. Dura lo que la crema para asolearse. Los clásicos son los muertos; los comerciales, los vivos. La novedad es que hoy día todos los autores buscan no sólo dinero, sino la sanción de la comunidad intelectual. A Laura Esquivel no le basta con sus millones de dólares y con su película; necesita de la bendición de Fuentes, como éste necesita su popularidad. Ese fenómeno se reproduce en cada alfabetizado que decide escribir. Quiere, al mismo tiempo, la unción de Monsieur Teste y de Rico Mac Pato, o de la honorabilidad de las causas justas. Ser traducido al alemán o al griego no es garantía de nada para mí. El mundo actual, bendito sea San Jerónimo, es el Paráclito de la traducción. Pero hay escritores de talento que padecen un problema marxista: su infraestructura tiene una base de relaciones sociales y traducciones que no corresponde a la calidad de su trabajo, a la infraestructura literaria, esa voz que lo autoriza todo. Hasta la posteridad.
En un país como México, donde no se lee, si la sociedad no se mira en la literatura, ¿cabe discutir su utilidad otra vez?
No creo que ninguna sociedad se haya mirado en su literatura. Ése es un sueño monstruoso. Los libros nacen para caer en manos de algunos individuos. Entre más sean, mejor, pues así la conversación se enriquece, pero sin el riesgo del griterío de la asamblea o del motín. Leer es una consagración que ocurre en la soledad. Por ello vuelvo al ejemplo de Reyes y Vasconcelos: ellos creyeron en ese milagro y lo pensaron para una sociedad utópica o imaginaria. Escribieron páginas perfectas o tumultosas para la enorme minoría. Para ella debemos escribir. –
(Barcelona, 1973) es editora y periodista.