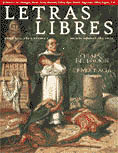En alguno de sus aforismos (Cultura y valor), dice Wittgenstein que el saludo que corresponde enunciar a un filósofo no es “buenas tardes”, ni “cómo le ha ido”, sino “date tiempo”. ¿A qué se refería el autor del Tractatus? ¿Ensalzaba la virtud de la paciencia? ¿Atizaba la resignación del escepticismo? ¿Se refería a la propensión de los filósofos a buscar un buen departamento? En todo caso, dar o darse tiempo suele ser sólo, en el peor de los casos, una acotación a la desesperanza; en el mejor, un intervalo del deseo y, en el óptimo, una certidumbre de la pereza. Quizás, de haber rozado como nosotros el congojo del milenio, Wittgenstein hubiese preferido saludar diciendo “date prisa”.
Date tiempo… El consejo provoca el enfado propio de la argumentación irrebatible, cuando lo que el mísero necesita es rebatir lo que sea. Oronda sabiduría callejera sancionada por la asumida experiencia de quien lo otorga y la promesa de recompensa para quien lo acate (como si de nosotros dependiera no darse tiempo), sugerirle a alguien que se dé tiempo es una bienintencionada estupidez, sobre todo en la variante que abrevia, con voz grave, aire sabihondo e índice pedante: “tiempo, tiempo…”.
El mísero escucha el consejo y vitamina su rol: mira al suelo, asiente con la cabeza y dice otra estupidez: “pues sí, tiempo ¿verdad?”, etcétera. Como si el tiempo que uno debe darse pasara de ser un fluido indiferente a ser algo tangible, dispuesto a darse, como una limosna. La otra alternativa es mirar al consejero que receta tiempo y, esquivando el lugar común, preguntarle “¿cuánto?”, de lo que, para esquivar su propio atolondramiento, el consejero escapará con otra estupidez: “el necesario”, que tampoco significa nada. A lo que uno puede contestar en el mismo tenor: “ya no queda tiempo”, ni siquiera para dárselo a uno mismo, lo que significa que sólo resta elegir a la muerte y nublar de cumulus el cálculo del consejero.
Uno siente que ya se le ha dado suficiente tiempo, quizás tanto como el que no se ha dado a sí mismo, que es lo que uno debería hacer. Yo, por ejemplo, nacido a la mitad de 1950, he recorrido 50 por ciento del siglo XX: uno de cada dos de sus días he estado vivo, o por lo menos respirando. Más allá de que hubiera cambiado gustoso mi segunda mitad del XX por la primera, me fascina la idea de haber nacido en un momento en el que pude haber estado viendo la luna al mismo tiempo que Matisse; en el que el agua de una ola infantil que me mojó en Acapulco quizás haya rozado antes los tobillos de Camus; o hasta para calcular que la gripa que casi me mata en 1954 quizás fue causada por un estreptococo impulsado por una tos de Stalin cuando se estaba muriendo, que se pudo tardar un año en emigrar hacia México por el estrecho de Behring.
Y si he vivido 50 por ciento del siglo XX, es aún más pasmoso advertir que he atestiguado 5 por ciento de los amaneceres del segundo milenio (que se inició en el año 1001 bajo los horrorosos augurios de que todos los diablos iban a desatarse). Y más sorprendente aún, que he vivido 2.5 por ciento del tiempo total de nuestra era: ¡2.5 días de cada 100 transcurridos de la Era Cristiana! Me parece un récord bastante respetable. Por otro lado, de llegar vivo al 2001 habré estado presente no sólo en dos siglos –10 por ciento de los transcurridos–, sino en dos milenios de los tres que llevamos contados. Y así sucesivamente. Puedo declarar sin ostentación, luego de estos cálculos, que he avanzado un buen trecho desde que nací (sobre todo si se considera que lo hice sentado).
Más allá de que el saludo de Wittgenstein sea un consejo a merecerse frente a cualquier cantidad de circunstancias, la expresión “dar, darse, date tiempo” adquiere un peso singular no sólo ante la resaca del año horribilis que feliz y finalmente pasó a mejor vida hace unos días, sino bajo la incómoda tutela de un número tan impaciente como el que acaba de entrar en vigor.
1999 es un número que suena a postrera vuelta de tuerca, a impaciente catapulta. No es fácil: sólo una de cada setenta generaciones padece la experiencia anómala de transitar por un cambio de milenio. 1999 tiene algo del raro metro/segundo que convierte al San Lorenzo de un río horizontal en el Niágara vertical; tiene algo de voraz incompletud, de viernes en la tarde, del contundente resoplido con que agonizan las grandes sinfonías antes de vaciarse en el silencio (o sea: el año 2000). 1999 es un número resorte, al acecho. Es el último instante en la cuenta del nocaut de este siglo atroz que, tan negativo, no debió ser siglo sino noglo, el ogro vigésimo que prohijó desde Hitler hasta Julio Iglesias. 1999: última muesca en la rueda dentada del desastre; moroso trapecio del que se cuelga la modernidad para columpiarse y saltar… ¿hacia dónde? El número 1999 invita a asirse con fuerza de cualquier cosa: misticismos improvisados, filosofías de ocasión, religiones readymade, más acás hipotecados a más allás paliativos. En la montaña rusa de la historia, sentimos que nos aproximamos a un despeñadero ciego.
También es un año que, en el tictac de los corazones ansiosos –y ¿cuál no lo es?–, durará todo un siglo. 1999 es un año entre precox e interruptus. Debería ser feriado, o mejor, francamente abolido, como cuando los emperadores ajustaban calendarios y esfumaban décadas enteras. La fascinación de autómatas que nos provoca mirar un cronómetro o cualquier aparato de medición –como los altímetros que ponen en las cabinas y que van decreciendo hasta que, cuando las llantas del avión tocan la pista, nos hacen celebrar el cero (especialmente en el aeropuerto de Barajas)–, esa fascinación, digo, a duras penas será preservable durante todo este año y su fastidio durará hasta alcanzar la irrelevancia de 2003 (porque 2002 será el joven capicúa del XXI).
Pues 1999 es al siglo XX lo que el cuarto para las doce a cualquier día último del año: una pura espera dilatada. Detrás de la previsible alharaca emocionada ante el deseado/temido emparejamiento de los ceros, en el furioso cronómetro descendente de la Torre Eiffel, no dejará de haber un prolongado segundo de angustia.
El puntual Stephen Jay Gould ha explicado en un brillante ensayo1 el peso que tuvo este anhelo de los ceros en la decisión –que no tomó nadie, pero que todos asumimos– de adelantar un año el alboroto del cambio de siglo y de milenio, entre otras razones por la fuerza implícita en observar el paso de un 1999 a un 2000 pues, como cambian cuatro guarismos para el común de las psiques esto es mucho más contundente que pasar de 2000 a 2001, en los que sólo cambia uno, y que suena más a obertura que a finale.
Porque fue en vano que los científicos tratasen de explicar, en un tímido intento por ajustar a los hechos científicos los deseos sociales, que el siglo XXI no comenzará en enero de 2000, año lamentablemente vigesimonónico, sino de 2001 (año ¿vigesimoprimeronónico?). Nunca como ahora ha sido tan patente el error de Dionisio el Chaparro (Dionysius Exiguus, 500-560), ese breve monje matemático que ordenó en su Calendario Pascual la contabilidad anual a partir de la circuncisión de Cristo (lo que es curiosísimo: iniciar con una pérdida), que coincide con el año nuevo romano y latino. No satisfecho con esa ocurrencia, Dionisio además sumó equivocadamente e hizo nacer a Cristo, en una conmovedora contradicción, ¡cuatro años antes de Cristo! Y ya encarrerado en la ebriedad de la tontería, Dionisio culminó su secuela de (con respeto) pendejadas, con la que ahora nos atañe: una vez que fijó (con error) el primer año de la Era Cristiana (el 754 A.U.C., ab urbe condita, es decir “desde la fundación de la ciudad” –Roma) le adjudicó el número uno, y no, como correspondía, el cero, guarismo que Dionisio despreciaba por no ser maya, a pesar de ser chaparro, y quizás también porque no le pareció apropiado señalar el inicio de la Era Cristiana con un número tan escaso de valor. De este modo, como resumen Gould con elocuencia, “durante el año que Jesús tenía un año de edad, el calendario que comenzó con él ya le adjudicaba dos”. Pero más allá de esto, todavía hay personas, incluso ilustradas, empeñadas en defender la redondez del 2000 como principio del XXI. Cuando el sabihondo les pregunta si, por creer eso, creen también que un siglo sólo tiene 99 años y nueve una decena, suelen desatar algunos de los argumentos más vehementes y desastrosos que es posible escuchar.
Nos hallamos quizás frente a lo que (creo) se llama una dialogía, es decir, una proposición que es a la vez demostrable e indemostrable, algo que tiene tantos y tan convincentes y tan válidos argumentos a favor como en contra. Los que defienden al 2001 como inicio del XXI tienen razón desde el punto de vista lógico; los que prefieren al 2000, la tienen desde el punto de vista del sentimentalismo social. Me parece una mala manera de comenzar el tercer milenio o, recurriendo a una falsa etimología, el trilenio. Una manera triste de darse tiempo, que es dándose prisa. O no… Bien mirado, no me parece tan mal: si el primer milenio comenzó con una circuncisión, y el segundo con la impunidad de Gog y de Magog, comenzaremos el tercero sobre la indefinición y la ambigüedad, más graves que el error, y menos divertidas. ~
_____
1 "Dousing Diminutive Denni’s Debate", recogido en Dinosaur in Haystack, Nueva York, Harmony, 1995.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.