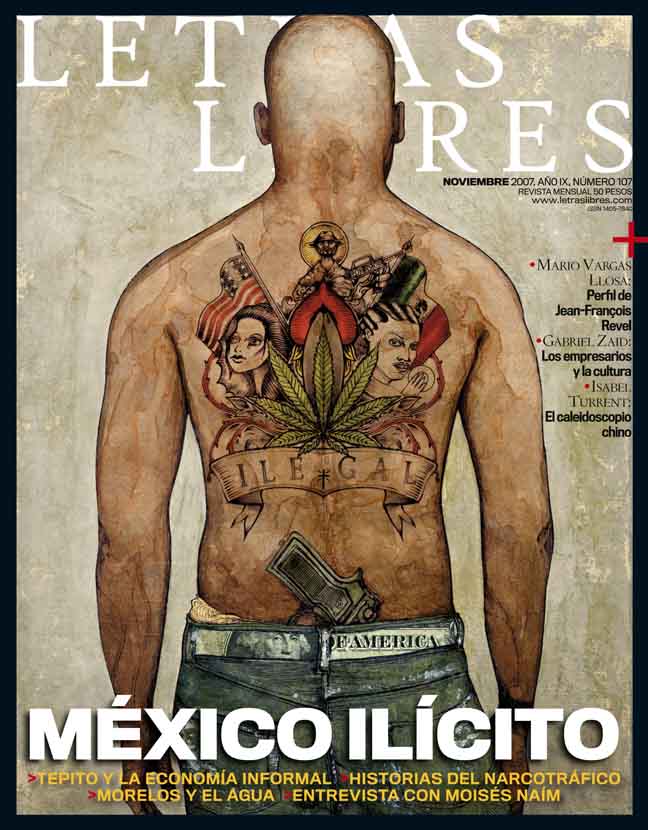El inicio de la guerra
No es que Miguel Ángel Beltrán Lugo, “el Ceja Güera”, fuera pieza menor. Pero cuando llegó al penal de La Palma, Estado de México, el 23 de junio de 1992, iba ya muy mermado, cansado y sin dinero, dicen, después de años de andar a salto de mata, de rodar sin domicilio fijo. Lo trasladaron del penal de Puente Grande, Jalisco, con varias sentencias a cuestas que sumaban dieciocho años, apenas por cumplir, por dieciséis procesos penales: desde secuestro, asociación delictuosa, asalto con violencia, robo de autos y evasión, hasta homicidio y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército. Su fuerte, en el pasado, habían sido los bancos, el secuestro y los asaltos. El narcotráfico era una actividad colateral para él, y no su principal fuente de ingresos, a pesar de haber nacido en San Pablo Mochobampo, cerca de Sinaloa de Leyva, tierra de jefes.
Por eso a muchos extrañó que doce años después, cuando lo mataron, ya fuera un patrón encumbrado. El respeto, la posición y el dinero se los ganó, por consiguiente, desde las celdas. Y de qué manera: a su funeral fueron, según los reportes de prensa, varios líderes y candidatos del Partido Acción Nacional sinaloense, como Saúl Rubio Ayala, Wilfredo Véliz y Heriberto Félix Guerra. “Mi amistad es una amistad sincera, solidaria; y máxime que esta gente coincide con nuestro proyecto”, dijo Rubio Ayala cuando los medios cuestionaron su presencia. “Vamos a ver cuáles son, el porqué de este tipo de nexos. Para la investigación siempre es importante indagar qué está ocurriendo en ese entorno, y cuando ciertos personajes de repente se aparecen, debemos definir los motivos de su presencia”, dijo, cantinfleando, el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, días después de que la televisión difundiera las imágenes de los panistas en el sepelio del Ceja Güera. “Queremos entender que es dar un pésame, queremos entenderlo así”, agregó. Nadie sabe en qué quedó su famosa investigación.
El 17 de mayo de 2005, sin embargo, la “coincidencia de proyecto” alcanzó a Rubio Ayala, para entonces diputado local por el PAN: un grupo de sicarios que viajaba en dos camionetas lo emboscó en la carretera, camino a Guasave. Le dispararon con rifles de asalto AR-15 y AK-47, y con pistolas 45 y de 9 milímetros. Él y su chofer, Omar Ruelas García, murieron en el acto. Su camioneta Explorer tenía cerca de noventa impactos de bala. Quedaron irreconocibles.
◼
Por el tiempo de su última detención, a Beltrán Lugo ya se le cantaba en las cantinas. Se narraban sus hazañas como asaltante y secuestrador. Había varias versiones del corrido, ninguna de Los Tucanes de Tijuana o de Los Tigres del Norte, pero era ya parte de una leyenda. “El estado de Sinaloa/ orgulloso debe estar/ porque tiene mucha gente/ que sí se anima a jalar./ Entre todos sale uno/ que es Miguel Ángel Beltrán./ Lo apodan ‘el Ceja Güera’,/ que en una trampa cayó./ Lo encerraron en Guasave/ y de ahí se les fugó/ con siete hombres a su mando/ que él mismo los escogió…”
Sí, el Ceja Güera se había fugado por lo menos dos veces de las prisiones de Sinaloa. Su arresto de 1992, sin embargo, sería el definitivo, porque de la cárcel ya no saldría sino muerto: la noche del 6 de octubre de 2004 lo pescaron descuidado, adormilado, en el área de comedores del Módulo 4 de La Palma. Lucio “Don Juan” Govea, de cuarenta años entonces y sentenciado a 42 más por asaltos a bancos, se le atravesó con una calibre 22 en la derecha. Le metió cinco balazos: dos en el cuerpo y tres en el cráneo. No hubo forma de salvarle la vida. Nadie le tendió la mano. Los otros reos (entre ellos Mario Aburto, el asesino material del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio) salieron corriendo.
Lucio, dicen, era una garantía. Pocos meses después, el 31 de diciembre, “se haría cargo” de Arturo Guzmán Loera, “el Pollo”.
El asesinato del Ceja Güera y el del Pollo marcan el inicio de una guerra que se extiende hasta hoy. Sinaloa contra Tamaulipas. “Los Zetas” contra los de la “Federación”.
Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, se fugó en un carrito de ropa sucia el 19 de enero de 2001, al inicio de uno de los periodos más prósperos del cártel de Sinaloa: el sexenio de Vicente Fox Quesada. Es historia conocida. Y salió para fortalecerse; para retomar viejas amistades y tejer nuevas alianzas, y así dar origen a la “Nueva Federación”, que hoy busca restablecer un imperio que sólo Amado Carrillo, “el Señor de los Cielos”, pudo administrar.
Durante su estancia en prisiones afianzó la amistad con el Ceja Güera, su paisano, Beltrán como muchos Beltranes de la región: como Sandra Ávila Beltrán, la llamada “Reina del Pacífico”, detenida mientras se hacía un manicure en un local del Distrito Federal, el 30 de septiembre de 2007.
Con la fuga de su patrón, Miguel Ángel Beltrán quedó desprotegido. Eso lo sabía Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo, el fundador de Los Zetas, el mayor enemigo del Chapo Guzmán, “el Mataamigos”, detenido el 14 de marzo de 2003, apenas diecinueve meses antes del asesinato del Ceja Güera.
Osiel, dicen, lo mandó matar. Puso dos millones de pesos y una pistola 22 en manos de Daniel Arizmendi López, “el Mochaorejas”. Le dio la orden. Pero antes, el capo tuvo que engancharlo. Jalarlo al carril. El secuestrador, mutilador y asesino tenía ya meses sin ver mujer… hasta que recibió un “regalito” en horas de visita. De parte de Osiel. Jesús Blancornelas lo detalló así, en un texto de 2005: “Escultural. De piel bronceada. Pelo largo y delgado hacían su figura más sensual […] Cero plática. Nada más iba a lo que iba…”
Arizmendi, ahora en manos de Osiel, se quedó con un millón y entregó otro a Lucio Don Juan Govea, dicen las varias fuentes de este texto. Traspasó la orden con éxito, según se afirma.
El Ceja Güera no pudo defenderse. No tuvo tiempo o manera de hacerlo. Lo quebraron en un descuido.
Su cuerpo viajó a Guasave por avión y luego por carretera a San Pablo Mochobampo.
Lo velaron en casa de su hermano Pedro.
◼
A finales de los años ochenta, perseguido por judiciales y elementos del Ejército, el Ceja Güera y cerca de veinte pistoleros se refugiaron en el “Triángulo Dorado”, en las sierras que se forman entre Chihuahua, Sinaloa y Durango. Andaban de rancho en rancho, huyendo, cometiendo crímenes menores para malvivir. Hacían tiempo para que se calmaran las aguas. Su persecución se convirtió en prioridad pública después de un ruidoso asalto bancario en Culiacán, Sinaloa.
En la sierra de Chihuahua, a caballo, muy maltratados, dicen, por tantos meses de fuga, como forajidos del Viejo Oeste decidieron asaltar un tren de pasajeros. Lo lograron. Fue a principios de los noventa y se hizo gran escándalo en la región.
Animados, intentaron un segundo asalto armado. Pero esta vez el tren iba repleto de soldados.
–¡Cuál pinche asalto, hijo de la chingada! ¡Aquí se te acabó el corrido! –le gritó un oficial, según la crónica regional.
Así llegó a Puente Grande, y de allí a La Palma. Así se encontró, años después, entre la crema y nata del narcotráfico en México.
Así lo alcanzó, también, la muerte.
Al corrido, que antes terminaba con su arresto, se le agregó de inmediato una última –ahora sí– estrofa, y así se canta hasta hoy:
Señores, ya me despido,
ustedes perdonarán,
aquí se acaba el corrido
de Miguel Ángel Beltrán…
Una fiesta muy especial
No era un evento político. Tampoco un desfile o un reparto de despensas después-del-desastre (como los que azotan la región cada dos tres años). Por eso la fiesta de ese 30 de abril de 2006 fue tan significativa para los de Piedras Negras. Imagínese: en una ciudad de poco menos de 150,000 habitantes, ver reunidos a miles. No es cosa de todos los días ni que pueda pasar desapercibida.
Las familias llegaron caminando, agarradas de las manos, con sus mejores trapos, haciendo un río de gente desde las colonias más pobres hasta El Cortijo, rancho, restaurante y salón de fiestas en el concurrido libramiento Venustiano Carranza.
La invitación, que se publicó en los diarios locales y, según los testimonios, se comunicó también de manera verbal, prometía payasos, pastel y regalos. Y la música de Banda Kañón.
Ese Día del Niño, Max Seturino Alcalá, el amenizador, lanzó vivas y porras “al futuro de México”. Los organizadores, identificados como Emir Méndez Dena, dueño de El Cortijo, Wilmar Alejandro Méndez Salazar, José Luis Fernández Hernández, María Ciria Chavarría Menchaca y Norberto Gutiérrez Pulido (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/082/2006) caminaban de un lado a otro vigilando que nadie saliera defraudado. Los chiquillos corrieron emocionados cuando se anunció el reparto de regalos, y los abrieron con regocijo. Hubo gritos, felicidad. Piedras Negras estaba, realmente, de fiesta.
El evento había sido promocionado por el “Zindicato Anónimo Altruizta de PN”. Así, con zetas. El del micrófono pidió un aplauso para su benefactor, “para el señor Osiel”, y la gente respondió, alborozada.
También pidió que leyeran la carta que se había entregado a la entrada de El Cortijo a cada niño. Decía:
“La constancia, la disciplina y el esfuerzo son la base del éxito. Sigue estudiando para que seas un gran ejemplo. Feliz Día del Niño 2006. Con todo mi afecto para el triunfador del mañana, te desea tu amigo Osiel Cárdenas Guillén.”
La gente fue generosa con sus aplausos.
Ese día, los más jodidos de Piedras Negras vivieron una fiesta muy especial.
Como pocas que se recuerden.
La Nacha contra los chinos
El 22 de agosto de 1933, El Continental, uno de los primeros diarios bilingües en la historia común México-Estados Unidos, publicó en su portada: “Es un secreto a voces que la señora Ignacia Jasso Vda. de González alias ‘La Nacha’ se dedica a la venta de droga en su domicilio ubicado en la calle Degollado núm. 218. En esta ocasión ocho de sus principales vendedores fueron aprehendidos bajo el cargo de narcotraficantes; sin embargo, se esperan [sic] que salgan libres por la posibilidad que tienen de pagar las altas fianzas.”
En realidad, el periódico con base en Ciudad Juárez llegaba tarde a la noticia. Cuando fue llamada a juicio, “la Nacha” tenía unos quince años al mando de la primera organización de mexicanos dedicada al narcotráfico en esa frontera; era ya la reina de esa versión burda del cártel de Juárez, que todavía sembraba mariguana en patios y azoteas de las casas.
Su segundo en la dirección era su propio esposo: Pablo González, “el Pablote”, un hombre poco precavido, ruidoso, amante de las mujeres, los tragos y los pleitos callejeros; murió a tiros en una cantina durante un duelo con un agente de la policía municipal. En contraparte, Ignacia, madre de cuatro, era una mujer recatada; morena, con un cuello largo y un porte que revelaba a la mujer hermosa que había sido en su juventud, vestía como abuela –faldas debajo de la rodilla, cabello recogido en un molote y zapato cerrado–, y tenía fama de ser la benefactora de las colonias desde donde dirigió su imperio, en el viejo centro de Ciudad Juárez.
Pero nadie se engañaba sobre ella. Ignacia era tanto bonachona como brava para defender el negocio. De hecho, el origen de su organización, a principios de los años veinte, marca el inicio de una larga guerra por la plaza que se extiende hasta el siglo XXI. Para dominar el mercado de mariguana, heroína y cocaína, la Nacha ordenó la muerte de sus rivales, que no eran mexicanos sino chinos que habían llegado de San Francisco tras el devastador terremoto del 18 de abril de 1906. Según los registros –reseña Adriana Linares en “La leyenda negra”, con apuntes de Ignacio Esparza Marín, cronista de la ciudad–, ella dio la orden de ejecutar a once inmigrantes, y eso, y la anterior captura de los principales cabecillas del cártel chino (Rafael L. Molina, Carlos Moy, Manuel Chon, Manuel Sing y Sam Lee), requerida por un juez, le permitió mantener el control de la venta de drogas hasta entrada la década de 1960.
Dicen que Ignacia sentía cierto desprecio por los estadounidenses, principales clientes de sus “picaderos”, que estaban identificados y eran hasta cierto punto tolerados por la policía de El Paso, Texas –ciudad vecina de Juárez–, porque se trataba en su mayoría de excombatientes de las dos grandes guerras o de soldados asentados en el Fuerte Bliss, uno de los más importantes de Estados Unidos. La traficante comentaba que la heroína era sólo para ellos. Terminó vendiéndola a quienes pagaran, gringos o no.
La Nacha intentó lo que pocos han logrado con éxito: heredar el poder a su familia. El nieto, Héctor González, “el Árabe”, hijo de Pabla, fue el más involucrado. Pero, como al abuelo, le gustaba la vida disipada. Y correr autos: se mató en un accidente automovilístico y con su muerte se rompió la línea familiar de narcotraficantes.
A diferencia de la mayoría de los que se dedican al negocio de la droga, la Nacha murió de vieja y en libertad, en los setenta. Fue, dicen, tan querida hasta sus últimos días en el barrio Bellavista –en donde tenía su residencia–, que la gente la cuidaba y velaba por ella. Si la policía entraba a la colonia, la sacaban de la casa para esconderla. Y allá iba la viejita, en brazos de uno y otro, de vecindad en vecindad, por pasillos y pasadizos, brincando azoteas, para escapar de los azules.
Sí pisó la cárcel varias veces, como en una ocasión que reseña, en 1933, El Continental. El juez le dictó auto de formal prisión el 16 de octubre de ese año, pero el 1º de diciembre obtuvo su libertad por falta de pruebas.
Los que la habían acusado desistieron en declaraciones posteriores, y la Nacha regresó a la sala de su casa, en donde acostumbraba recibir amablemente a funcionarios públicos, policías y periodistas, con efectivo o con despensas de alimentos.
El barranco
En estas tierras ni puto maíz. Y los pinos no se comen –dice Mario L., y apunta hacia la sierra, blanca como hueso seco.
Han quedado atrás La Junta y Creel. Adelante está Guachochi, y luego Ciénega Prieta. Y después nada, porque ya no habrá camino sino las veredas que sólo los tarahumaras conocen, y algunos chabochis, mestizos que se atreven a ir hasta allá.
Bajo la panza de un cerro, un grupo de indígenas se sientan en torno a un corral que alguna vez habrá tenido, se supone, gallinas. Dentro de su cueva casa hierve una maltratada olla de peltre azul, pero no tiene frijoles, ni atole, ni maíz. Sólo agua. La vieja que se oculta de los visitantes le da vueltas y vueltas y luego llena tazas de plástico a las que agrega una cucharada de Maseca. Eso comerán hoy, eso es lo único que hay para todo el día, explica Mario L. “Prefieren una cucharada de Maseca con agua que una tortilla. De ese puñado de Maseca no salen más de cinco remeques [tortillas]. Con agua rinde más.”
La cuchara de la vieja no es, en realidad, cuchara. Ni la de los que toman esa sopa masa desayuno cena. Usan latas pequeñas –como la de los chiles encurtidos– atadas a un palo con alambre. La de la anciana es de sardinas.
–¿Y los hombres? –les pregunta en rarámuri.
Traduce la respuesta: “Que andarán en el barranco.” No quieren decir más.
“El barranco” llaman a los campos de amapola.
◼
Casi pegado a Sinaloa, en el sur de Chihuahua, está Baborigame, sección municipal de Guadalupe y Calvo, municipio cuya cabecera del mismo nombre se halla más al sur. Aquí ya no gobierna nadie, sino los cárteles y minicárteles que suben y bajan mariguana y goma de opio día y noche. Se siembra y se cosecha. Se empaca y se manda fuera. Así ha sido desde hace muchos años.
Aquí no hay “guerra contra el narco”. Ni un solo retén, ni un solo soldado entre Ciudad Juárez y Ciénega Prieta. Hasta Baborigame, hasta el inicio de la sierra que se une a la de Sinaloa. Allí empieza la presencia de los militares.
Unos kilómetros abajo está Badiraguato, la capital, se dice, del cártel de Sinaloa, ahora Nueva Federación.
Allí están las haciendas de los señores, se afirma por acá. Allí nacen los corridos que la gente canta, alegre, en las cantinas.
◼
Los hombres regresarán allá por noviembre a sus casas, con los dedos amarillos de rayar la amapola.
Los que regresan, porque muchos ya no vuelven. Dicen que en lugar de pagarles mejor los matan. O que se hacen viciosos. O que, aunque les duela, prefieren abandonar a los viejos porque el camino a casa es largo y hostil.
Luego saldrán las mujeres al barranco. Y tampoco volverán.
Y así la sierra de Chihuahua se ha vuelto, poco a poco, en los últimos decenios, un triste asilo forzado, un gueto para miles de viejos que no tienen más remedio que esperar, tomar Maseca con agua y esperar. Esperar a que alguno de los que se fueron regrese del barranco.
Botín de guerra
Claudia Alejandra Cortés Reyes se resguardó en uno de los muros que separaban el zaguán de la puerta principal. Los testigos afirman que, en cambio, sus compañeros, todos varones, tomaron posiciones adentro de la casa, mucho más defensivos que en combate.
Se lanzaban gritos unos a otros. Intentaban, seguramente, pasarse instrucciones.
En eso estaban, cuando se escuchó una voz desde la calle:
–¡Somos el Ejército Mexicano! ¡Tiren sus armas y salgan con las manos en alto!
El oficio de reporte militar A09247 y la recomendación 39/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) coinciden en que serían las 10:30 de la mañana del 7 de mayo de 2007 cuando los soldados llegaron al número 147 de Fray Melchor de Talamantes, en la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán.
La calle estaba semivacía, pero al ver el convoy con cerca de cuatrocientos soldados –y la movilización de tantos vehículos militares– decenas de vecinos salieron a ver lo que sucedía. Fue entonces cuando las fuerzas armadas tendieron un cordón de seguridad, y empezaron el desalojo del jardín de niños Andrés Bello, de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las escuelas secundarias cinco y uno.
–¡Somos el Ejército Mexicano! ¡Tiren sus armas y salgan con las manos en alto! –gritó un oficial. Y en las siguientes fracciones de segundo, el futuro de muchos, incluyendo el propio, quedó en manos de Claudia Alejandra, aunque ella no tuvo tiempo para advertirlo así.
Porque lo que se desató en seguida y en los días posteriores fue consecuencia de su decisión. Frente a la advertencia, ¿rendirse o luchar? Quizás ya habían tomado la determinación en grupo antes de que los militares los rodearan, y las circunstancias –el haber quedado en la posición de combate más cercana al Ejército– le confirieron la responsabilidad. Quizás.
Vestida con un pantalón de mezclilla y una blusa color amarillo, Claudia Alejandra Cortés Reyes, de 26 años, madre de dos hijos, regordeta, a quien los vecinos de Apatzingán identificaron como una mujer tranquila (vendedora de ropa, dijeron a la prensa unos), fue la única que dio negativo en la prueba toxicológica aplicada después a los presuntos narcotraficantes que cayeron en manos del Ejército ese día. Es decir: Claudia Alejandra estaba en su juicio, no bajo el influjo de la cocaína como el resto, cuando llegó el llamado de rendición, según el Laboratorio de Química Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán.
–¡Somos el Ejército Mexicano! ¡Tiren sus armas y salgan con las manos en alto! –se escuchó la advertencia esa primera y única vez desde la trinchera improvisada que los militares armaron en plena calle, entre coches, vehículos artillados y una jardinera de cemento.
Claudia Alejandra levantó su AK-47 en automático. Disparó. Y desató un infierno.
Cientos de balas, algunas granadas y, según testigos –el Ejército lo negó después ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, disparos de bazuca cayeron sobre la casa que sus habitantes habían rentado hacía tres meses.
De inmediato se inició un incendio. Los cuerpos empezaron a rodar y los mirones a correr.
Cuando bomberos y soldados entraron en la finca, noventa minutos después, la encontraron primero a ella casi deshecha, semicalcinada, entre ese muro del zaguán que fue su fortaleza y un auto que ardió con los disparos de armas pesadas.
También hallaron los cuerpos de Carlos Valencia Rendón, Jesús Ambriz Galindo y Rogelio López Guízar.
Dicen que había unos veinte sicarios escondidos en la casa aquel día.
Ninguno de ellos, aparte de un puñado de familiares –entre los que estaban dos niños de cuatro y seis años–, estuvo en el velorio de Claudia Alejandra.
La enterraron en el panteón municipal, bajo una lápida de segunda clase.
La familia no tuvo para más.
◼
En las siguientes horas, decenas de soldados desataron una cacería. Detuvieron, en las casas, en los comercios y en las calles aledañas a Bernardo Arroyo López, Raúl Zepeda Cárdenas, Alejandro Juvenal Guzmán Suástegui, Gustavo Orozco Villegas, Isaías Suástegui Ponce, Miguel Valerio Guzmán, Teresa Valencia González y al menor identificado por la CNDH como “MCR”. Los retuvieron durante quince horas. Los interrogaron “bajo procedimientos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes para, posteriormente, ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/A/130/2007”.
Mientras tanto, otro comando militar se introdujo, “sin orden judicial, a diversos domicilios en las colonias aledañas, causando daños materiales y sustrayendo objetos tales como celulares, cámaras fotográficas, alhajas, dinero en efectivo, por sólo mencionar algunos, los cuales no fueron puestos a disposición de ninguna autoridad”, dice el informe de los visitadores de la comisión. En pocas palabras: los soldados se robaron cuanto pudieron de las casas que fueron tomando por asalto.
Llovieron las denuncias penales contra los uniformados. Las señoras Claudia Sánchez Pineda, María Guadalupe Alemán Maravilla, Lorena Vázquez Sánchez y Julia Valencia Serrato, y los señores Margarito Toledo Cervantes, Juan Gabriel Palomares Farías, Mario Espino Sánchez, Gilberto Ochoa Serpas, Lenin de Jesús Quiroz Lozano y Juan Sandoval Padrón, acudieron a las autoridades para pedir la restitución de sus bienes y una disculpa.
Derechos Humanos exigió también una explicación, y la restitución de lo que los soldados se llevaron.
Nada de lo perdido apareció, según los afectados.
Tampoco el Estado mexicano les dio explicación alguna.
Las ofensas quedaron como eso: como ofensas. Y los bienes desaparecidos en la supuesta búsqueda de cómplices, como botín de guerra.
◼
“¿Quién sale a comprar cerveza a las nueve de la mañana?”, preguntó uno de los habitantes de la colonia Miguel Hidalgo. “Sólo los amanecidos”, le contestaron. “Los agarraron amanecidos.”
Los que llamaron a los soldados, según la prensa local, fueron los vecinos. A uno de los habitantes de la casa se le ocurrió salir muy de mañana a comprar cerveza con una pistola en la cintura.
Apatzingán estaba –está– en guerra. Los militares se encontraban a unas cuadras, en retenes y revisiones. Pronto llegaron hasta la casa marcada con el número 147. Al instante pidieron a sus habitantes que se rindieran.
El periodista Francisco Gómez, del periódico El Universal, hace notar en su reporte de ese día:
Alejandra, quien estudió sólo hasta la secundaria y que aparece con sus hijos en unas fotografías encontradas dentro de la casa que ardió tras el enfrentamiento, es una incógnita para la policía. Nunca tuvo antecedentes criminales. No dejó riquezas en esta vida, a la que llegó a las 11:00 horas el 1 de junio de 1981 y de la que se fue –coincidencia que aparece en sus actas de nacimiento y defunción– a las 11:00 horas del 7 de mayo de 2007.
La superstición debe, entonces, muchas explicaciones. El siete no fue, esta vez, de buena suerte: Claudia Alejandra, armada con una AK-47, murió en el 147 de Fray Melchor de Talamantes, según la recomendación de Derechos Humanos 39/2007 y el oficio de reporte militar A09247. ~