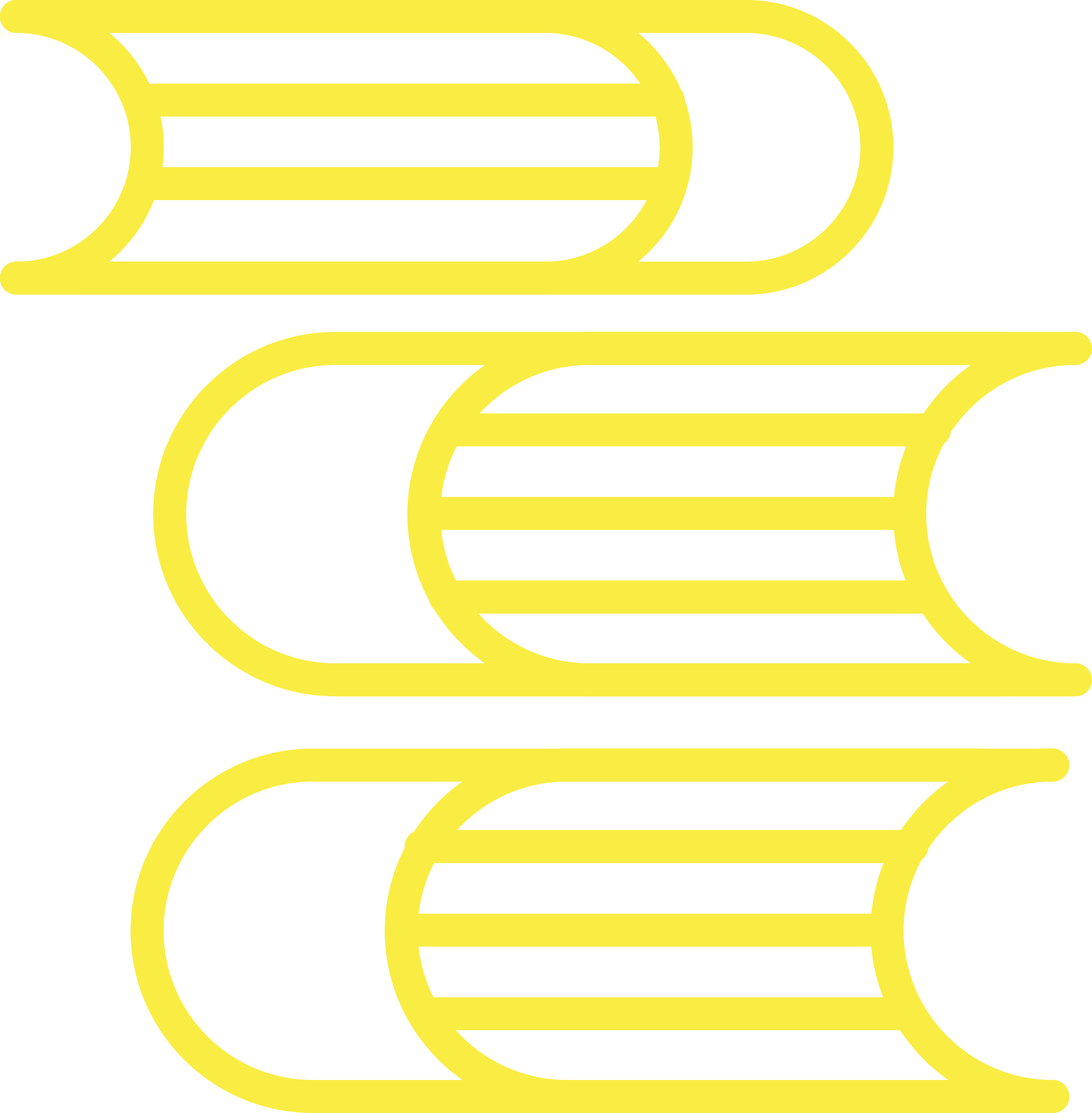El panorama de la literatura en España —sus circunstancias y retos— ha cambiado enormemente en los últimos treinta años. Hemos pasado del inmenso predominio de la literatura de lengua española al crecimiento de las publicaciones en catalán, gallego y vasco que ocupan, en sus respectivas autonomías, espacios inéditos hasta ahora. España
es en la actualidad un país con cuatro lenguas literarias, de muy desigual importancia, aunque, muy probablemente, con una sola literatura, que, a su vez, como pensó Curtius, participa de las literaturas neolatinas, noción que la engloba y trasciende. Es verdad que algunos se oponen a esta idea afirmando que una literatura está determinada por el vehículo en que se expresa y que hay tantas como lenguas. Pero quizás no sea difícil ver en esa defensa un rasgo heredero del nacionalismo político. Me parece, por el contrario, que el universo de mitos y formas de una literatura tiene una patria que se resiste a identidades fijas: la imaginación. La noción de traducción, tal como la entendió, por poner un caso muy conocido, George Steiner, señala todo lo contrario: el elemento radical no pertenece a una lengua. Ninguna lengua es adánica; todas, en sí mismas, son babélicas. La literatura es, en su sentido más profundo pero también elemental, antinacionalista. Los héroes de Victor Hugo o las pasiones de los personajes de Dostoievski nos tocan antes y por encima de ser o de pertenecer a tal o cual país. No niego la identidad de las culturas ni de los países, pero por regla general no resisten un examen a fondo o bien, cuando son irreductibles (intraducibles) merecen poco la pena, aunque son productoras de múltiples desdichas. No hay pueblo originario, no hay lengua originaria y, por lo tanto, no hay obra original: nos movemos en el terreno de lo que se desplaza. Literatura, apasionante reino de certezas sin absolutos.
Junto a la oficialización de la pluralidad lingüística que nos constituye y que dibujará, cada día más, un rostro diferente a nuestro país, se da otro rasgo distintivo; más exactamente, un síntoma de gran complejidad: un cierto afán por negar o refutar, desde la crítica más despiadada a la ignorancia, la tradición moderna que alimentó a buena parte de la literatura occidental: Reverdy, Huidobro, Pound, cummings, Eliot y Joyce, pero también Alberti, Lorca o Cernuda. Se trata, en algunos casos, no sin escándalo, de una vuelta a la literatura anterior a la Primera Guerra Mundial. No digo que sea una lectura en esa dirección, que pasaría inevitablemente por todo el siglo, sino de una lectura que pretende ignorar los grandes logros y tentativas del siglo XX. En alguna ocasión señalé que la reedición acrítica de la famosa antología de la poesía de lengua francesa, llevada a cabo por Enrique Díez Canedo y Fernando Fortún, que se cierra justo antes de la gran poesía que ya se iniciaba (Apollinaire), era una manera de reivindicar una lectura de la poesía francesa que ya no nos corresponde, salvo si se quiere ignorar casi un siglo de literatura. Otro síntoma (pronto tendremos, quizás, la enfermedad): la ignorancia, más allá de ciertas novelas de éxito, de la literatura hispanoamericana, a pesar del interés de varias editoriales entre las que se cuentan Pre-Textos, Anagrama y Visor. Por un lado, es admirable el número de autores hispanoamericanos editados en España; por el otro, me parece observar que no corresponden a una verdadera presencia. Conocida es la frase de Cyril Connolly de que literatura es lo que se relee, es decir, lo que acaba dejando huella por la frecuentación, pero son pocos los poetas que tienen como referencia cordial a poetas latinoamericanos. Lo significativo es que este desdén o desconocimiento está relacionado con escritores de cierta dificultad, en la medida que exigen del lector que lo sea, es decir, que relea. Me refiero a autores tan diversos como Alejandro Rossi, Salvador Elizondo, Rafael Cadenas, Ribeyro, Gorostiza, Juarroz y algunos otros. Más extrañas son las ausencias de Villaurrutia y Alfonso Reyes. Lo que me parece significativo no es la ignorancia en sí, sino que se refiera a una literatura basada en la exigencia, la dificultad (no gratuita): una determinada resistencia que no tarda en transmutarse en placer. Tampoco se nos debe ocultar que cierta facilidad es producto de un largo trabajo: la prosa del Machado de Juan de Mairena, por ejemplo, es producto de un largo saber. Por cierto, esa facilidad, como ocurre en Borges o Paz, es un espejismo: todo nos parece familiar y comprensible, pero en cuanto nos quedamos a solas volvemos a nuestras opacidades. Nada evita nuestro esfuerzo.
Esta sumaria consideración sería media verdad si no recordáramos que, a su vez, hay escritores defensores de esa vertiente de la literatura moderna (que tiene su tradición, desde algunos poetas clásicos griegos y latinos a Góngora, Gracián, Milton y un largo etcétera). Sin embargo, la radicalidad, quizás por una ley pendular, es en ocasiones similar a la de sus opuestos. Es necesario no olvidar que uno de los momentos mayores de la poesía española se da entre 1925 y 1936: en esos años un poeta podía escribir la Fábula de X y Zeda y al mismo tiempo una coplilla de tradición popular. Lo mismo hicieron Quevedo, Góngora, Juana Inés de la Cruz o, mucho más recientemente, José Gorostiza, autor de unas bellísimas Canciones para cantar en las barcas (1925) y de Muerte sin fin (1939). El "arte de convergencia" que Paz preveía para los nuevos tiempos posvanguardistas, lo encontramos ya en Lorca, Alberti o, en ocasiones, en el mismo Gerardo Diego. Quizás haya que incidir una vez más en ese punto, en la necesidad tanto de revisar ciertos presupuestos herederos de las vanguardias como, sin duda, de analizar a fondo los orígenes de la defensa de una literatura chatamente realista y tendente cada vez más a la rigidez de géneros. El éxito y abuso de la "novela novela" se produce a costa de la poesía en dos sentidos, como lenguaje de la propia novela y como género: no vale la pena desde el punto de vista de las grandes editoriales dedicar espacio a un producto minoritario. En cuanto a la crítica, sus extremos son tan peligrosos como la tendencia denodada al homenaje y al cuidado del escalafón.
Existen dos extremos en la crítica de la literatura actual: a uno de ellos pertenecen los que creen que vivimos un momento óptimo, con obras capaces de igualar a las de periodos ya canonizados; al otro, los que creen que estamos en un momento de decadencia, con gran abundancia de publicaciones, producto de la relativa bonanza de nuestra economía, pero que no tiene su paralelo en la calidad de dichas obras. En muchos otros momentos de la historia de nuestras letras (pero es extensible a las francesas o inglesas) podemos encontrar, desde el siglo XVII, la visión negativa: este o aquel escritor afirma que vive en un erial y que no hay más allá de uno o dos nombres, que por pudor no osa revelar… Al lector que a la distancia de varios decenios o siglos lee esas frases, no le será difícil, en ocasiones, encontrar a varios escritores más de indudable talento. Piénsese en el Madrid de comienzos del siglo XVII, en el que vivían, algunos de ellos en estrecha vecindad, autores como Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, y casi todos envidiándose con la consiguiente desestima para el contrario. Las burlas y feroces imitaciones forman parte de la bilis de su siglo, y en algunas contadas ocasiones forman parte de nuestra mejor literatura, pero por regla general no nos enseñan a conocer ni la obra ajena ni la propia. Ahora bien, este ejemplo, lamentablemente, no puede encontrarse en más de dos o tres momentos de nuestras letras y un poco más en las francesas, cuya historia literaria es difícilmente comparable con el resto de las europeas en cuanto a continuidad de altos valores en géneros distintos, especialmente desde el siglo XVII, hasta mediados del XX. El radicalmente escéptico, en esto como en otras consideraciones, tiende a acertar, no porque sus juicios, su gusto o su inteligencia sean de mayor calado que los del optimista, sino porque la realidad tiende a darle la razón a su juicio, aunque no esgrima razones de valor. El bien y lo bueno siempre han sido escasos. A todo el que le va bien se le puede augurar que le irá peor, y el noventa por ciento de las veces se acertará. A quien escribe una gran obra se le puede vaticinar que la próxima no será de la misma altura, etcétera; pero esta forma de ver un panorama literario, político o social carece de interés y sólo logra suscitar una división maniquea: podemos asentir o negar, fácilmente, pero no pensar. La realidad y ficción de nuestra literatura, así como las de la crítica (no menos ficcional cuando no fantasmal), exige y ha de suponer la meditación, algo que va más allá de una sola cabeza. Platón, Karl Jaspers y Antonio Machado supieron bien que pensar es un diálogo. Esta demanda no me impide afirmar que me inclino hacia el lado pesimista de la valoración de nuestro momento, especialmente en lo referido a la poesía y a la crítica misma.
La polémica suscitada hace unos meses por la publicación de un valiente artículo de Juan Goytisolo en el periódico El País, en el que denunció los criterios de cierta crítica empeñada en establecer sus estrechos cánones, así como la política, en el aspecto cultural, de periódicos como el mismo en el que publicaba Goytisolo su texto (dicho sea esto en elogio del autor de Juan sin tierra y de la casa editora), expresa, creo, tanto la necesidad de un verdadero debate como su imposibilidad. Salvo un artículo notable, de la misma extensión que el de Goytisolo, publicado en Cuadernos Hispanoamericanos por Jordi Doce, las respuestas (tanto a favor como en contra) que el escritor barcelonés ha tenido rozan la inmadurez cuando no la estulticia o ambas cosas al mismo tiempo. Es cierto que la parte más débil de la crítica de Goytisolo facilita esas respuestas, pero da que pensar que no se fijaran en el horizonte señalado y sí en el dedo. Abundaron los chistes donde en realidad había, y hay, un problema (Lichtenberg y Freud tendrían algo que decir al respecto). La casi ausencia de respuesta meditada viene a confirmar algo que el propio Goytisolo subraya: la falta de una verdadera crítica.
El mundo de la crítica se divide, a grandes rasgos, en la recepción editorial y en la académica. De la primera hay que decir que pocos, muy pocos, se han atrevido a recogerla posteriormente en algún volumen, hacerlo podría poner en evidencia la falta de horizonte de esa crítica o sus injustificables contradicciones; de la segunda, en muchos casos valiosa por sus investigaciones, es manifiesto que adolece de falta de gusto o que disfruta de un gusto fosilizado, y, de manera general, esta falta de imaginación, esa facultad sin la cual no ya la literatura sino la historia o la ciencia carecerían de valor. Esta fosilización del gusto académico, que supone la mecanización de lo que ha de ser siempre una aventura, es una imagen de nuestra universidad, verdadero "Santiago y cierra España", negada de manera escandalosa a los profesores extranjeros y en las que la literatura latinoamericana (es decir, de la lengua española pero en otro lado), se estudia de manera extremadamente rudimentaria. Una universidad –por poner sólo un ejemplo, pero podrían ser muchos y de igual o mayor relieve– en la que la Teoría de la expresión poética, de Carlos Bousoño, ha sido el verdadero libro de texto de profesores y alumnos, obra que ha carecido de todo eco fuera de nuestras fronteras, y no El arco y la lira (1956) de Octavio Paz, es una universidad (en su dimensión literaria, se entiende) anquilosada. Y de tal maestro tales maestrillos.
Antes he escrito de fosilización del gusto, pero quizás no sea la frase que podamos aplicar a buena parte (y quizás la que más decide) de nuestra crítica sino que sería conveniente hablar de escasa formación del gusto. No ignoro que este es un tema tan resbaladizo y difícil como el de tratar de justificar de manera irrebatible el valor de una obra de arte, si no, leamos a George Steiner en sus Presencias reales, uno de sus libros más heroicos por su desafío intelectual como penosos por sus escasos logros. He de aclarar que cuando digo "gusto" estoy refiriéndome a una categoría mayor: a los estilos de una época, lo que equivale a decir, a las maneras en que este y aquel escritor conciben su tiempo. No hablo tanto de la estética como de la moral, filosofía y metafísica que toda forma literaria contiene en su propia, por decirlo así, expresión.
El gusto nunca es uno y si lo es no tarda en ser disgusto de muchas cosas. Así que no estoy afirmando que no se pueda valorar y disfrutar de una novela de Ana María Matute y otra de Lorenç Villalonga, de un poema de José Ángel Valente y otro de Jaime Gil de Biedma. Me refiero a que si la crítica valora positivamente (y así ha sido, en los mayores medios y por los más conocidos críticos) el último libro de Ángel González, el Canto cósmico, de Ernesto Cardenal, la poesía de Benedetti y de tantos otros que me ahorro mencionar (porque pienso seguir viviendo en Madrid) es porque algo falla en el orden del gusto o en el de la moral, o de ambos. Pondré otros ejemplos: que cada libro de Ernesto Sábato (uno de los autores más discretos y torpes de Hispanoamérica) haya sido recibido con elogios, plantea alguna duda sobre la capacidad de pensar por sí misma de nuestra crítica. Cuando en los poemas de T.S. Eliot, traducidos, y reeditados numerosas veces, por José María Valverde, se ha tolerado con pasmosa comprensión que se señalara con un punto, por su desigual y encumbrado traductor, los versos más rítmicos, debido a la dificultad de lograrlo en castellano, es que algo raro pasa. Cuando se publican tres gruesos volúmenes con la correspondencia escogida de Julio Cortázar y la crítica no se recupera del elogio sin señalar los puntos oscuros, la dimensión compleja y contradictoria de la personalidad del gran cuentista argentino, es que algo tonto ocurre en nuestra crítica. Cuando pasa inadvertida la importancia de la correspondencia (Cartas a sus amigos y a otros) de Marguerite Yourcenar, sin duda una de las correspondencias de mayor interés (junto con las de Octavio Paz a Pere Gimferrer) que se han publicado en los últimos años, es que algo no funciona en nuestros críticos. No está de más advertir que la situación intelectual y moral de la crítica está vinculada a un mercado editorial inclinado cada día más hacia la rentabilidad inmediata, al miedo del crítico a perder sus privilegios en las fugaces cortes de los escritores y de los medios de comunicación, y a la frivolidad publicitaria sustentada en un vertiginoso culto al yo. Esto no es todo en nuestras letras, pero quiere serlo. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)