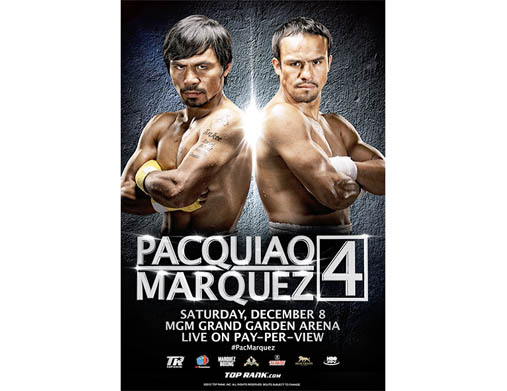México, como Francia, es un país que adopta. Y de los escritores franceses que han hecho una segunda vida en México pocos tan queridos como Jean Meyer y quizá ninguno tan cercano al corazón de quienes encontraron en él no sólo una voz, si no una fuente de reconocimiento capaz de otorgarle sentido a la historia propia. Y si Meyer, de familia alsaciana y nacido en Niza en 1942, nunca hubiera hecho una vida mexicana como lo ha hecho desde que llegó al país en 1965 siguiendo las huellas de los cristeros, si tras publicar La Cristiada (tres volúmenes entre 1973 y 1975) se hubiese desinteresado por completo de México, nuestra deuda aun así sería inmensa.
La Cristiada es de aquellas obras que aparecen muy ocasionalmente en la historia de la historia y se convierten en episodios, casi milagrosos, de restitución. Meyer recuperó el origen, el fragor y las consecuencias de una guerra civil que entre 1926 y 1933, con una tregua de tres años que sólo sirvió para desarmar a quienes se habían rendido obedeciendo una orden que no podía desobedecerse sin incurrir en herejía, costó la vida de 250 mil personas, de las cuales noventa mil eran soldados de ambos bandos. A diferencia de las víctimas de la Revolución mexicana, cuya contabilidad se habría cerrado oficialmente con la Constitución de 1917, sobre los cristeros –tal cual se lo advirtió a Jean Meyer su maestro Luis González en San José de Gracia–, al estigma de la derrota se sumaba la letra escarlata de la muerte civil. Los miasmas azufrosos de la Reacción sofocaban a un régimen más jacobino que liberal al cual se avinieron, a cambio de traicionar una rebelión campesina, la jerarquía católica mexicana y el Vaticano. Todo eso está en La Cristiada, obra maestra de la historiografía del siglo XX, uno de esos libros, insisto, que modifican el registro moral, alteran la secuencia de los hechos y obligan, a una cultura entera, a releer y a reescribir. Meyer es el gran historiador mexicano de la libertad religiosa.
Meyer, en esa aventura, no se conformó (lo cuenta González en su prólogo a la edición de 1992 de La Revolución mexicana) con aplicar el marxismo universitario de los años sesenta ni se encerró en la ciudad de México ni aceptó la versión fraguada por los gobiernos posrevolucionarios al glorificar su empeño (detenido por esa mezcla de sentido común y compasión que hizo grande al general Lázaro Cárdenas) de desenraizar el catolicismo rural mexicano. Antes de que se volviera verdad periodística el deber de memoria, Meyer lo cumplió con La Cristiada. En La gran controversia / Las iglesias católica y ortodoxa de los orígenes a nuestros días (2006) afirma Meyer que el historiador no debe emular a Chateaubriand, quien, ensombrecido por Napoleón, se propuso convertirse en el vengador de la historia. Duda Meyer de la judicialización del pasado al que conduce con frecuencia ese escrutinio público.
He mencionado a Meyer entre los escritores franceses que se hicieron mexicanos no sólo porque escribe en español desde mediados de los años sesenta y en nuestra lengua ha publicado un par de novelas históricas (A la voz del rey, 1989, y Los tambores de Calderón, 1993) sino porque la historiografía, desde el principio de los tiempos, es y debe ser una rama de la literatura. Quien lea la parte apologética de La Revolución mexicana encontrará, concentradas, las virtudes literarias de Meyer: sin caer en la arenga romántica, ajeno al panfleto político, sólo amparándose en el vigor moral de la evidencia, va dando al traste con una mitología completa.
Yo no sé si pueda ser una ciencia la historia, pero de lo que estoy seguro, ante obras como la de Meyer, es que forma parte de la imaginación vívida, escuchada y escrita, de una nación, como el lector lo puede averiguar leyendo esa autobiografía desplazada en el tiempo que es Yo, el francés / La intervención en primera persona (2002), el libro que recoge y recrea los testimonios de los oficiales franceses que en el siglo XIX llegaron y se fueron con el emperador Maximiliano. También puede probarse, en Samuel Ruiz en San Cristóbal (2000), la aptitud de Meyer como historiador del presente, testificando la conflictiva actuación, en Chiapas, de los catecúmenos indígenas y de su obispo, antes, durante y después del levantamiento neozapatista de 1994.
No se contentó Meyer con ser mexicanista: las historias nacionales, junto con las literaturas nacionales, se van volviendo intransitables para los espíritus universales. Tras ser un extraño caso de exiliado político francés que llega a París en 1969 expulsado de México por el régimen mexicano, aprendió ruso. No sólo le interesaba a Meyer seguir en primera línea, con el rigor del historiador que se propone conocer la lengua de quienes estudia, la desintegración de la Unión Soviética y comparar lo incomparable, el caso cristero con la destrucción comunista del campesinado ruso, sino completar el conocimiento espiritual del catolicismo mexicano con la historia de la Iglesia ortodoxa.
Si se entiende el ecumenismo como una sustitución de la religión por la ética, es probable que Meyer sea católico sin ser ecuménico. Sabemos que buscó los santuarios perdidos del Bajío y del occidente de México en la pequeña parroquia de Saint-Irénée de París, cisma entre los cismas. Dice Meyer, como el poeta polaco Czesław Miłosz, sentirse a la intemperie en un mundo en que desaparecieron el Paraíso y el Infierno y la creencia en la vida después de la muerte se ha debilitado, y que, por ello, le ha parecido que la historia religiosa es la primera que debe ser contada. En ese relato, Meyer se ha hecho acompañar de Juan Rulfo y de Andréi Rubliov de Tarkovski y ha sido fiel, a través de muchos libros, a sus maestros: el infatigable Pierre Chaunu, el cronista de las cruzadas Steven Runciman, el gran microhistoriador Luis González.
Con su aire a Clint Eastwood, Jean Meyer está imantado de lo que el primero de sus maestros, Fernand Braudel, consideraba la milagrosa potestad del historiador: su capacidad para revivir todo lo que toca, rodeándose de seres extraordinarios, y así vencer a la muerte.
▀
Sobre tu formación intelectual acabo de leer los fragmentos que nos ofreces en La gran controversia, tu gran libro sobre el cisma de las iglesias católica y ortodoxa: de Alsacia a Niza empujado por la Segunda Guerra Mundial, con tus padres, católicos, hasta al descubrimiento de México y de un México, el cristero, que sacaste, casi solo, del olvido y de la ignominia. Si tuviera que definirte de manera sucinta, diría: “Jean Meyer es un historiador de la libertad religiosa.” Si es así, ¿cómo llegaste a ser ese tipo de historiador?
A la distancia, en lugar de ver claramente qué camino tomé y por qué, me pierdo. Por lo tanto no me es fácil dar una respuesta clara. ¿Vocación de historiador? Mi padre era maestro de historia y geografía porque en Francia, durante la secundaria y la prepa, no se separan las dos materias. Mi padre era un excelente maestro, adoraba su oficio, pero en Francia como en México la enseñanza de la historia en la escuela es bastante lamentable, muy aburrida, una materia de la que los muchachos huyen. Y mi padre, tan enamorado de su oficio, le pidió permiso al director para tenerme en su salón. De tal manera que mi padre me enseñó a amar la historia y la geografía. Pero al terminar la prepa, con el pase automático a la universidad, yo no tenía ninguna vocación clara. Por inercia me fui a letras y cuando me especialicé lo hice sin pensarlo en historia: mi padre me montó sobre un riel del cual nunca me bajé.
Después la formación me obligó a entrar a la Normal Superior. Allí fui de la generación de Régis Debray, Étienne Balibar y Nicos Poulantzas; fuimos compañeros de manifestación contra la guerra de Argelia. Después cursé la licenciatura en la Sorbona. Soy un historiador surgido de una camada de compañeros filósofos, algunos de los cuales después fueron psicoanalistas, como François Lebovits. Y hubo entonces un “antagonismo” en el buen sentido griego de la palabra: el muchacho provinciano frente a esos compañeros parisinos, algunos como Régis Debray de alcurnia, todos marxistas, militantes ya del Partido Comunista, que me atacaban amistosamente, retándome: “Te exijo que me inventaríes tu concepto de Dios.” Yo era católico, tranquilamente católico, de familia católica de muchas generaciones. Y sabemos lo de las “muchas generaciones” por un hecho muy feo: Alsacia fue anexada por Hitler en 1940 y mi abuelo paterno, que se llama también Joseph Meyer, tuvo que justificar limpieza de sangre…
De cuatro generaciones…
De cuatro generaciones, como lo exigían los estatutos de Núremberg de 1935. Tenemos un certificado nazi de limpieza de sangre, con la esvástica. Un día que mi abuelo me contaba esto, le pregunté a mi padre: “Oye, ¿tú tienes ese certificado?” Y mi padre me dijo: “¡Lo quemé!” Pero cuando murió mi padre encontré el certificado: lo tenía pero mentalmente lo había quemado.
La Normal Superior fue muy importante por ponerme en contacto con el mundo de la militancia política. Era yo un buen estudiante pero realmente lo que me apasionaba era la famosa Cinémathèque de Henri Langlois. Tengo recuerdos fabulosos: a la cinemateca venía Godard, venía el viejo Joris Ivens a presentar sus documentales sobre la guerra de España, vino von Sternberg a presentarnos El ángel azul con Marlene Dietrich. El cine era lo que me fascinaba.
Entré, realmente, a la historia a la hora del doctorado. Yo iba a hacer una tesis sobre la historia de Estados Unidos, pero entonces se presentó un accidente: el primer vuelo charter de la historia. Lo recuerdo muy bien: en el pasillo de la Sorbona vimos un cartel que decía “París-Nueva York. Ida y vuelta. 500 francos”. Eso era mi beca de un mes, o sea baratísimo. Con un compañero del Partido decidimos ir a Cuba pasando por México. Una de nuestras amigas era muy amiga de Chris Marker, y Marker en ese momento estaba terminando su fabuloso, romántico documental totalmente pro castrista titulado ¡Cuba sí! Marker ha inspirado a cantidad de jóvenes directores; incluso mi hijo Matías me dice que La jetée de Chris Marker fue así como un parteaguas, y también Le fond de l’air est rouge. Así llegué a México, aunque no a Cuba, porque cuando fuimos al aeropuerto nos dimos cuenta de que los agentes mexicanos sellaban los pasaportes con la leyenda “Ha entrado a Cuba” y con eso ya no podía pasar por Estados Unidos. Quien fue a Cuba en mi lugar fue Régis Debray porque Chris Marker nos daría una carta de presentación con Fidel Castro y con el Che Guevara, y nos iba a prestar una cámara…
La madeja del destino…
Así se armó el destino de Régis Debray, pero también el mío, porque duramos tres meses en México dando la vuelta como turistas mochileros. México me sedujo. A la hora de hacer la tesis de doctorado le dije a mi maestro: “Estados Unidos no. Yo quiero trabajar la historia de México, la Revolución mexicana.” Y felizmente ese hombre, Jean-Baptiste Duroselle, conocía México. Rafael Segovia, que había sido su alumno, lo había invitado a El Colegio de México dos o tres veranos a dar una clase de historia de las relaciones internacionales.
Una persona muy importante para mí fue Pierre Chaunu, que acaba de morir a los 86 años, un historiador del tamaño de Marc Bloch y Fernand Braudel. La primera mitad de su vida la dedicó a la América colonial y a la España del siglo XVI y XVII. En una segunda etapa abandona América y entra a la historia moderna de Europa. Es un gigante que dejó una obra de cincuenta volúmenes. Chaunu tenía el único seminario de doctorado de historia de América Latina. Era más bien de historia colonial, pero aceptaba de todo. Entonces ahí presenté yo mi proyecto sobre Zapata, y Chaunu me admitió.
¿Ya había salido el libro de John Womack, Jr., Zapata y la Revolución mexicana (1969)?
No, te estoy hablando de 1964, 1965; Womack estaba empezando a hacer su tesis. En ese seminario había un jesuita mexicano, el padre López Moctezuma, que empezaba una tesis sobre el gran enemigo de los jesuitas, el arzobispo de Puebla, Palafox, y por desgracia no la pudo terminar. El padre López Moctezuma me dijo: “Mire, está muy bien Zapata. Pero si usted quiere trabajar un capítulo virgen de la historia de la Revolución mexicana ahí está la Cristiada.” Yo ni había oído la palabra “cristiada”, pero este hombre me convenció. Fue otro accidente. Y pude llegar a México en excelentes condiciones, como profesor visitante en El Colegio de México, donde duré cuatro, cinco años, los de mi trabajo de campo. Me topé con el problema de que tanto la Iglesia como el Estado tenían cerrados los archivos, el tema no se trabajaba. Yo tenía veintitrés años, era joven y estaba enojado: “Malvados arzobispos, malvados políticos, malvados generales.” Tengo una carta de la Secretaría de la Defensa en que se me dice muy cortésmente que por desgracia no hallaron absolutamente nada sobre la Cristiada. Actualmente ya está abierto ese archivo: es estupendo, un galerón más grande que mi casa.
Ya Chaunu me lo había anticipado: “Usted se va a topar con archivos cerrados. Tiene que hacer como Oscar Lewis. ¿Usted leyó a Oscar Lewis?” Yo no sabía quién era Oscar Lewis y me dice: “Gallimard acaba de publicar Los hijos de Sánchez; tiene usted que leerlo y tiene usted que trabajar como él, es decir, ir con una grabadora en la mochila.”
El primer año lo pasé enojadísimo, buscando archivos como loco. Hasta que un día el viejo don Miguel Palomar y Vizcarra, que había sido de los más furibundos dirigentes de la Liga de la Defensa Religiosa, me dice: “Hay un buen hombre que nunca fue a la escuela y no entiende mucho pero fue un gran cristero. Es un héroe y vive aquí muy cerca. Se llama Aurelio Acevedo. Vaya a verlo de mi parte.” Y otra vez, digamos, me abren una puerta.
Aurelio Acevedo, que había sido general cristero, incluso gobernador civil cristero del estado de Zacatecas, tenía un enorme archivo personal de toda la Cristiada. Publicaba un pequeño boletín mensual, David, para los veteranos cristeros y tenía un fichero de tres mil direcciones. Me hizo el favor de llevarme al Cerro del Cubilete a la peregrinación de los cristeros, donde me presentó con esa multitud para mí anónima de cuatrocientas, quinientas personas, ante los cuales dijo: “A este joven historiador francés hay que ayudarlo. Él va a escribir la historia de la Cristiada. Es nuestra última trinchera. Antes de morir tenemos que ayudarlo.”
Te has de haber sentido muy comprometido…
Ninguno de mis estudios de historia antigua, de historia de la Edad Media, me había preparado para eso. Tampoco era periodista. En las primeras entrevistas yo no sabía por dónde ir. Realmente la investigación de La Cristiada fue el parteaguas de mi vida personal y profesional.
Te convertiste en un historiador de la libertad religiosa…
No lo había pensado en esa forma, pero de cierta manera así fue. También he querido ser un historiador que intenta crear puentes entre la tierra y el cielo. Acuérdate que al principio lo que me interesaba era Zapata, quizá porque soy de extracción campesina. Mis abuelos, los dos, eran maestros de primaria y de familias campesinas, campesinos pobres, alsacianos, microfundistas. Mi abuelo sabía ordeñar y manejar la guadaña y me llevaba al campo. Uno de mis tíos, intelectual y profesor, se metió en una vida paralela de campesino, y mi abuelo estaba muy feliz con lo que llamaba el “éxito ranchero” de ese tío, que fue mi padrino y pesó mucho en mi vida. Yo tenía también un sueño campesino que nunca realicé, y por eso buena parte de mi trabajo es historia agraria. En La Cristiada no descuido el elemento agrario. Se trata de lanzar puentes entre la tierra y el cielo, lo que me lleva, en la segunda mitad de mi vida, a partir de 1985, a la historia de Rusia y de sus campesinos.
Hiciste una historia comparativa entre el campesino mexicano y el ruso.
En los años veinte el gobierno soviético emprende su enorme obra de erradicación del campesinado ruso en dos niveles: terrenalmente, con la colectivización de la tierra, y espiritualmente, con la destrucción de la religión. En México no se pretendía destruir la religión, sólo a la Iglesia católica. Coincide entonces el intento de Morones, en 1925, de crear una iglesia cismática con el modelo de Lenin, que había impulsado un cisma en el seno de la ortodoxia, la llamada Iglesia Viva. De hecho, ese es el detonador de la crisis del conflicto religioso en México, porque la historia de México es parte de la historia mundial.
¿Calles sabía que había un precedente en Rusia?
No estoy seguro de que Calles lo supiera, pero el Vaticano sí y se asustó. El cisma mexicano fue grotesco y fracasó inmediatamente esa iglesia llamada “católica, apostólica y mexicana”. De cualquier modo fue trágico porque provocó la movilización de los católicos mexicanos, la creación de la Liga de la Defensa Religiosa, que sería el instrumento beligerante.
Pues sí, historiador de la libertad religiosa. Pero yo pensaría más en la escalera de Jacob, donde los ángeles suben y bajan de la Tierra al Cielo. Yo diría que me formé en las dos dimensiones, la formación histórica que recibí en Francia, la de la Escuela de los Anales concentrada en la economía y la sociedad, mientras que la historia de las mentalidades vino después, en México.
La historia de las mentalidades sería el tercer momento de la Escuela de los Anales.
Sí. Antes era economía y sociedad, y tan es así que el primer subtítulo de mi tesis, cuando se registra en París, es Economía, sociedad e ideología en el México revolucionario. Tuve que meter de contrabando al principal actor: la religión como ideología.
Un amigo muy querido, el editor de cine Rafael Castanedo, que tú también conociste y que nació en Guanajuato, tierra cristera, me dijo que ese origen lo predispuso para conmoverse, desde ese extremo religioso de Occidente que es el occidente mexicano por el otro extremo de Occidente, la Rusia ortodoxa. “Es que a mí lo ruso me viene porque soy de Salvatierra”, decía cuando se conmovía ante las películas de Tarkovski. Llegaste a México –como te describe Luis González y González– a los veintitrés años y te volviste, de varias maneras, mexicano. A fines de los ochenta aprendiste ruso como autodidacta y ahora, además de ser un historiador mexicano, eres también un historiador ruso, por así decirlo. ¿Cómo ha sido esa peregrinación, si es que ese es el nombre adecuado?
Hay otra vez raíces familiares de por medio. Recuerdo a mis padres y mis abuelos cuando yo era chico, hablando bien de Rusia, no de la Unión Soviética. Y recuerdo a mi abuelo materno hablando de Stalin: “Ten cuidado, cuando lo ves sonreír y se le baja el bigote así, es que esta planeando una cosa horrible.” Para ellos Rusia era nuestro gran aliado en la Primera Guerra Mundial, el que salvó a Francia en agosto de 1914 cuando los alemanes iban a tomar París. Solzhenitsyn lo cuenta en ese libro fabuloso que es Agosto de 1914.
Volviendo atrás, Chaunu estaba en el jurado cuando presenté la tesis. Era un hombre exaltado y generoso. Cuando hablaba, ya fuera en su salón de clase, en un coloquio o en un examen profesional, tenía, además de mucho conocimiento, una inspiración increíble. Cuando comentó mi tesis no sólo no me hizo ninguna pregunta sino que realizó unos comentarios infinitamente superiores a lo que yo había sostenido. Esos comentarios los retomé a la hora de rerredactar la tesis para la publicación en México de La Cristiada. Recuerdo cómo se levantó, bajó del podio y siguió caminando entre el público, para terminar diciendo: “Ese México del altiplano, en la historia de la Iglesia, comparte un lugar privilegiado con la Europa de la Edad Media y con Rusia.” En mi libro recojo lo de Chaunu. De la misma manera él entendía que los cristeros “no podían quedar bien con nadie, ni con la Iglesia ni con el Estado, porque eran los compañeros de la imposible fidelidad”. Por eso la dedicatoria de La Cristiada es para Aurelio Acevedo y los compañeros de la imposible lealtad. La fórmula es de Chaunu.
Así es que Rusia, inconscientemente, ya estaba en ese momento, en 1973, cuando publico La Cristiada. Y aquí tengo que rendir homenaje a Arnaldo Orfila, director de la editorial Siglo XXI, que tuvo el valor y la generosidad de publicar ese libro en una editorial tan marxista. Todos sus consejeros le decían: “Doctor, usted le va a hacer la barba a la reacción.” Pero lo publicó. En ese momento yo no sabía que diez años después me iba a echar un clavado en la historia profunda de Rusia y de la Unión Soviética. Lo que pasa es que entre tanto me expulsaron de México en 1969…
¿Por qué te expulsaron de México?
Tienes el mayo de 1968 en Francia. El movimiento estudiantil en México. Un año después la revista francesa Esprit arma un número especial sobre el 68, sobre el movimiento estudiantil en el mundo, y me encarga un artículo sobre América Latina, en que hablo de Brasil, Chile y otras partes. A México le dediqué sólo tres páginas, pero digo: “No se sabe bien a bien quién es el responsable de la represión, pero el responsable es el gobierno mexicano.” La revista sale en mayo, la embajada de México informa a la Secretaría de Gobernación, pide que me apliquen el artículo 33, y lo hacen. Yo tenía en ese momento cuatro años en México, no pensaba volver a Francia sino de vacaciones, y acababa de reanudar mi contrato con El Colegio de México. A los cuatro días tuve que salir del país.
Todo aquello fue otro favorable accidente de la historia: me hizo héroe y mártir sin quererlo, lo que me valió amistades. No me atrevo a llamarle “amistad”, pero me valió una relación personal con don Daniel Cosío Villegas y con el rector Ignacio Chávez, que me organizaron una comida en el restorán La Lorraine el día antes de mi salida. Yo era un muchacho de veintisiete años, y estaba rodeado de esos hombres que eran, que siguen siendo, admirables. De entonces viene también mi amistad con Antonio Alatorre. Hubo también una reacción muy generosa por parte del sector académico francés. El Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) convocó a una sesión extraordinaria de verano en que se decidió contratar a tres personas en calidad de refugiados políticos: uno era Fernando Henrique Cardoso, que luego fue presidente de Brasil; otro un polaco cuyo nombre se me escapa y que huía del antisemitismo feroz que desataba en ese momento el régimen comunista de Varsovia, y yo, un francés que volvía a Francia como refugiado político. No regresé sino hasta 1972, cuando don Daniel, a través de Luis González, me mandó el mensaje: “Puede regresar.” Era la apertura democrática del presidente Echeverría. Así que te digo: no hay mal que por bien no venga.
Tu libro sobre La Revolución mexicana (1973) cambió muchas cosas. Introdujo –estoy especulando– cierta cadencia de la cuenta larga de Braudel a la historia de México. Así como la Revolución francesa fue reinterpretada como una vida del Ancien Régime más allá de la muerte, y la Revolución rusa agravó hasta el paroxismo el autoritarismo ruso, ¿la Revolución mexicana prolonga y fortalece la historia del Estado en México? ¿Eso pensabas en 1973? ¿Eso piensas aún? ¿A la Revolución mexicana la inventó la ideología de la Revolución mexicana?
Eso pensaba y eso sigo pensando. Ese libro es como un post scríptum a La Cristiada. Yo acababa de poner punto final a las dos mil cuartillas de La Cristiada, que todavía no defendía como tesis, cuando François Chevalier, el gran historiador de la Nueva España, el autor de La formación de los latifundios, quien ocupaba la recién creada cátedra de historia de América Latina en la Sorbona, me pidió sustituirlo. Un día me invita a comer y me dice que tiene un problema. Se trataba de un compromiso con la editorial Calmann-Lévy, tenía que entregarles en mayo o junio un libro sobre la Revolución mexicana para una colección que se llamaba “Las grandes olas revolucionarias”, y no tenía tiempo para escribirla. “¿Usted puede?”, me dice y acepté el reto. Entonces tuve que escribir ese libro au fil de la plume, sobre la marcha, en mi Olivetti Lettera 22. Conocía bastante bien el tema, y creo que escribí el libro durante cinco o siete semanas, 330 cuartillas, prácticamente sin consultar nada, casi de memoria. Pero actué como “plagiario intelectual” de Tocqueville, el de El Antiguo Régimen y la Revolución. En ese momento François Furet, que empezaba a darse a conocer como el terrible demoledor de la mitología historiográfica de la Revolución francesa, había logrado que Gallimard publicara en libro de bolsillo El Antiguo Régimen y la Revolución y Tocqueville me dio la clave: la idea fundamental de que los jacobinos y Napoleón terminan la obra emprendida por la Monarquía.
La mano invisible de la historia actúa donde el revolucionario cree destruir un antiguo régimen. Es una ironía de la historia que quien cree destruir un régimen lo lleve a su perfección. La obra centralizadora de los monarcas franceses desde el siglo X hasta Luis XIV, y que fracasa con Luis XVI, la realizan Robespierre y Napoleón. Así también, en los supuestos enemigos de Porfirio Díaz, y digo “supuestos” porque en Obregón, que era un hombre muy inteligente –decía que “el único error de don Porfirio había sido llegar a viejo”–, no había ningún elemento ideológico antiporfirista. Calles es el gran estadista de la Revolución mexicana que viene, como Alejandro, a cortar el nudo gordiano. Resuelve todo el reto del siglo XIX: crear un Ejecutivo fuerte. Espero que algún día un personaje notable como Phil Weigand termine su libro que probará de manera indiscutible que el fascismo italiano fue el inspirador de Calles. Weigand, arqueólogo norteamericano y sabelotodo, encontró un ejemplar de los estatutos del partido fascista anotado por Calles. Después Cárdenas organiza el partido sobre cuatro pilares, es decir, el modelo corporativista. Esa herencia corporativista se la debemos al régimen Calles-Cárdenas, cuyo modelo fue el fascismo de Mussolini. Lo digo fríamente, pues en esos años veinte y treinta, antes de la calamitosa alianza que subordina a Mussolini con Hitler, muchísimos jóvenes de Europa veían a Mussolini como un líder revolucionario, tal como mi generación vio a Castro.
La crítica de la Revolución mexicana, desde tu libro, ha pasado por al menos dos momentos. Primero, vino la crítica marxista de la Revolución mexicana, que se fue por el lado de que la nuestra no fue una revolución tan verdadera porque no era una “revolución” a la soviética. Revolución que no era de origen marxista-leninista, como la rusa o la china, era una revolución de segunda categoría, y quedaba en “gran rebelión”. Después se ha impuesto otra noción, actualmente muy popular en el periodismo y en la academia, que dice que en realidad no hubo Revolución mexicana. Es una suerte de boulangisme que se origina en honrar la convicción pública de que los políticos son siempre iguales y las revoluciones sólo sustituyen a unos ladrones por otros ladrones y que esos ladrones inventan una ideología estatal que los cubra. De esas desmistificaciones se pasa a poner en duda que haya habido un millón de muertos. Fueron menos, se dice, se murieron de gripe o se fueron a vivir a Estados Unidos, como si la disminución en la cantidad variara la naturaleza revolucionaria del fenómeno. Hay, en ese negacionismo, no sé si tú estés de acuerdo, una confusión de raíz: en el siglo XXI, después de la experiencia de las revoluciones del siglo XX, las consideramos catástrofes que la voluntad pública debe evitar mediante la democracia. Pero ello no puede llevar al decreto historiográfico de que las revoluciones, siendo sus consecuencias inhumanas e inaceptables, no hayan existido.
Tienes razón. De hecho, cuando yo escribo La Revolución mexicana comparto todavía esa idea marxista de que la única revolución es la soviética, o la maoísta, porque incluso a la Revolución francesa tan admirada por Lenin o Marx…
Se le encontraron muchos defectos…
Para ella estaba el casillero “revolución burguesa”, un paso en el camino hacia la verdadera, la gran revolución que pondría fin a la historia. En realidad aceptaba yo esa tesis marxista por enojo contra el México de ese momento, bajo el impacto de Tlatelolco y del Jueves de Corpus de 1971. Yo no sabía que iba a venir la apertura democrática y después la interminable pero finalmente lograda transición democrática. Cuando termino mi libro, no se me ocurre escribir, como lo dijo Mario Vargas Llosa, que el régimen es invencible porque es una dictadura perfecta, pero sí digo: “es una revolución que tiene como ambición prohibir toda nueva revolución”. Con ese enojo descalifico a la Revolución mexicana diciendo “no es una revolución”. Pero desde luego que lo fue. Fue un cataclismo. Hubiera sido una revolución “blanca” o un “golpe seco”, como dicen algunos, si no hubiera venido “la contrarrevolución”, en la cual Huerta fue el instrumento para asesinar a Madero.
El famoso millón de muertos nunca lo pudimos contabilizar, y creo que no va a ser fácil hacerlo. Efectivamente ahora se ha puesto muy de moda decir que la gripe española mató más gente. Yo creo que la historia de esa epidemia sí se podría escribir, porque hay registros de defunciones, al menos en la ciudad de México. Lo que pasa es que la gente considera que la etapa violenta de la revolución termina en 1919 o cuando se rinde Villa. No: hay que meter la Cristiada, que costó 250 mil vidas, no sólo de combatientes sino de civiles, víctimas de los daños colaterales. Por ejemplo, se hizo lo que en todas las guerras coloniales o civiles modernas: concentrar a la población civil, práctica que empezó, quizá, precisamente, el español Weyler en Cuba a fines del siglo xix, luego los americanos en Filipinas y los ingleses contra los bóers, y se generaliza en el sigo XX.
La Cristiada es la entrada de México al siglo XX.
Sí. De repente concentran a toda la población de los Altos de Jalisco en cinco pueblos grandes o ciudades, en Arandas, en Ocotlán, en León. Es invierno, de un día para otro la gente sale a pie, cargando lo que puede: bebés, viejitos… Cae aguanieve, hay campamentos improvisados y de pronto se sueltan las viruelas. ¿Cuántas personas mueren en ese momento? No lo sabemos. Pero el general Garfias, que fue director del Archivo Histórico antes de ser rector de la Universidad de las Tres Armas, calculó la cifra de 250 mil vidas. Además, la Cristiada y su represión asoló a todo el Bajío, todo el centro-occidente de México. A la hora de escribir mi libro sobre el apoyo de los católicos norteamericanos a los católicos mexicanos (La cruzada por México, 2008) me encontré con el dato de que millón y medio de mexicanos tomaron el camino del exilio entre 1926 y 1929, huyendo de una devastación que fue mayor en el campo que en la ciudad. Porque había dos Méxicos: en la ciudad, ante las misas clandestinas, cae la policía, arrestan al sacerdote y a las señoras, incluso si es la esposa del general Amaro, pero las sueltan y no fusilan al sacerdote: en el campo se fusilaba sencillamente porque alguien había puesto un listón negro a la entrada de su casa, encarcelaban a las mujeres porque vestían de luto o mataban a los soldados que traían escapularios. En el campo, pues, nos encontramos con la barbarie absoluta. Se cortan cabezas, se exponen los cadáveres, se queman los pueblos, se saquea.
Esa idea de la Revolución mexicana como un horror para los civiles, ese testimonio de una verdadera calamidad que está en tu obra y en la de Luis González, contrasta mucho con la idea de la generación anterior, propia de Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950), de que todo aquello fue, simbólica y sacrificialmente y leído en el orden de la filosofía de la transgresión, una Fiesta a través de la cual los mexicanos se reconocen en los mexicanos…
La fiesta de las balas… México se reencuentra a sí mismo.
Dice Braudel que el oficio de historiador es milagroso porque convierte en vivos a todos los seres que tocamos, que es una victoria sobre la muerte. La Cristiada, me parece, es esa clase de victoria. Asumiéndolo, ¿no crees que actualmente se confunde la condena moral de la violencia histórica en todas sus formas con la negación historiográfica de la existencia de las revoluciones?
Esas son fórmulas muy bonitas y captan un elemento de verdad. Hay una vieja fórmula latina, creo que está en César en La guerra de Galias o en Tácito, que dice “a sangre y fuego y sangre”. Hay otra fórmula latina, Ense et aratro, “con el arado y con la guadaña”, que anuncia ya la reconstrucción. La Revolución mexicana tuvo las dos etapas. Eso lo dice Luis González mucho mejor que yo en Pueblo en vilo (1968), libro al que le debo tanto como a mis vivencias con Luis en San José de Gracia, largas temporadas en que él me presentó a sus tíos –todos habían sido cristeros–, vivencias sin las cuales mi conocimiento de los hechos hubiera sido muy diferente. Luis González, en fin, decía: “Antes de 1916, solamente la gente de la ciudad se sentía realmente mexicana. La primera lealtad de los del campo era con su pueblo, con su parroquia, y el único factor común era el catolicismo, el guadalupanismo.” La Revolución mexicana, menos que permitir el reencuentro del mexicano consigo mismo, forja al mexicano. Cuando Gamio dice “Forjando Patria” tiene razón, aunque él esta pensando en la obra educativa y constructiva, pero mucho se forjó, también, en el fuego de los incendios, de los balazos, de los fusilamientos y en la sangre de la guerra. Como decían los griegos, “la guerra es la madre de todas las cosas”. Es cierto, para bien o para mal. Esa dimensión de la Revolución mexicana tienes que aceptarla: lanzó más de dos millones de mexicanos a Estados Unidos. Fue Rulfo quien me lo dijo: “Es cuando Los Ángeles se volvió mexicana.” Él iba a Los Ángeles y decía: “Cruzaba la calle, y puro Sayula; tres calles más adelante, puro Zacoalco.” La historia continental norteamericana hace que la nuestra sea inseparable de la de Estados Unidos, y al revés. Lo que pasa es que nosotros empezamos a saberlo, ellos todavía no, o lo entienden de una manera muy negativa con reacciones racistas contra los inmigrantes. En fin, esa Revolución mexicana, a la cual los marxistas le reprochan no haber sido una revolución internacional, cambió Norteamérica. Fue una revolución, qué duda cabe, y con consecuencias enormes, y no te hablo de los años felices, los años dorados de la reconstrucción de 1920 a 1924, cuyo relato épico hizo Vasconcelos en su calidad de héroe continental y que tanta impresión causó en América Latina.
José Vasconcelos es el que le quita el signo de sangre a la Revolución y la ofrece como el inicio de una civilización.
Hasta la fecha estamos viviendo de esa herencia, por lo menos en la cultura.
Tu obra mexicana tiene, también, un lado más sonriente y novelesco, el decimonónico, el de Yo, el francés y el de tu novela sobre la independencia (Los tambores de Calderón). Para ti, ¿hay un siglo XIX cómico-novelesco y un siglo XX trágico-religioso, el de La Cristiada, el del desenlace de La gran controversia durante el comunismo soviético?
Al siglo xix entré de la siguiente manera. En aquel entonces en Francia debías hacer la tesis de doctorado de Estado, una tesis monumental que te llevaba muchos años. Como si no fuera suficiente debías escribir una tesina, un libro sobre un tema radicalmente diferente, no podía ser un anexo descolgado de tu tesis. Cuando llegué a México Luis González me presentó a un viejo erudito local, don José Ramírez Flores, de Guadalajara, que me dijo: “Hay un personaje fabuloso ninguneado, calumniado, prototipo de líder agrario, que fue un Zapata mucho antes de Zapata. Es Manuel Lozada, el Tigre de Álica.” ¡Ah! Entonces registré como tesis secundaria el estudio de un líder protoagrario en México, Manuel Lozada. Pero de repente se reforman los estatutos académicos y ya no era necesaria la tesis secundaria, de tal manera que nunca llegué a escribir un libro definitivo sobre Lozada pero escribí ese librito que se llama Esperando a Lozada, evidentemente influenciado por Esperando a Godot. Todo esto para decirte que sobre el siglo xix he escrito mucho pero en artículos desperdigados en revistas serias de historia agraria.
Yo, el francés es un libro que escribo después de treinta años de faena profesional, cuando uno ya no le tiene miedo a la academia y tienes un editor como Tusquets que acepta tus intentos de juego. Tenía un material tan complicado que había que inventar alguna nueva forma, y la encontré en un escritor ruso, Andréi Bítov, autor de un libro hermosísimo que se llama La Casa Pushkin (1978), en realidad dos libros que juegan dialécticamente. Yo metí tres, nada más para demostrarle a la academia que sí estaba fundamentado todo lo que estaban diciendo en las dos otras partes. Me divertí mucho escribiendo ese libro.
Sí, es refrescante leerlo una vez que se termina,
como yo lo hice, con los tres tomos de La Cristiada y el horror del siglo XX que hay en ella.
Le decía a nuestro hijo Pablo, que está en Nueva York, que hace quince días, cuando Obama pronunció su discurso en West Point y anunció que iba a mandar treinta mil hombres a Afganistán, yo me acordé de Yo, el francés. Deberían releer el testimonio de los oficiales franceses que recojo. Uno de ellos, en la última carta que manda a sus padres, les dice: “No fuimos derrotados militarmente. Yo con mi batería de artillería –es decir, cuatro cañones y sus mulas– y mis cincuenta soldados ahorita mismo puedo atravesar México de Veracruz a Manzanillo y me abro camino. Pero jamás vamos a dominar este país.” Me da tristeza pero eso le va a pasar a Obama con este último intento de dizque controlar Afganistán.
Finalicemos con una incursión política en la historia contemporánea de México. Háblame de lo que rodea Samuel Ruiz en San Cristóbal, que hiciste ya hace diez años, de la dificultad que significó para ti aceptar el encargo de dar una visión de alguna manera imparcial sobre la relación del obispo Samuel Ruiz y la Iglesia en Chiapas con el levantamiento zapatista en 1994. Es una triple posición la que tomas ahí: como historiador, como católico, como mexicano. Ahora que lo releí, fue para mí muy interesante verte y leerte en calidad de historiador del presente. ¿Qué tan difícil fue para el historiador de la Cristiada ir a hacer una encuesta –nunca fue más justa la palabra remitiéndonos a Herodoto y a fray Bernardino– al mundo de Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas antes y durante la rebelión neozapatista? ¿Por qué aceptaste esa encomienda? ¿Cómo ves tu experiencia diez años después? ¿Cómo se sintió un liberal católico frente al carisma –y el poder carismático siempre es integrista– de don Samuel?
Georges Duby, que tenía una manera muy interesante de trabajar, dialogando, dictando o en entrevista, decía que el ochenta por ciento de su obra había sido escrita por encargo y que al final de su vida, viendo el resultado, estaba muy satisfecho. Yo no puedo hablar de un ochenta por ciento, pero sí de un cincuenta, y también estoy satisfecho. En este caso se me acercó un hombre bueno, Alberto Athié, que era sacerdote entonces y que ha sido muy castigado por su propia iglesia por haber denunciado lo del padre Marcial Maciel, y me dijo: “Mira, tenemos un problema, la mayoría de los obispos no sabe qué pensar de don Samuel. Hay una minoría radical totalmente samuelina, y una minoría intransigente que está tocando la puerta en Roma para que se castigue a don Samuel. Pero la mayoría no sabe qué pensar. Pensamos que un historiador profesional, imparcial –ilusión, pobres de ellos–, podría hacer una investigación. ¿Aceptarías? Te pagamos los gastos de investigación, y una pequeña cantidad de dinero.” Le contesté: “Si me dan acceso a todos los personajes, y si la Arquidiócesis me da acceso al archivo, sí. No quiero dinero, sólo para un ayudante de investigación, Julio Ríos”, que resultó, por cierto, un espléndido ayudante. Aceptaron mis condiciones. Debo decir que me sorprendió de manera extraordinaria que don Samuel me dejara meterme al archivo, y por eso pude publicar documentos donde él no aparece bajo la mejor luz cuando no hace caso a las peticiones de los indígenas expulsados de la zona controlada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Terminé mi trabajo, lo entregué a Alberto, Alberto lo pasó a la Conferencia Episcopal y le dije: “Mande por favor una copia a don Samuel.” Evidentemente, nunca recibí ni contestación ni comentarios de él. Yo había pasado horas y días con don Samuel, viéndolo en el terreno: es un gran seductor y cuando estás con él es imposible no caer bajo su charm. Me hicieron saber que él estaba muy dolido por cierto capítulo que no estaba “contextualizado”. Lo contextualicé. Me ayudó muchísimo en todo Juan Pedro Viqueira, quien es uno de los mejores conocedores de Chiapas. Por cierto, ahora que lo acabas de releer, ¿te diste cuenta de la crítica velada a don Samuel o no?
Sí, me pareció más crítico ahora que cuando lo leí hace diez años, porque todos nos hemos ido enfriando en nuestras posiciones de entonces sobre Chiapas, que inevitablemente pecaban de exceso de celo. Cuando hicimos aquella presentación, me pareció que Samuel Ruiz en San Cristóbal era un tanto entusiasta, quizá demasiado. Temí que te reconvirtieras…
No, no era tan entusiasta. Ocurre que entonces hubiera sido catastrófica la expulsión de don Samuel, que era lo que querían monseñor Prigione, el nuncio, y el secretario de Gobernación.
En ese sentido, ¿crees que el libro influyó a favor de don Samuel?
No hay manera de saber cómo sucedieron las cosas. Pero tuve otra experiencia semejante, otra vez por encargo, con los italianos del grupo de Sant’Egidio, una ong extraordinaria. Tiene su local en la parroquia de Sant’Egidio en Roma. El director es Andrea Riccardi, que tiene una doble vida de historiador y de militante católico que fundó ese grupo hace varias décadas para luchar contra la pobreza, proteger a los gitanos y defender a los trabajadores inmigrantes en Italia. Luego se metieron de mediadores discretísimos en conflictos internacionales, tanto en Centroamérica como en África. Ellos son, por ejemplo, los padres del fin de la guerra civil en Mozambique. En Italia lograron sentar en la misma mesa a coroneles y barbudos argelinos. Y lo mismo en la guerra civil de El Salvador. Ellos introdujeron en Roma la causa de beatificación de monseñor Romero, pero se topaban con críticos que decían: “Monseñor Romero es de la teología de la liberación, un partidario de la violencia.” Entonces ellos me dijeron: “No es cierto, y necesitamos un historiador que lo documente. Te pasamos toda la documentación habida y por haber tanto del Vaticano como del gobierno salvadoreño, toda la crónica de la guerra civil en El Salvador, todos los papeles oficiales, la correspondencia oficial del arzobispo y sus diarios personales.” Y armé un librito que se publicó allá, en italiano. Son dos experiencias muy interesantes de historia inmediata. Me fue imposible no simpatizar con ciertos aspectos de don Samuel y con la totalidad de la personalidad de Óscar Romero.
¿Y ha tenido efecto tu libro sobre la causa de beatificación?
No tengo la menor idea. Un día de estos le voy a escribir a Andrea Riccardi para preguntarle. Hay causas de beatificación que son ómnibus, hacen todas las paradas y van muy lentas, y las hay relampagueantes, como la de Juan Pablo II, que va a salir muy pronto. Pero ha de tener monseñor Romero sus enemigos en la curia, porque la curia es muy conservadora y aunque no sepa nada de historia de América Latina basta con que alguien les diga que “era un cura guerrillero” para que no pase la causa.
En la Historia de los cristianos en América Latina / Siglos XIX y XX (1989) dices que la Iglesia ayudó mucho a parir a nuestras naciones. ¿Doscientos años después de la Independencia y un siglo después de la Revolución mexicana la nuestra sigue siendo una historia eclesiástica?
Creo que no. Una historia de ese tipo, para empezar, tendría que ser, más que cristiana, religiosa, porque hay que incluir ahora a los mormones, a los Testigos de Jehová y a otras familias que ya francamente no son cristianas. El elemento actual más fuerte es el evangelismo, esa familia espiritual del protestantismo que se está propagando en el mundo como fuego en el pajar. Los gobiernos van a descubrir que era mejor tener un cuerpo eclesiástico con el cual te peleabas pero también con el cual podías ponerte de acuerdo. Aquel cuerpo eclesiástico que podía ordenar, como lo hizo con los cristeros en 1929: “Se acabó, depongan las armas.” En cambio, ¿cómo tratar con decenas de miles de comunidades de aleluyas, de evangélicos, las llamadas “asambleas de Dios” que nunca pasan de cien familias? Allí se verá cuánto van a extrañar los gobiernos el antiguo conflicto entre la Iglesia y el Estado. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile