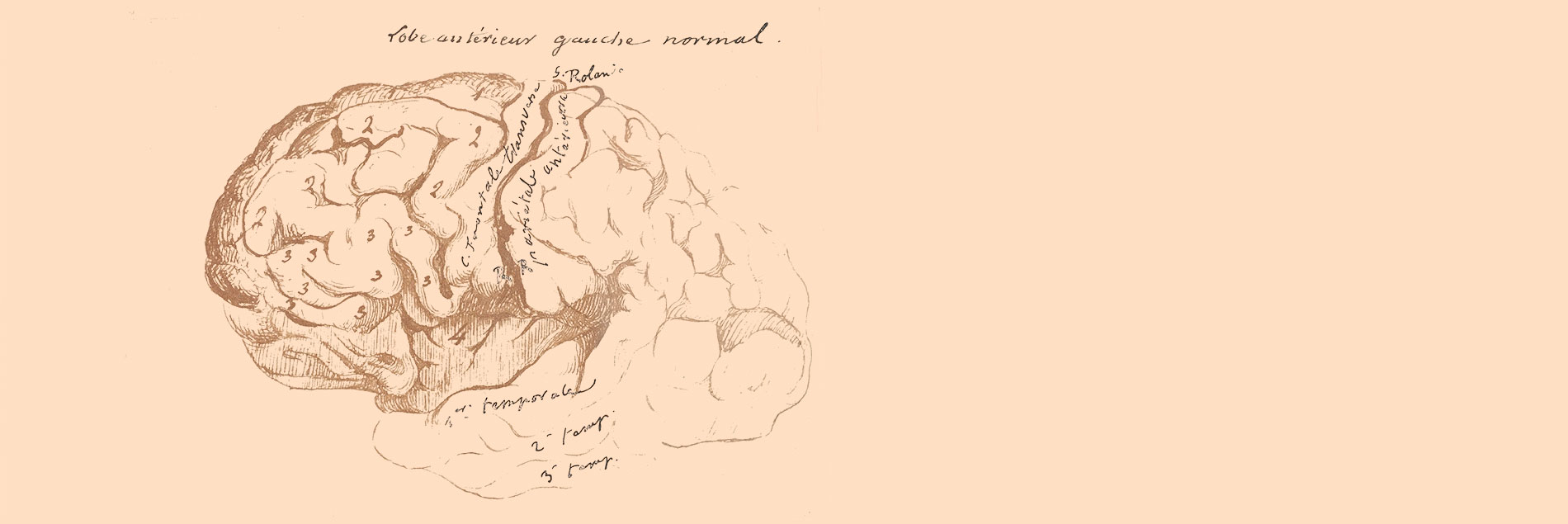En respuesta a las campañas antialcohólicas, los bebedores hemos desarrollado una instintiva aversión por los abstemios, fundada en la creencia de que sólo rehúye los tragos quien tiene mucho que ocultar. Un borracho no sabe mentir —sostenemos con ardor entre botella y botella—, mientras que los sobrios empedernidos, temerosos de permitirse el menor desahogo, fermentan en el fondo del alma los rencores más turbios. Para los clientes asiduos de las cantinas, las fuerzas del bien y del mal están claramente separadas: de un lado los bohemios con corazón de oro, transparentes como un libro abierto; del otro los abstemios neurotizados por el exceso de autocontrol, que al reventar como una olla exprés apuñalan por la espalda a su mejor amigo. El mito del buen borracho, difundido hasta la saciedad en tangos, boleros y canciones rancheras, tiene su origen más remoto en el refrán latino in vino veritas, que algunos bebedores semiletrados invocan como argumento de autoridad en las discusiones con el enemigo, para revestir su causa con el prestigio de una lengua muerta.
Comprobado desde la prehistoria en miles de bacanales, el proverbio se ha convertido en un axioma irrefutable, lo mismo en latín que en su variante española, donde los niños comparten con los beodos el monopolio de la verdad. ¿Quién no ha cometido indiscreciones al calor de las copas? ¿En cuántas novelas policiacas el detective recurre al expediente de emborrachar a un personaje para sacarle alguna información? Sin duda, el alcohol es el antídoto más eficaz contra la innoble virtud social de guardar secretos. Pero que yo sepa, nadie se ha detenido a examinar la naturaleza de las verdades proferidas bajo los efectos del trago, tal vez porque la cruda no se presta demasiado para filosofar. Puesto que la ebriedad exacerba las simpatías y las fobias, ¿podemos considerar totalmente veraces los desahogos de una persona cuyo equilibrio emocional ha sido trastornado por la ingesta alcohólica? Si el vino falsea los sentimientos, ¿las verdades que arranca al bebedor no tendrán un ingrediente ficticio? ¿Por qué los arrebatos de sinceridad nos parecen muchas veces, juzgados desde la cruda, un distorsionado efecto teatral?
En mis 25 años de bebedor me ha tocado decir y escuchar muchas verdades atroces. En algún momento llegué a pensar que la clave para evaluar la autenticidad de un amigo era someterlo a la prueba del psicodrama etílico: si soportaba las agresiones más hirientes sin ofenderse y yo le pagaba con la misma moneda, nuestra amistad quedaría sellada por un vínculo indestructible; de lo contrario, más valía suspenderla. Propenso a idealizar la espontaneidad, pensaba que la gente sólo se conoce a fondo en momentos de exaltación y ante cualquier desacuerdo prefería entrar en discusiones ríspidas que erigir una amistad sobre la base de la mesura, aunque algunas injurias brutales me dejaran el orgullo maltrecho. Exigir una reparación moral por ellas hubiera sido una infracción al pacto de caballeros que obliga a los borrachos decentes a perdonarse las ofensas con espíritu deportivo.
Desde luego, perdí a la mayoría de mis amigos con esa terapia de choque, pues casi nadie está dispuesto a sacrificar el ego por una buena catarsis. No me arrepiento de haber actuado semana a semana como un desaforado personaje de Edward Albee, siempre con la provocación a flor de labio, pero al entrar en la madurez, resignado a beber con moderación por motivos de salud, comprendo que si a pesar de todo conservé unos cuantos amigos no fue por la comunión afectiva alcanzada en las borracheras, sino porque sabían cómo era sobrio y me juzgaban con más indulgencia al comparar mis dos personalidades. Admitir que el vino es el elíxir de la verdad equivale a reconocer que nuestro verdadero carácter sólo se manifiesta en las tempestades de la embriaguez. El profundo arraigo de esta certidumbre en el alma humana refleja no tanto una realidad psíquica, sino una necesidad de evasión: quizá nuestra personalidad etílica nos parece más genuina simplemente porque nos sentimos mejor en ese papel. La mayoría de los bebedores creemos ser más simpáticos, brillantes y seductores cuando tenemos copas encima que en la inhóspita vida consciente (en el caso de los tímidos, esta ilusión puede tener algún fundamento, pero se disipa como un espejismo después de la cuarta o la quinta copa). Percibida con un lente deformante, la verdad del vino sólo tiene un valor subjetivo, en la medida en que refleja nuestra aspiración a ser de otro modo. Sin embargo, el carácter ilusorio de esa verdad no le resta poder persuasivo. De ahí que muchos dipsómanos nos preguntemos con sincero estupor: ¿Quién soy en realidad cuando bebo? Si las drogas y el alcohol sólo pueden sacarnos de adentro las pulsiones de agresividad o afecto que hemos reprimido, entonces la personalidad sobria sería una copia en negativo de nuestro yo profundo. Cada borrachera nos muestra los extremos de alegría y de ofuscación que podríamos alcanzar si no padeciéramos ninguna restricción psicológica y ninguna coerción social, es decir, si fuéramos los tiranos de un mundo obligado a querernos y consecuentarnos. Esa ilusión es tan halagüeña que necesitamos aferrarnos a ella por encima de cualquier desengaño, como el obstinado rey de José Alfredo, que a pesar de quedarse sin trono y sin reina, reafirma contra toda evidencia su investidura real. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.