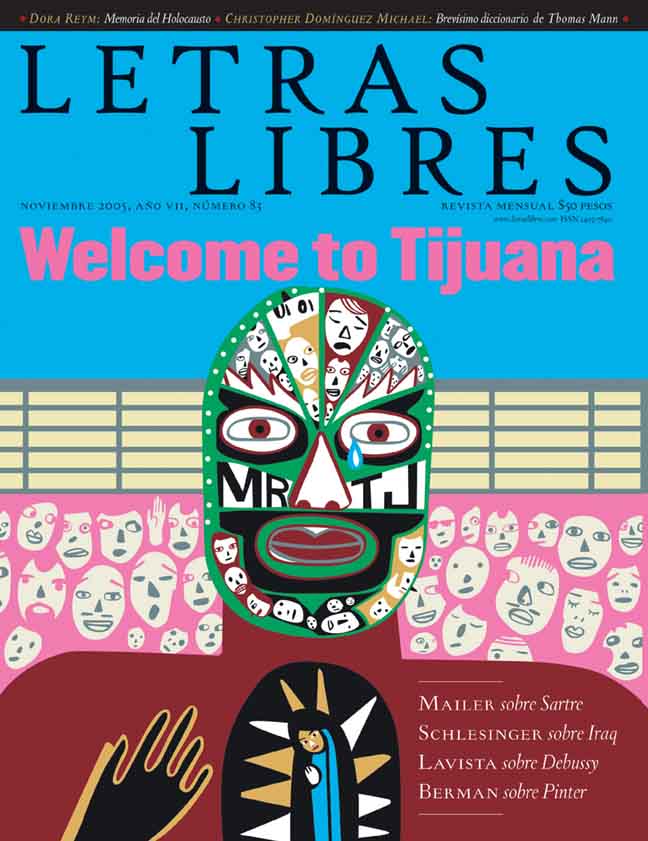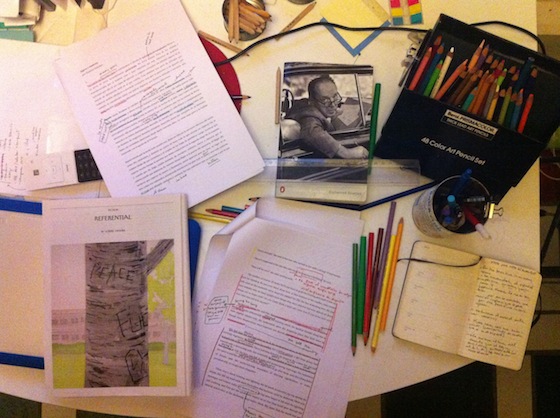Murió Don Adams, alias Maxwell Smart, alias el Superagente 86. Que la muerte de un actor de segunda sea una noticia digna de dar la vuelta al mundo apunta hacia el lugar que ocupa en los anales de la cultura de masas lo que fuera el vehículo de su celebridad, el programa de televisión que en México llevaba el nombre de su personaje y en el original en inglés se llamaba Get Smart, juego de palabras que liga el apellido del superagente con su proverbial estupidez y alude a la dinámica persecutoria que animaba cada episodio (y el espíritu de la época).
El Superagente 86 fue el primer programa que adquirió en mi casa la categoría de evento familiar imprescindible: algo que no sólo nos reunía religiosamente frente a la televisión, sino que justificaba que cualquier otra actividad contingente fuera anticipada, suspendida o pospuesta para no interferir con su horario. En esa medida, era una clara muestra del incipiente poder del medio para alterar en forma decisiva las fórmulas de convivencia vigentes hasta entonces en la mayoría de los hogares, poder que con el tiempo acabaría por erradicar las mesas del comedor de millones de ellos. La televisión comenzaba a convertirse en lo que es ahora, el sustituto electrónico de la mítica chimenea, el ámbito de irradiación luminosa que confiere su sentido a la palabra hogar.
La propuesta argumental era sencilla: había los buenos (Control) y los malos (Kaos). Ambas entidades resultaban casi indistinguibles en términos de su organización y procedimientos. Las separaba la naturaleza de sus propósitos, explícitos en sus respectivos nombres, y la composición étnica de sus contingentes: Control era mayormente un bastión de pureza anglosajona; Kaos un reducto vagamente nazi y vagamente soviético por donde desfilaba una plétora de personajes diversos con nacionalidades y acentos de catadura dudosa. De modo que Control encarnaba el sueño americano y Kaos a sus envidiosos enemigos y detractores. El paralelismo con la realidad contemporánea era total: la vida en Estados Unidos transcurría bajo el signo paranoico de la Guerra Fría, cuya visión maniquea del mundo ordenaba y justificaba las prioridades nacionales. Lo asombroso era el tono: el programa parecía dispuesto a burlarse de una mentalidad que en el año de su lanzamiento, 1965, gozaba del suficiente peso y curso social para justificar el involucramiento total del país en la guerra de Viet Nam.
En los hechos, sin embargo, su efecto era probablemente menos subversivo que tranquilizador. El Superagente 86 contribuyó a la definición moderna de un esquema, vigente hasta ahora, que parece murmurarle por lo bajo al ciudadano común, a contrapelo de las graves proclamas del poder, que por difícil que pueda ser la situación del país en un momento dado, su principal obligación sigue siendo pasarla bien, divertirse, comprar y dejar en manos de sus mayores la dura tarea de enfrentar las complejidades del mundo. Si la Guerra Fría se podía presentar como una broma, en la que buenos y malos son igualmente chambones, su dimensión en la realidad no podía ser tan terrible. En el programa, el conflicto aparece como rutina, tanto en el sentido corriente como teatral de la palabra: un proceso predeterminado donde cada bando desempeña el papel que se le asigna, ambos requeridos por el otro para justificar su existencia. En efecto, Control existe sólo porque Kaos existe y es gracias a ello como personajes como Maxwell Smart y la 99 (cuyo nombre de civil no llega a revelarse nunca) pueden conseguir trabajo, conocerse, enamorarse, casarse y reproducirse.
Lo cual era sin duda, y sigue siendo, el encanto principal de la serie. Ajenos en buena medida a los efectos directos del conflicto entre las potencias, incapaces de desentrañar las sutiles alusiones a los usos y costumbres de la burocracia en Washington, sin guerra propia que pelear contra nadie, lo que los espectadores mexicanos veíamos en la serie era la promesa de ese mundo ligero y alegre, donde hasta un mediocre de marca podía tener un empleo atractivo, coche convertible y esposa despampanante. Desprovista de los recursos técnicos de los que abusa ahora, la televisión estadounidense de la época echaba mano de lo mejor de su rica tradición cómica, desde el teatro de variedades hasta el stand up, para cumplir lo que sería desde entonces una de sus principales funciones sociales: la introducción paulatina y la estandarización masiva de lo aceptable, la regulación suave de unos criterios de normalidad que la naturaleza misma de la sociedad de consumo obliga a mantener en fluctuación constante.
En ese sentido, las aportaciones del programa son notables. Por una parte está el personaje de la 99, prototipo de mujer moderna, toda flexibilidad atlética, racionalidad y eficacia. Lo importante aquí no son sólo los atributos que la presentan como una mujer liberada, sino la forma que adquiere su liberación y los márgenes que la delimitan. La 99 se la pasa arreglando los desfiguros de su contraparte masculina y salvándolo de la muerte, pero no por ello deja de enamorarse de él o cuestiona su posición jerárquica. Sigue siendo en primer término un objeto erótico y a su debido tiempo acabará por cumplir su destino como ama de casa y madre. Sus nuevas aptitudes en el campo laboral no cancelan sus obligaciones tradicionales, simplemente las recubren de un resplandor inédito. De ese modo, la imagen de la mujer liberada matiza sus aristas más irritantes y ensancha el ámbito de su atractivo, pues aparece ante todo como una cuestión de ritmo, de actitud y de look.
El otro gran protagonista es la tecnología, que puesta en manos de personas tan comunes y corrientes prefigura su asimilación a los más diversos ámbitos de la vida cotidiana. No se trata únicamente del célebre zapatófono: la serie exagera hasta el delirio el culto a los gadgets que distinguen a las películas de espías, en particular a la franquicia 007, cuyas cintas ya son de suyo una parodia de sí mismas. El atractivo de los artefactos no radica en su efectividad, habitualmente pobre, sino en su carácter novedoso y su accionar sorpresivo, como tantos aparatos inútiles que acumulan polvo en nuestras casas (y en las bodegas militares de las grandes potencias).
Hay también un considerable arsenal químico, compuesto por gases paralizantes, pastillas para mentir, para dejar de mentir, para lavar el cerebro, aerosoles invisibles y una gama interminable de venenos, contravenenos, contracontravenenos y contracontracontravenenos. También sustancias psicotrópicas y alucinógenas que figuran en capítulos con nombres tan sugerentes como "Is This Trip Necessary?" y "The Groovy Guru", y que terminan por redondear la imagen del programa como un producto netamente sixties. Al igual que su estricto contemporáneo, La Isla de Gilligan, cuyo protagonista, Don Denver, acaba de morir también hace poco, El Superagente 86 es hijo emblemático de una época hedonista, chocarrera, volcada al futuro, donde todo era posible y nuevo, a pesar de la guerra y los conflictos sociales o precisamente a causa de ellos. Una época que quería volver a la infancia, recuperar la ingenuidad de los niños, ser como la televisión misma, que daba sus primeros pasos, y como nosotros entonces, que estábamos aprendiendo a verla.~