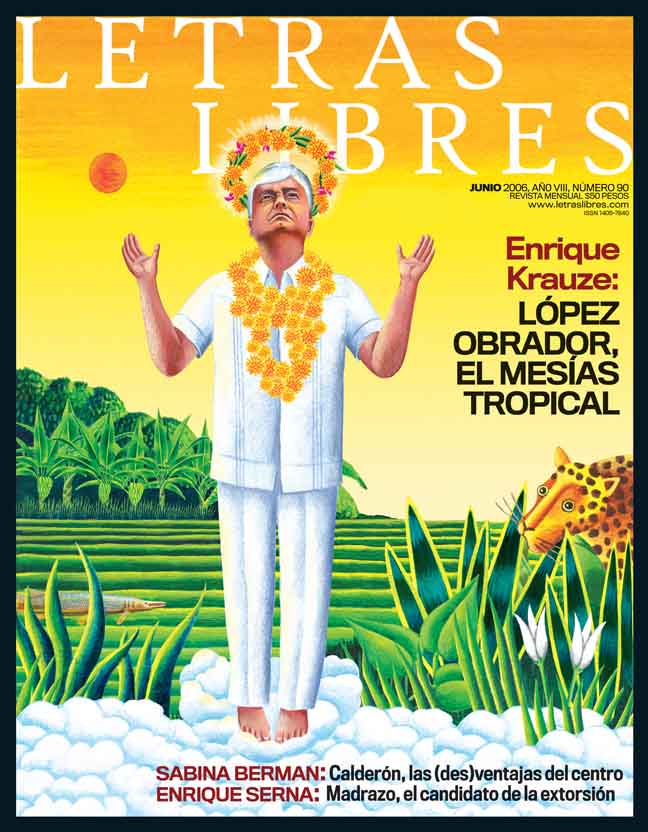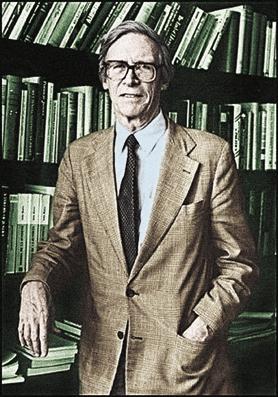Quizá lo más extraordinario de todo el circo de Marbella es la sorpresa que al parecer ha causado. ¿De verdad que lo que ocurría no era evidente desde hace décadas? ¿De verdad que no se ve lo que pasa en casi todo el litoral español desde hace… cincuenta años? (Pues yo recuerdo ya fechorías de entonces en la Costa Brava y en el Edén balear). Una prueba del algodón sencilla: colóquese de espaldas al mar y mire, por ejemplo, Montecarlo: la conclusión sólo puede ser que en la construcción de ese gibraltar francoitaliano abarrotado, con autopistas insólitas y túneles sospechosos, han tenido mucho que ver la corrupción burocrática y… cómo llamarlas: ¿mafias de la construcción?
Por exótico que parezca, en este país que no hace tanto construía los pueblos blancos andaluces y las masías catalanas, los patios extremeños, los caserones vascos y las marquesinas gallegas –es decir: en este país que tenía una de las arquitecturas más sabias del mundo–, por efecto de no se sabe muy bien qué, ése es el misterio, su población enceguece y no ve o finge que no ve cómo le construyen, justo enfrente, Benidorm y Torremolinos, Lloret de Mar y [rellénese al gusto].
Es decir, lugares en donde coinciden dos hechos decisivos: la población anfitriona puede ganar mucho dinero con rapidez –sobre todo si cierra los ojos a todo urbanismo que no sea el elemental de trazar calles rectas, a los derechos humanos en la arquitectura, y a su propia tradición–, y a los huéspedes de quince días sólo les interesa ligar por las noches oliendo a after sun. Nada tan hipnótico como el mar, tan posesivo: los visitantes ni miran la barbarie urbanística que ha apuñalado el paseo marítimo por la espalda… quizá porque les recuerde demasiado a las ciudades que han querido dejar detrás.
Mas todo ello, a estas alturas, resulta de una obviedad descorazonadora. Lo de verdad fascinante es averiguar qué hace que una cultura milenaria y europea acepte sin pestañear la destrucción de sus paraísos, como lo eran sin duda –ya no lo son, también sin duda– la Costa Brava catalana o las Baleares… y que ni siquiera digan nada quienes no ganan nada en el negocio (periodistas, intelectuales, ¿políticos?)… ni tampoco ningún revisionismo antifranquista: pues con Franco comenzó todo. Con un entusiasmo local generalizado, dicho sea de paso, y quizá sea esa la razón del silencio incluso ahora. Sería muy incómodo comenzar a señalar.
Hará una década un editor español me dijo, con motivo de mi novela Fin del viento (un fiasco por exceso de abstracción y experimento), que la destrucción de la costa y la rebelión de un grupo de ciudadanos contra un urbanismo depredador no eran un tema literario. Poco antes, cuando se aprobaba la Ley de Costas, el ex editor y entonces senador Carlos Barral me dijo que, aunque se tirasen edificios al mar (como ya se hace de forma muy estimulante en algunos sitios), el 25% de la costa española era irrecuperable. Años antes le había escuchado al comandante Cousteau que el Mediterráneo se moría, algo que hoy ya se acepta como la desaparición de otra especie.
Bueno, quizá el editor tuviese razón. La prueba es la impasibilidad con que se ha recibido la invasión de
la península por la barbarie del ladrillo y, no sin asombro, no recuerdo obras que traten del fenómeno. Quizá la película La caja 506, sobre ciertos métodos para conseguir solares en la costa, y
en parte la obra de Félix Bayón, recientemente fallecido, cuyas carcajadas parecían un eco de sus incisivos artículos en un periódico de Málaga contra la especulación y la zafiedad.
Y ésa es la pregunta: ¿qué es lo que ocurre en España para que la gente no vea semejantes fechorías, menos probables en Grecia o en Portugal, por ejemplo? Debe de ser que, al no tratarse de un tema con suficiente fuerza literaria, lo refugiamos en el estridente chismorreo en torno a las cerraduras y los cubos de basura de la horterada marbellí. A juzgar por su seguimiento, los pornógrafos del cotilleo son los Shakespeare, los Lope de nuestra época. Junto con su audiencia, los cómplices de toda esa fechoría de cemento.
Temo que esa ceguera nos revele, nos descubra aún más el antepenúltimo puesto en educación que ocupamos en la lista de países más o menos desarrollados. ~
Pedro Sorela es periodista.