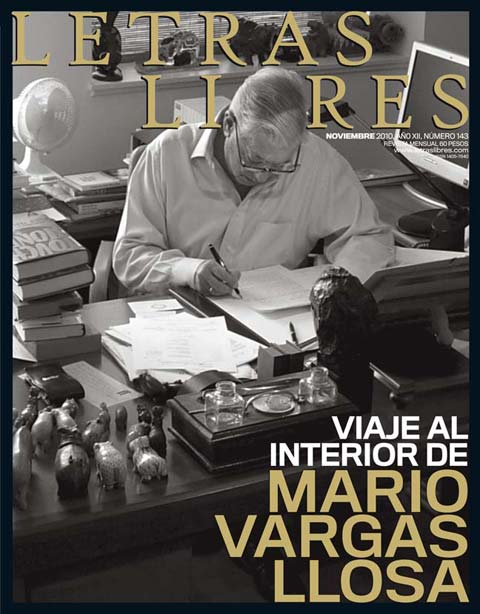La noticia de la desaparición nos perturbó y sacudió. Durante varias semanas la fotografía borrosa y granulada de una joven que al parecer nadie conocía, pero que algunos recordábamos vagamente, se exhibió en carteles amarillos colgados en las puertas de cristal de la oficina de correos, en los postes de teléfono, en las ventanas de la tienda recién remodelada. El retrato era pequeño y mostraba un rostro serio vuelto parcialmente de lado sobre el cuello de una chaqueta de piel; parecía la ampliación de una instantánea casual que en un principio había ofrecido una vista de cuerpo entero: el tipo de foto, pensamos, tomada con una cámara prestada por un pariente aburrido y descuidado para conmemorar alguna ocasión. Por un tiempo a las mujeres se les advirtió que no salieran solas por la noche, mientras la investigación seguía su inútil curso. Poco a poco los carteles se arrugaron con la lluvia y se llenaron de mugre; las fotos borrosas parecieron desvanecerse y un día se esfumaron, dejando una tenue inquietud que se disolvió lentamente en el aire otoñal oloroso a humo.
Según el periódico, la última persona que vio viva a Elaine Coleman fue una vecina, la señora Mary Blessington, que la saludó la tarde en que Elaine bajó de su auto y echó a andar por el sendero de grava roja que conducía a la entrada lateral de la casa en Willow Street donde rentaba dos habitaciones del segundo piso. Mary Blessington barría las hojas. Se apoyó en el rastrillo, saludó a Elaine Coleman y comentó algo sobre el clima. No notó nada extraño en la joven callada que caminaba al anochecer rumbo a la puerta lateral, llevando en un brazo una pequeña bolsa de papel –quizá con el bote de leche que fue hallado sin abrir en el refrigerador– y en la otra mano sus llaves. Al ser interrogada después sobre la aparición de Elaine Coleman a la entrada de la casa, Mary Blessington admitió que ya estaba oscuro y que no había podido distinguirla “muy bien”. La casera, la señora Waters, que vivía en el primer piso y rentaba los cuartos de arriba a dos inquilinas, describió a Elaine Coleman como una persona tranquila, estable, muy atenta. Se acostaba temprano, nunca tenía visitas y pagaba la renta puntualmente, el primero de cada mes. Le gustaba estar sola, añadió la casera. La última tarde, como de costumbre, la señora Waters oyó los pasos de Elaine subiendo las escaleras rumbo a su departamento en la parte trasera del segundo piso, pero en realidad no la vio. A la mañana siguiente descubrió que su coche aún estaba estacionado al frente, pese a que era miércoles y la señorita Coleman jamás faltaba al trabajo. Por la tarde, al llegar el correo, la señora Waters decidió subir una carta a su inquilina, a quien creyó enferma. La puerta estaba cerrada. Tocó suavemente, luego con más fuerza, hasta que abrió la puerta con su propia llave. Vaciló un largo rato antes de llamar a la policía.
Durante varios días no hablamos de otra cosa. Leímos con fervor los periódicos, el Messenger local y los diarios de los pueblos vecinos; estudiamos los carteles, memorizamos los hechos, interpretamos la evidencia, pensamos lo peor.
Pese a ser malo y borroso, el retrato dejó una impresión nítida: una mujer captada en el acto de desviar la mirada, una mujer que evitaba todo escrutinio. Tenía los ojos entrecerrados, la línea de la mandíbula oculta por el cuello de la chaqueta, la mejilla surcada por un rizo de pelo. Aunque era difícil decirlo, daba la impresión de haber encogido los hombros contra el frío. Pero lo que a algunos nos llamó la atención fue lo que al parecer encubría la foto. Era como si debajo de esa mejilla granulada, de esa nariz difusa y angosta con la piel bien estirada sobre el puente, yaciera otra imagen más joven, más familiar. Algunos nos acordamos vagamente de una Elaine Coleman de la preparatoria, una joven Elaine de catorce o quince años atrás que había estado en nuestras clases, aunque nadie pudo recordarla con claridad ni precisar dónde se sentaba o qué hacía. Yo mismo creía recordar a una Elaine Coleman de la clase de inglés en segundo o penúltimo año, una muchacha tranquila, alguien a quien no le había prestado demasiada atención. La localicé en mi viejo anuario. Pese a no reconocer su rostro, no se me antojó el de una extraña. Era aparentemente la mujer desaparecida del cartel aunque en otra clave, de tal modo que uno no establecía la relación en seguida. La fotografía estaba ligeramente sobreexpuesta y la hacía ver un poco deslavada, un poco plana: la rodeaba un aura de radiante anonimato. No era bonita ni fea. Tenía el rostro vuelto a medias, la expresión grave; su pelo, peinado a la moda de la época, mostraba el rastro de un cepillo cuidadoso. No había formado parte de ningún club, ni practicado deporte alguno, ni pertenecido a nada.
Solo salía en otra foto, un retrato grupal en el salón de clases. Estaba de pie en la tercera fila, el cuerpo torpemente ladeado, la mirada baja, los rasgos difíciles de distinguir.
En los primeros días de su desaparición intenté recordarla, la opaca joven de mi clase de inglés que había crecido para convertirse en una extraña borrosa y granulada. Me parecía verla sentada en su escritorio junto al calefactor, absorta en un libro, sus brazos pálidos y delgados, el pelo castaño cayéndole en parte detrás y en parte delante del hombro, una muchacha de falda larga y calcetas blancas, pero nunca pude estar seguro de que no la inventaba. Una noche la soñé: una joven de pelo negro que me miraba con seriedad. Desperté extrañamente agitado y aliviado pero al abrir los ojos advertí que la protagonista del sueño era Miriam Blumenthal, una muchacha ingeniosa y risueña de pelo negro y lustroso que se me había presentado con el disfraz onírico de la desaparecida Elaine.
Hubo un detalle que nos perturbó: las llaves de Elaine Coleman fueron halladas en la mesa de la cocina, junto a un periódico abierto y un plato. El llavero con seis llaves y una gatita plateada, el bolso de cuero café con la cartera, el abrigo con forro de lana en el respaldo de una silla: todo esto sugería una partida súbita e inexplicable, pero lo que más nos llamó la atención fue el llavero porque incluía la llave del departamento. Supimos que la puerta se podía cerrar solo de dos formas: por dentro, girando una perilla que corría un cerrojo, y por fuera, con llave. Si la puerta estaba cerrada y la llave se había quedado dentro, era obvio que Elaine Coleman no había podido salir por la puerta, a menos que hubiera una segunda llave. Era posible, aunque nadie lo creía, que alguien con otra llave hubiera entrado y salido por la puerta, o que la propia Elaine, usando esa segunda llave, hubiera salido por la puerta para luego cerrarla por fuera. Pero una acuciosa investigación policiaca reveló que no había rastro de un duplicado. Era más probable que hubiera salido por una de las cuatro ventanas. Había dos en la sala-cocina que daban a la parte trasera, y otras dos en el dormitorio que daban a la parte trasera y a un costado de la casa. En el baño había una quinta ventana, demasiado pequeña para que alguien cupiera por ella. Justo debajo de las cuatro ventanas principales crecían matas de hortensias y rododendros. Las cuatro ventanas estaban cerradas, aunque no con seguro, y los mosquiteros se hallaban en su lugar. Nos veíamos obligados a creer que Elaine Coleman había huido deliberadamente por una ventana del segundo piso, a varios metros del suelo, en vez de salir con mayor comodidad por la puerta, o bien que un intruso había entrado por una ventana para secuestrarla, cuidando de cerrar todo al salir. Pero las hojas, los arbustos y el pasto bajo las ventanas estaban intactos, y en las habitaciones tampoco había huellas de una entrada forzosa.
La segunda inquilina, la señora Helen Ziolkowski, una viuda de setenta años que llevaba veinte viviendo en el departamento de enfrente, describió a Elaine Coleman como una joven amable, tranquila, muy pálida, del tipo que le gusta recluirse. Fue la primera alusión a su palidez, y eso le dio cierto encanto. La última tarde, la señora Ziolkowski oyó que la puerta se cerraba y que el cerrojo se corría. Oyó la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose, pasos ligeros, ruido de vajilla, el silbido de una tetera. Era una casa apacible y uno podía escuchar casi todo. En ningún momento oyó sonidos extraños, gritos ni voces, nada que indicara un forcejeo. De hecho el silencio invadió el departamento de Elaine Coleman alrededor de las siete de la noche; a la señora Ziolkowski le sorprendió no escuchar los acostumbrados ruidos de la cena preparada en la cocina. Se fue a dormir a las once. Tenía el sueño ligero y a menudo se despertaba en la madrugada.
No fui el único que se empeñó en recordar a Elaine Coleman. Otros que habían estado conmigo en la preparatoria, y que ahora vivían en el pueblo con sus familias, se sintieron confundidos o dudosos; no sabían quién era, aunque nadie negaba que hubiera estado ahí. Uno de nosotros creyó recordarla en clase de biología, penúltimo año, inclinada sobre una rana dispuesta en una plancha de disección. Otro la recordó en clase de inglés, último año, no junto al calefactor sino al fondo del salón: una muchacha de pelo anodino que casi no hablaba. Pese a que la recordaba claramente –o al menos eso dijo– al fondo del aula, no pudo acordarse de nada más; fue incapaz de revivir cualquier detalle.
Una noche, tres semanas después de la desaparición, desperté de un sueño inquieto que no tenía nada que ver con Elaine Coleman –estaba en una habitación sin ventanas, había una luz verde, una fuerza aterradora se condensaba tras la puerta cerrada– y me senté en la cama. El sueño ya no me perturbaba, pero me sentía a punto de evocar algo. Recordé, con asombroso detalle, una fiesta a la que había ido cuando tenía quince o dieciséis años. Vi con toda claridad el cuarto de juegos en el sótano: el piano con las partituras abiertas, el brillo de la lámpara del piano sobre las páginas blancas y las medias de una muchacha sentada en un sillón cercano, el sofá a rayas, unos compañeros jugando con cubos de colores en un rincón, humo de cigarro, un plato con botanas… Y ahí, en un almohadón junto a la ventana, inclinada un poco hacia delante, vistiendo una blusa blanca y una falda larga y oscura, con las manos en el regazo, se hallaba Elaine Coleman. Aunque su rostro estaba incompleto –pelo oscuro de tono café, piel granulada– y no era confiable, ya que daba señales de haber sido contaminado por la foto de la desaparecida Elaine, tuve la certeza de haberla recordado.
Traté de enfocarla mejor, pero era como si no la hubiera mirado directamente. Mientras más me empeñaba en revivir aquella noche, con mayor nitidez veía los detalles del cuarto de juegos en el sótano (mis dedos en las teclas astilladas del piano, los cubos verdes y rojos y amarillos formando una torre cada vez más grande, alguien del equipo de natación agitando los brazos para demostrar el nado de mariposa, las espléndidas rodillas de Lorraine Palermo envueltas en medias transparentes), pero no podía evocar el rostro de Elaine Coleman.
Según la casera el dormitorio estaba intacto. La almohada había sido extraída de entre las sábanas y colocada contra la cabecera. En el buró, una taza de té a la mitad descansaba sobre una tarjeta que anunciaba la inauguración de una nueva ferretería. La colcha estaba ligeramente arrugada; encima había un camisón de franela con florecillas azules y un grueso libro de bolsillo abierto. La lámpara del buró aún estaba encendida.
Intentamos imaginar a la casera en el umbral del dormitorio, sus primeros pasos en la habitación silenciosa, la luz vespertina colándose entre las venecianas cerradas, el foco pálido y caliente en la lámpara teñida de sol.
Los diarios dijeron que, al salir de la preparatoria, Elaine Coleman se había inscrito en una pequeña universidad de Vermont, donde se especializó en administración y escribió una reseña de teatro para el periódico escolar. Luego de graduarse vivió un año en el mismo pueblo universitario y trabajó de mesera en un restaurante de mariscos; después regresó a nuestro pueblo, donde durante algunos años rentó un departamento de un cuarto antes de cambiarse al departamento de dos habitaciones en Willow Street. Mientras estaba en la universidad sus padres se habían ido a vivir a California; su padre, un electricista, acabó mudándose solo a Oregon. “Elaine no le deseaba mal a nadie”, declaró su madre. Trabajó un año en el periódico local y medio tiempo en una tienda de pinturas; trabajó también en el correo y en una cafetería antes de conseguir empleo en un negocio de artículos para oficina en un poblado vecino. La gente la recordaba como una mujer tranquila, atenta, buena trabajadora. Al parecer no tenía amigos cercanos.
Empecé a recordar un rostro más o menos familiar visto durante el verano, cuando iba a casa durante las vacaciones de la universidad, y después, cuando volví al pueblo para quedarme. Hacía tiempo que había olvidado su nombre. La veía al fondo de un pasillo del supermercado, haciendo fila en una farmacia, entrando en una tienda de Main Street. La veía sin mirarla, como uno ve a la tía de un conocido. Si llegábamos a toparnos, la saludaba velozmente y seguía mi camino, pensando en otros asuntos. Al fin y al cabo nunca habíamos sido amigos: nunca habíamos sido nada. Era una compañera de preparatoria y punto, alguien a quien apenas conocía, aunque también es cierto que no tenía nada en su contra. ¿Realmente era la desaparecida Elaine? Solo después de su desaparición esos encuentros pasajeros se tiñeron de un aura conmovedora que, aunque falsa, no pude evitar sentir; era como si hubiese debido detenerme para hablar con ella, prevenirla, salvarla, hacer algo.
El segundo recuerdo vívido de Elaine Coleman me asaltó tres días después de evocar la fiesta. Estaba en preparatoria y paseaba con mi amigo Roger en una de esas soleadas tardes otoñales en que el cielo es tan claro y azul que debería ser verano, excepto que las copas de los árboles se han coloreado de rojo y amarillo y el humo de las fogatas hiere los ojos. Habíamos salido a caminar por un barrio desconocido al otro lado del pueblo. Las casas eran pequeñas, con cocheras independientes; en los jardines podía verse el ocasional girasol de plástico o un venado falso. Roger hablaba de una muchacha que lo traía vuelto loco, que jugaba tenis y vivía en una elegante casona de Gideon Hill, y yo le aconsejaba que se disfrazara de jardinero y pidiera trabajo para podarle los rosales. “La doble personalidad –dije– siempre las convence.” “Nunca me respetará”, contestó Roger muy serio. Pasábamos frente a una cochera donde una muchacha de jeans y chamarra oscura lanzaba una pelota de básquetbol a una canasta sin red. El portón de la cochera estaba abierto y dentro podían verse muebles viejos, sofás con lámparas encima y mesas con sillas al revés. La pelota pegó en el aro y vino rebotando hacia nosotros. La atrapé y se la devolví a la muchacha, que había empezado a perseguirla y se detuvo al vernos. Reconocí a Elaine Coleman. “Gracias”, nos dijo, con la pelota entre las manos, y titubeó un segundo antes de bajar los ojos y voltearse.
Lo que me extrañó al recordar aquella tarde fue el momento de titubeo. Podría haber significado muchas cosas, como por ejemplo “¿Quieren jugar?” o “Me gustaría invitarlos a jugar pero no quiero si no quieren” o quizá algo completamente distinto, pero en ese instante que pareció cargado de incertidumbre Roger me lanzó una mirada aguda y abrió la boca en un “no” silencioso. Lo que me perturbaba era la sensación de que Elaine había captado esa mirada, ese dictamen; debió ser experta en identificar señales de rechazo. Nos alejamos por la azulada tarde otoñal, hablando de la muchacha de Gideon Hill, y en el aire límpido pude oír con nitidez el ruido de la pelota al golpear el suelo mientras Elaine Coleman regresaba a la cochera.
¿Será cierto que todo lo que uno ve se queda en la mente para siempre? Después de ese segundo recuerdo esperaba una avalancha de imágenes, como si solo hubieran aguardado el instante justo para revelarse. En el último año de preparatoria debo haberla visto a diario en clase de inglés y en talleres, rebasado en los corredores y vislumbrado en la cafetería, por no mencionar los inevitables encuentros en las calles y tiendas de nuestro pequeño pueblo; sin embargo, aparte de la fiesta y la cochera, no pude evocar otra imagen, ni una sola. Tampoco pude ver su rostro. Era como si no lo tuviera, como si careciera de rasgos. Hasta las tres fotografías parecían ser de tres personas distintas; o quizá, pensé, eran tres versiones de una misma persona que nadie había visto jamás. Así que volví a mis dos recuerdos, como si escondieran un secreto que solo un examen minucioso podría descubrir. Pero aunque vi, cada vez con mayor claridad, las teclas amarillentas y astilladas del piano, las medias fulgurantes, el cielo azul del otoño, el sol colándose a la cochera en penumbra con sus sillas y mesas y cajas; aunque vi o creí ver un zapato negro y gastado y un calcetín blanco en un pie cerca del piano y las tejas resplandecientes en el techo de la cochera, de Elaine Coleman no pude ver más que lo que ya había recordado: las manos en el regazo durante la fiesta, el momento de titubeo con la pelota.
En las primeras semanas, cuando la historia aún parecía importante, los periódicos localizaron a alguien llamado Richard Baxter, que trabajaba en la planta química de un pueblo vecino. Había visto a Elaine Coleman por última vez hacía tres años. “Salimos algunas veces –declaró–; era una chica amable, tranquila. En realidad no tenía mucho que decir.” No la recordaba muy bien, agregó.
El desconcierto de la policía, la falta de pistas, la puerta y las ventanas cerradas, hicieron que me preguntara si estábamos abordando el problema adecuadamente, si no perdíamos de vista un elemento crucial. En las pláticas sobre la desaparición fueron consideradas solo dos posibilidades con todas sus variantes: secuestro o fuga. La primera, aunque nunca descartada del todo, fue puesta claramente en entredicho por la investigación policiaca, que no encontró rastro de un intruso en las habitaciones ni en el jardín. Por tanto era más razonable suponer que Elaine Coleman se había ido por su propio pie. De hecho resultaba tentador creer que en un acto voluntario había roto con su rutina solitaria para iniciar secretamente una vida nueva. Sola, triste, inquieta, sin amigos, a punto de cumplir treinta años, había vencido por fin una barrera interna para rendirse al hechizo aventurero. Esta teoría justificaba puntualmente el abandono de llaves, cartera, abrigo y coche, que se volvió la mejor prueba de lo radical de la ruptura con su entorno. Los escépticos señalaron que no podría ir muy lejos sin tarjeta de crédito, licencia ni los veintisiete dólares y 34 centavos hallados en su cartera. Pero lo que terminó por derrumbar la teoría fue la naturaleza convencional y desesperadamente romántica de la fuga imaginaria, que no solo la obligaba a traicionar los hábitos tranquilos de toda una vida sino que se acercaba tanto a lo que le hubiéramos deseado que se veía contaminada por anhelos que no le pertenecían. Así que me pregunté si no habría otra forma de desentrañar la desaparición, una explicación osada que exigiera una lógica distinta, más incierta, más peligrosa.
La policía llevó perros para peinar el bosque al norte del pueblo y dragó el estanque tras el depósito de madera. Por un tiempo corrió el rumor de que Elaine había sido secuestrada en el estacionamiento del lugar donde trabajaba, pero dos empleados la vieron salir, Mary Blessington la saludó por la tarde y la señora Ziolkowski la oyó cerrar la puerta del refrigerador, golpear un plato, caminar de un lado a otro.
Si no hubo secuestro ni fuga, Elaine Coleman debió haber subido las escaleras, entrado a su departamento, cerrado la puerta, guardado la leche en el refrigerador, dejado su abrigo en el respaldo de una silla… y desaparecido. Punto. Fin de la historia. Dicho de otra forma: la desaparición debió haber ocurrido dentro del departamento. Si se descartaban el secuestro y la fuga, Elaine Coleman debería haber sido hallada en algún rincón de las habitaciones, quizá muerta en un clóset. Pero la investigación policiaca fue minuciosa. Al parecer se había desvanecido de los cuartos tal como se había esfumado de mi mente, dejando un reguero de pistas para sugerir que alguna vez había existido.
Conforme la investigación seguía su lento curso, conforme los carteles se desteñían y acababan borrándose, intenté urgentemente recordar algo más de Elaine Coleman, como si le debiera al menos la cortesía de la memoria. Lo que me perturbaba no era tanto la desaparición en sí –apenas había conocido a Elaine– ni la posibilidad de que se hubiera dado en circunstancias desagradables, sino mi propia incapacidad de evocar a la desaparecida. Otros la recordaban con mayor dificultad. Era como si nunca la hubiéramos visto, o como si la hubiéramos visto mientras pensábamos en cosas más interesantes. Sentía que éramos culpables de un crimen oscuro. Creía que quienes de vez en cuando la vimos por el rabillo del ojo, quienes la miramos sin mirarla, quienes no le prestamos atención inintencionadamente, habíamos estado preparándola para su destino final; en un sentido que se me escapaba, la habíamos empujado hacia la desaparición.
Fue en esa etapa de evocación fallida cuando me asaltó lo que solo puede llamarse un seudorrecuerdo de Elaine Coleman, que me inquietó precisamente porque ignoraba qué tanto tenía de ella. La época: dos o tres años antes de la desaparición. Recordé que estaba en el cine con un amigo, su esposa y una mujer con la que salía por entonces. Era una película extranjera, en blanco y negro, con subtítulos; recordé a la esposa de mi amigo riéndose de la traducción casi infantil de un insulto, mientras en la pantalla el actor golpeaba una puerta con el puño. Recordé la enorme bolsa de palomitas que los cuatro compartíamos. Recordé los escalofríos que me provocaba el aire acondicionado, y cómo añoraba el calor de la noche de verano. Las luces se encendieron lentamente, los créditos aparecieron y, mientras los cuatro echábamos a andar por el pasillo atestado, capté a una mujer de ropa oscura que se levantaba de un asiento en la última fila. La vi solo por el rabillo del ojo y luego aparté la mirada, molesto. Me recordaba a alguien que conocía a medias, quizá la compañera de preparatoria a quien veía de cuando en cuando y cuyo nombre había olvidado, y no quería atraer su atención ni verme forzado a intercambiar palabras torpes y sin sentido con ella, fuera quien fuera. En el vestíbulo lleno y luminoso me preparé para el inútil encuentro. Pero por alguna razón ella jamás abandonó el cine y, mientras salía aliviado al calor de la noche estival, que ya empezaba a ser opresivo, me pregunté si no se habría rezagado a propósito al verme apartar la mirada. Me arrepentí un poco de mi rudeza hacia la mujer vislumbrada en el cine, la seudoElaine, porque al fin y al cabo no tenía nada en contra de ella, la muchacha que en algún tiempo había estado en mi clase de inglés.
Igual que un detective o un amante, volví una y otra vez a las escasas imágenes suyas que guardaba: la difusa muchacha de la fiesta, la joven que bajó los ojos con la pelota en las manos, el rostro volteado en el retrato del anuario escolar, la borrosa fotografía policiaca, la persona vaga –ahora mayor– a la que saludaba ocasionalmente en el pueblo, la mujer del cine. Sentía que de algún modo le había fallado, que tenía algo que expiar. Las miserables imágenes parecían burlarse de mí, como si guardaran el secreto de su desaparición. La muchacha imprecisa, la foto borrosa: a veces sentía una especie de temblor, un estremecimiento interno, como si estuviera al borde de una revelación abrumadora.
Una noche soñé que jugaba básquetbol con Elaine Coleman. La cochera era también la playa, la pelota chapoteaba en el agua poco profunda y Elaine reía, su rostro estaba radiante aunque de algún modo oculto. Al despertar sentí que el gran error de mi vida había sido no poder evocar jamás esa risa.
Conforme el clima se enfriaba, empecé a notar que la gente ya no quería hablar de Elaine Coleman. Simple y sencillamente había desaparecido, eso era todo, y algún día sería localizada u olvidada y punto final. La vida seguiría. A veces me daba la impresión de que la gente estaba enojada con ella, como si al desaparecer nos hubiera complicado la existencia.
Una soleada tarde de enero fui a la casa en Willow Street. Conocía la calle, sembrada ahora de árboles desnudos y torcidos que arrojaban largas sombras sobre el asfalto y las fachadas de las casas de enfrente. En una esquina, junto a un poste de teléfono con un transformador del tamaño de un tambor, había un buzón brillante y azul. Me estacioné junto a la casa, aunque no exactamente enfrente, y le lancé una mirada furtiva, como si cometiera un delito. Era una casa igual a muchas otras de la cuadra: dos pisos, tejas de madera, aleros laterales, techo oscuro. Las tejas estaban pintadas de gris y los postigos de negro. Vi cortinas pálidas en todas las ventanas y el sendero de grava roja que conducía a la puerta lateral; en lo alto de la puerta había dos pequeñas ventanas cubiertas también por cortinas. Vi una hilera de arbustos desnudos y un trozo del patio trasero; una jaula para pájaros colgaba de una rama. Traté de imaginar cómo había vivido ella ahí, en la casa silenciosa, pero no se me ocurrió absolutamente nada. Me pareció que nunca había vivido en ese lugar, que nunca había ido a mi preparatoria: era el sueño del pueblo, producto de la siesta bajo el sol frío de una tarde de enero.
Abandoné la calle tranquila y burlona que parecía decir: “Aquí no hay nada malo. Soy una calle respetable. Ya echaste un vistazo, así que vete”; sin embargo, ahora más que nunca me rehusaba a rendirme. Hurgué infructuosamente en mis imágenes, busqué pistas, probé caminos que no llevaban a ningún lado. Sentía que se me fugaba entre los dedos, que se desvanecía: una muchacha fantasma, una foto borrosa, una mujer sin rostro, una silueta de ropa oscura que se levantaba de su asiento y se alejaba volando.
Volví a las notas del periódico, que guardaba en una carpeta sobre el buró. Un detalle que me inquietaba era que la casera en realidad no había visto a Elaine Coleman la tarde de su desaparición. La vecina, que la había saludado al anochecer, no había podido distinguirla demasiado bien.
Dos noches después desperté de pronto, como perturbado por un sueño, aunque no pude recordar ninguno. Al cabo de un instante la verdad me cimbró igual que un golpe en la nuca.
Elaine Coleman no había desaparecido súbitamente, como creía la policía, sino gradualmente, a lo largo del tiempo. Todos esos años sentada en rincones sin que nadie la notara, sin que nadie la mirara, debieron fomentarle una opinión débil e inestable de sí misma. Con frecuencia debió sentirse casi invisible. Si es cierto que existimos al grabarnos en otras mentes, al ingresar en otras memorias, entonces la muchacha tranquila y común que nadie notaba debió sentir a veces que se diluía, como si poco a poco fuera borrada por el desdén del mundo. En preparatoria, el proceso de difuminación –iniciado mucho antes– quizá no había alcanzado una etapa crítica; su rostro, con los típicos ojos bajos y desviados, se había vuelto solo ligeramente impreciso. Para cuando regresó de la universidad, la anulación estaba más avanzada. La mujer vislumbrada en el pueblo sin ser vista, la persona vaga que nadie recordaba con nitidez, se volvía opaca, desaparecía, se esfumaba como una habitación al crepúsculo. Se dirigía irremediablemente al reino del sueño.
Esa última tarde, cuando ya oscurecía y Mary Blessington la saludó sin verla en realidad, Elaine Coleman era poco más que una sombra. Subió las escaleras rumbo a sus habitaciones, cerró la puerta como de costumbre, guardó la leche en el refrigerador y dejó el abrigo en el respaldo de una silla. A sus espaldas, el espejo de segunda mano apenas la reflejaba. Puso la tetera en la estufa y se sentó a la mesa de la cocina para leer el periódico y beber una taza de té. ¿Se habría sentido cansada a últimas fechas o había una sensación de levedad, de anticipación? En el dormitorio colocó la taza sobre una postal en el buró y se puso el camisón blanco con florecillas azules. Al rato, luego de descansar, prepararía la cena. El crepúsculo se deslizaba hacia la noche. En la habitación en penumbra ella podía distinguir el perfil del buró, la manga de un suéter colgado de una silla, la tenue silueta de su cuerpo en el lecho. Encendió la lámpara e intentó leer. Los ojos, de párpados pesados, se le empezaron a cerrar. Imagino un cansancio agradable, una impresión de clausura, un sentimiento de dispersión. Al día siguiente no había nada salvo un camisón y un libro encima de una cama.
Quizá varió un poco: una tarde pudo haberse dado cuenta de lo que le sucedía; pudo, con una honda sacudida de su ser, haber aceptado su destino y unido fuerzas con los poderes de la disolución.
No está sola. En esquinas de calles al ocaso, en corredores de cines en penumbra, tras ventanillas de coches estacionados en melancólicos centros comerciales bañados por un pálido fulgor naranja, uno a veces los ve: son los Elaine Coleman del orbe. Bajan los ojos, se voltean, desaparecen en sitios sombríos. A veces creo ver, a través de su piel casi translúcida, una luz o un edificio a sus espaldas. Intento observarlos de frente, penetrarlos con mi mirada, pero siempre es demasiado tarde porque ya se están difuminando, acostumbrados desde tiempo inmemorial a que nadie los note. Quizá la policía, que sospechó juego sucio, al final no estaba equivocada. Porque ya no estamos libres de culpa, nosotros los que no vemos y no recordamos, los indiferentes, los cómplices de la desaparición. Yo también maté a Elaine Coleman. Que esta declaración conste en actas. ~
Traducción de Mauricio Montiel Figueiras
Este cuento forma parte del volumen Risas peligrosas
(Barcelona, Circe, 2010)