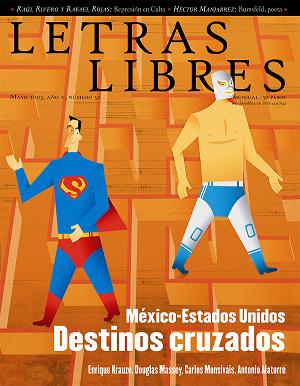— Georges Perros
En no más de un siglo el aplauso terminará por tener un sentido totalmente opuesto al actual, o su significado será tan vasto y anodino que muchos optarán por el silencio. Si ya hoy es difícil decidir cuándo las palmas se baten por entusiasmo y cuándo por mero alivio, es de suponerse que mañana tomarán finalmente el lugar del abucheo y el silbido, formas nobles y pintorescas de externar la apreciación estética ante un espectáculo, y que, sin
embargo, han sido orilladas al desuso o a la “falta de educación” por el empobrecimiento de las emociones humanas y la censura pusilánime de algunas de sus más añejas manifestaciones y variedades. De modo semejante al destino de la palabra “álgido”, que hubo de transitar por toda la barra de mercurio para acabar entendiéndose como el momento más candente (y sólo de manera esporádica con el sentido originario de “glacial”), o como la asombrosa transformación del adjetivo “nimio”, que por obra del enigma o de la confusión o la pereza léxica descendió de lo “abundante y excesivo” hasta lo “deleznable y minúsculo”, el aplauso recogerá a su vez, antes del 2099, sentimientos al parecer tan alejados de su esfera semántica como el malestar, la desazón y el rechazo.
Rehúso interpretar esa evolución futura —y si se quiere conjetural, pero ya a estas alturas de lo “políticamente correcto” a todas luces imparable— como un ejemplo más del dictum vagamente presocrático “los extremos se tocan”. Si en la oscilación pendular de las palabras “álgido” y “nimio” nos aguarda la posibilidad de algún hallazgo (“la culminante quemazón del frío”, por un lado, y “la grandeza de lo insignificante”, por el otro, son acepciones no sólo sugestivas sino completamente inteligibles y válidas), es difícil que al menos desde el punto de vista conceptual conciliemos en una sola forma de palmoteo la celebración y el repudio, la alabanza y el escarnio. Y aunque la lógica de las emociones admite vecindades peligrosas, y casi se podría decir que su temperatura natural es la de la paradoja (la envidia, por poner un caso, suele presentar a un mismo tiempo aristas tan variadas como la admiración, el pesar y la animadversión), mucho me temo que la ambigüedad del aplauso, su absoluto reinado en todos los escenarios y salas de conciertos, será consecuencia de la ramplonería y la vulgaridad, y no precisamente de la sutileza.
La génesis del aplauso debe buscarse en el intento civilizador del entusiasmo. Alrededor de la fogata cavernícola, una vez concluido el recuento de aquellas hazañas abundantes en lodo y en bisontes, se vio la necesidad de poner orden a los vivas desgañitados y al extendido hábito de golpear, en señal de alegría, con mazos o huesos las cabezas ajenas. Los gritos de celebración resultaban con toda probabilidad incomprensibles de tan desaforados, y no pudo pasar mucho tiempo antes de que la reducida inventiva que admite el elogio comenzara a agotarse, a hacerse más abstracta y, disuelta en el escándalo, más dependiente de sus posibilidades acústicas que de la transmisión de un mensaje exaltado. Estaba, por lo demás, el asunto de la inquietud de las manos, que habían llevado su proclividad a improvisar instrumentos de percusión con los cuerpos circundantes hasta extremos inverosímiles y francamente desfavorables para la salud pública. El colorido ímpetu de la alegría, la efusividad por largo tiempo contenida que se resuelve en estrépito, encontró así una modulación a la vez sensata y atronadora, de fácil interpretación y por lo mismo de alcance universal, que por si fuera poco reconducía el frenesí golpeador de las manos a fin de que se contentaran con ellas mismas. Había nacido el aplauso, el arte de la alabanza circunspecta, el halago monocorde y no verbal, y no es de extrañarse que la primera vez que un anfiteatro rupestre albergó tan palmaria variedad del elogio, los participantes de esa orquesta espontánea —imagen especular y agradecida de aquella otra en el escenario— siguieran toda la noche batiendo las palmas, maravillados y felices, festejando primero el espectáculo, pero después a sí mismos en el acto de aplaudir, aplaudiendo frenéticamente el nacimiento prodigioso del aplauso, hasta que en algún momento se presentó el problema de todo aplauso verdadero: cómo detenerlo, cómo frenar esa avalancha de manos enrojecidas que no conocen la afonía ni la ampulosidad, pero sí, como hubieron de comprobar en algún momento, la sinrazón y el cansancio.1
No cabe duda de que la decadencia del aplauso comenzó el día en que el público se atrevió a ovacionar un escenario vacío; la noche fatídica en que se malgastó un elogio antes de que nadie subiera a merecerlo. Como el público iconoclasta en aquella velada seguramente advirtió que “dar ánimos” era una variante un tanto estrafalaria de la alabanza, el aplauso en cuestión debió ceñirse a un ritmo distintivo, regular (de allí la forma bastarda del “plaa, pla; plaa, pla; plaa, pla…” ahora típica del encore, pero también de la desesperación jovial ante un espectáculo que no comienza), y no se desenvolvió con la caótica y feliz algarabía del aplauso aplauso, del aplauso postrero. A partir de entonces el mal se ha extendido de la forma en que acostumbra hacerlo: en todas direcciones, hasta extremos aberrantes como el de disfrazar la tristeza, la resignación, o la molestia torpemente “educada”. Si una bailarina resbala en el quincuagésimo giro: ¡aplauso!, ¡qué donaire y naturalidad para equivocarse!; si un mimo toma una pared imaginaria por un globo imaginario: ¡aplauso!, ¿te fijaste cómo juega con las posibilidades del espacio?; si un poeta chilla en el estrado y no puede recitar su poema: ¡aplauso!, ¡qué sensibilidad; cómo ha desnudado las limitaciones del lenguaje!, ¡y esa lágrima: qué gemación del espíritu!; si un funcionario se enreda con sus propios ladridos: ¡aplauso!, ¡fue al menos democráticamente incomprensible!… La desnaturalización del aplauso ha llevado incluso al cándido despropósito de creer que un palmoteo desganado, o poco enfático, o a contratiempo, puede ser mordaz o severo o muy crítico, como si fundido en la marea de otros aplausos no tuviera el efecto indeseable de propiciar que el destinatario, sintiéndose culpable pero ovacionado al fin, reincida con toda desfachatez en sus adefesios; y he ahí que, con una lentitud desalmada que no es propia de la ironía pero sí de la venganza, las cortinas ¡se vuelven a elevar!
Cuando queramos recuperar la fuerza vivificadora del enfurecimiento, el impulso civilizador del aplauso habrá llegado demasiado lejos. La matización del salvajismo de las emociones jubilosas se habrá pervertido hasta el punto de que los aplausos apócrifos superen, en proporción de ocho contra uno, los aplausos genuinos (también entonces habrá aplausos maquinales y no significativos —ojo—, los llamados “aplausos-foca”), como si por tratarse de una expresión al fin y al cabo ambidextra el aplauso estuviera destinado a la ambigüedad, a parecer un monstruo bifronte y escurridizo: la mano izquierda, enfadada y escéptica, limando sus diferencias con la mano derecha, complacida y entusiasta, en un mano a mano hasta el fin de los tiempos. Pero antes, en no más de un siglo, llegará el día en que ese movimiento, alguna vez irreprochable y sencillo, será respuesta más desconcertante que el silencio, pues ya nadie sabrá si un aplauso cualquiera tiene segundas intenciones. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.