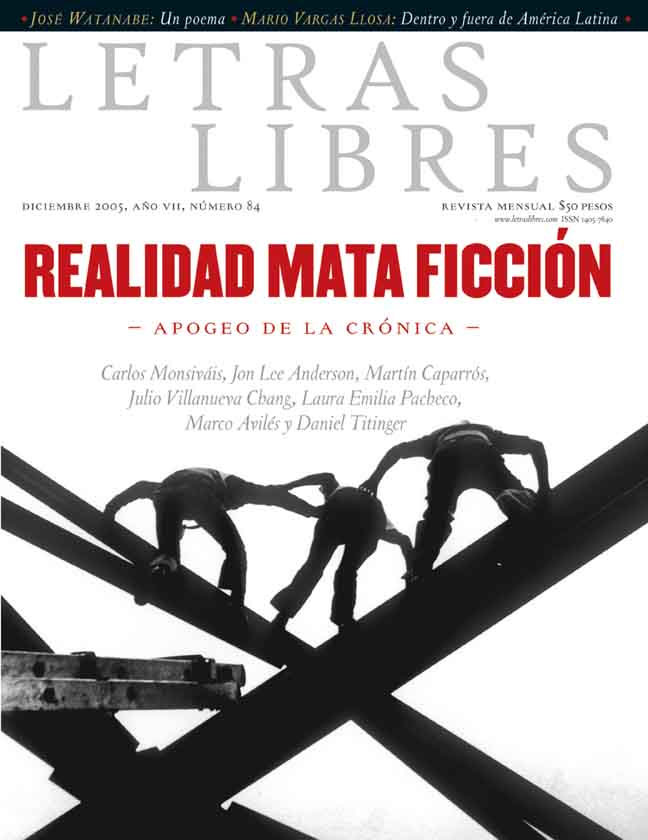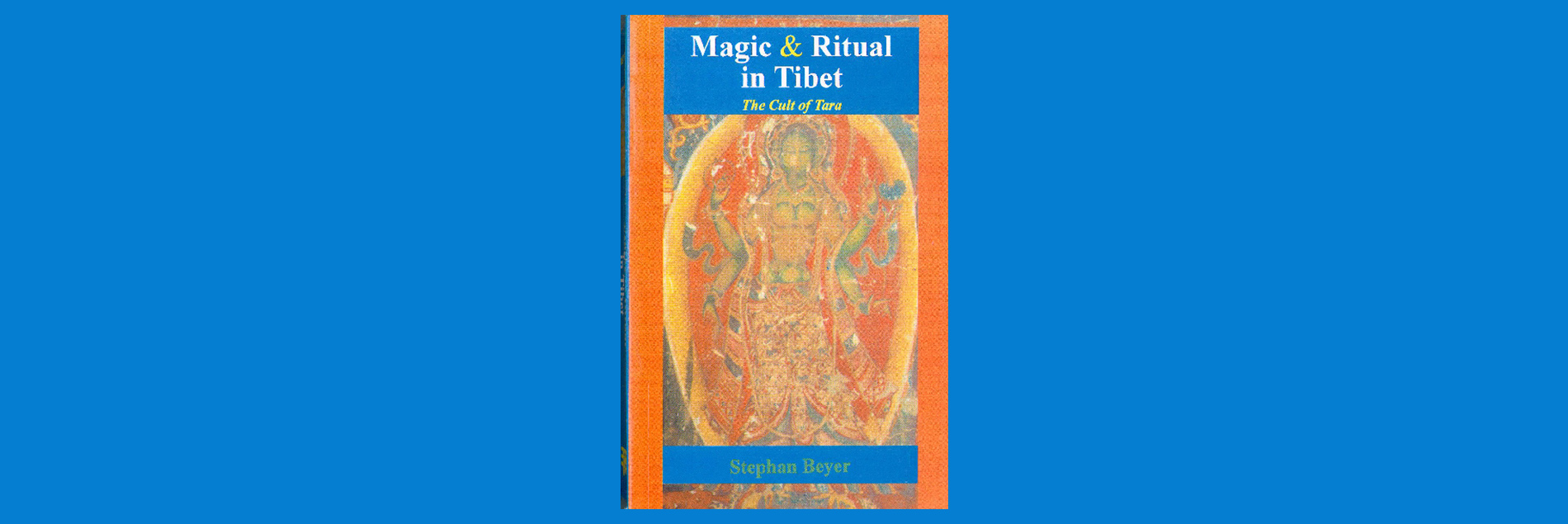Parece un guión para un buen thriller político. Con su país en pleno delirio bélico, un respetado diplomático es enviado a una oscura región del planeta para investigar el posible pero improbable contacto entre el régimen del próximo enemigo y el mercado clandestino nuclear. De comprobarse la relación, la guerra estará justificada. El hombre, sin embargo, no sólo no encuentra el ansiado nexo: se convence, en cambio, de la falsedad de las sospechas de su propio gobierno. El enviado vuelve a casa para dar las malas nuevas a la central de espionaje: el adversario no ha buscado, al menos por esta vía, el material necesario para construir un arsenal atómico. Tras entregar el informe, queda conforme. Quizá, piensa, ha evitado la guerra. Pero los hombres del Presidente no aceptarán un desaire y deciden pasar por alto el testimonio. Es entonces cuando la trama realmente se complica. En una muestra de arrojo sin precedentes, el diplomático escribe un detallado artículo explicando lo que “no encontró” en el país africano. Lo publica el diario más importante del país. La reacción en la Casa Blanca es violenta. Acostumbrados al poder absoluto, el Vicepresidente y el mayor asesor político del Presidente deciden dar una lección al insubordinado. En un acto de soberbia criminal, filtran a la prensa afín al régimen el nombre de la esposa del enviado. La mujer en cuestión, sin embargo, no es cualquier ama de casa. Se trata de una espía encubierta de la Agencia Central de Inteligencia. El nombre de la dama aparece en la prensa, al poco tiempo, en la columna de un prestigiado (y temido) editorialista conservador. La vida de la mujer está en peligro. Se ha roto la ley. Aun así, en la Casa Blanca todo es alegría: han dictado fangosa cátedra: nadie más se atreverá a levantar la voz contra la voluntad presidencial.
Como todo buen drama político, la historia necesita un punto de inflexión, un cambio; quizá un error del villano, un mínimo tropiezo que abra una posibilidad de catarsis para el público. En el caso de Joseph Wilson y su esposa Valerie Plame, de Karl Rove y Dick Cheney, del columnista Robert Novak y la periodista Judith Miller, el error —el exceso— fue la soberbia. La atroz revelación del nombre de un agente en activo, como represalia por la expresión de un comprensible disenso, resulta excesiva e incomprensible bajo cualquier parámetro moral. No así para el gobierno de George W. Bush. No es la primera vez que Rove y Cheney optan por revolcarse en el lodo de las mentiras y el desprestigio del rival político. Ya en el 2000 se habían encargado de filtrar a la prensa el rumor de que la hija negra adoptiva de John McCain (que el senador había rescatado de un orfanato en Bangladesh) había sido producto de una relación con una prostituta. Cuatro años más tarde, el propio Rove organizó —callado, muy por debajo de la mesa y seguramente con la anuencia de Cheney— la campaña que tachó de cobarde y mentiroso a John Kerry, hiriendo de muerte la candidatura del demócrata. En éstos y otros ejemplos de juego sucio político, ambos se han salido con la suya. Resbaladizos, los estrategas republicano y su caterva de murmuradores habían evadido cualquier rendición de cuentas. La historia, esta vez, pinta diferente.
Por primera vez, el sistema judicial estadounidense se ha tomado en serio la investigación de una maniobra a la Karl Rove. Hace casi un par de años, el Departamento de Justicia nombró fiscal especial para investigar el affaire Plame a Patrick Fitzgerald, recio abogado nacido en Brooklyn. La aparición de Fitzgerald —”un Javert moderno”, en palabras de Nicholas Kristof, del New York Times— no fue una buena noticia para los conspiradores en la Casa Blanca. Famoso por implacable y apolítico, Fitzgerald comenzó sus pesquisas a principios del 2004. El abogado no tardó en apuntar las baterías hacia los periodistas que, meses antes, habían hecho pública la identidad de Plame. Matthew Cooper del Time, Judith Miller del New York Times y Tim Russert de la nbc News recibieron sendos citatorios. Russert y Cooper declararon casi de inmediato. El caso de Miller fue diferente. La periodista del Times se negó a revelar el origen de la información y terminó en la cárcel. Mientras Miller calentaba un catre en prisión, Cooper identificaba a su propia fuente. De acuerdo con Newsweek, el corresponsal había señalado a Karl Rove como su informante. Fiel a su costumbre, Rove negó cualquier abuso. El 29 de septiembre de este año, Judith Miller dejó la prisión tras ser liberada por la propia fuente del compromiso de confidencialidad entre ambos. Una vez frente al fiscal, Miller aceptó haber hablado sobre el caso nada menos que con Lewis Libby, brazo derecho del vicepresidente Cheney. Fitzgerald citó de nuevo a Libby y a Rove. Lo natural habría sido culpar a ambos de perjurio y obstrucción de la justicia. Inexplicablemente, Rove logró —por ahora— salvar el pescuezo. La cuerda terminó por romperse por lo más delgado y la granada legal cayó a los pies de Libby: el 28 de octubre, el jefe de asesores del vicepresidente de Estados Unidos fue acusado formalmente por la oficina de Patrick Fitzgerald. De ser encontrado culpable, Libby podría recibir una sentencia de más de treinta años de cárcel.
Para beneplácito de la justicia y desgracia de la Casa Blanca, la historia de este particular thriller político aún no termina. Tras la puntilla a Libby, Fitzgerald declaró, en conferencia de prensa, que “la verdad es el motor del sistema judicial” estadounidense, y aseguró que la investigación seguirá su marcha. La voluntad del fiscal y de su equipo han dejado abierta la posibilidad de ver un espectáculo improbable pero irresistible: Karl Rove en el banquillo de los acusados. Ése sí sería un final de película. –
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.