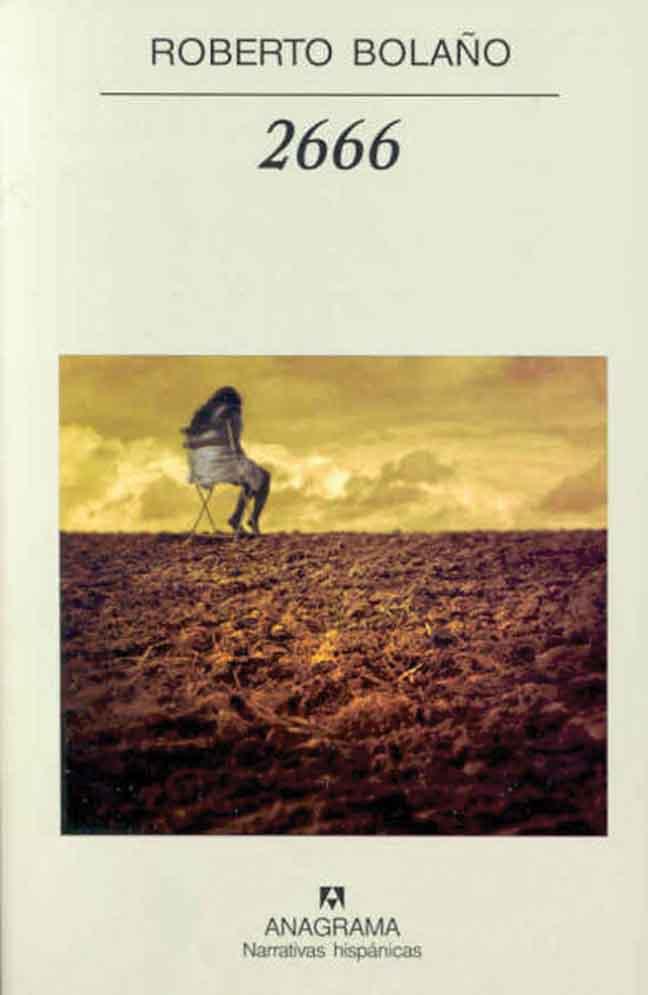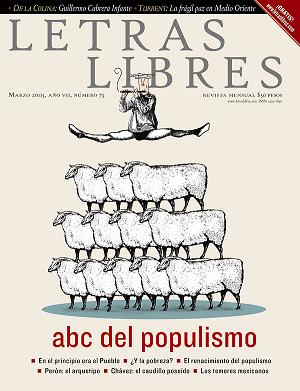Roberto Bolaño fue, en la más antigua y legendaria acepción del término, un poeta. No todos los grandes novelistas devienen poetas en ese sentido, transformándose, como a Bolaño le ocurrió, en ese hombre que reúne a la tribu dispersa y, al convocarla, le manifiesta una nueva relación de los hechos, un relato entero que modifica el origen y el sentido, si lo hay, de esa aventura humana a la que se confía una comunidad de escuchas, de lectores. En una década, que habría de ser la última de su vida, Bolaño creó toda una literatura, donde sus modestos versos, sus cuentos conjeturales y sus a menudo perfectas novelas cortas, sólo son los hospitalarios refugios dispuestos en la ruta de ascensión hacia esa doble cima donde están Los detectives salvajes (1998) y 2666, libro póstumo dispuesto de cinco novelas en un solo tomo. Una vez en las cumbres, como el profesor Lidenbrock y sus socios ante el cráter del volcán Sneffels de Islandia, el lector deberá descender hacia el centro de la tierra.
No es un dato menor que Bolaño haya muerto a los cincuenta años de edad en 2003: estamos ante una obra cerrada. Joseph Brodsky —otro gran escritor precozmente fallecido y que, al contrario que Bolaño, desconfiaba de la capacidad de la prosa para contener la poesía— dejó unas líneas que no puedo sino citar: “Por alguna razón, la expresión la muerte de un poeta suena siempre de manera más concreta que vida de poeta, quizá porque vida y poeta, como palabras, son casi sinónimas en su positiva vaguedad, en tanto que muerte —incluso como palabra— es aproximadamente tan definida como la propia producción de un poeta, es decir, un poema, cuyo rasgo principal es su último verso. Sea lo que fuere una obra de arte, propende a su final, que contribuye a su forma y niega la resurrección. Después del último verso de un poema no hay nada, salvo la crítica literaria. Así pues, cuando leemos a un poeta participamos de su muerte o de la muerte de sus obras.”
En ese punto podemos introducirnos al primer círculo descendente de 2006, La parte de los críticos: cuatro profesores emprenden la búsqueda de Beno von Archimboldi, novelista alemán cuyo prestigio internacional se ve acrecentado por una desaparición de varias décadas, ausencia física que priva su obra del respaldo mediático, político o moral que su figura pública debería otorgarle. La parte de los críticos es una burla elegante, mediante una narración sin pausa, de la rutina comercial y académica de la República Mundial de las Letras, de sus ritos y coloquios, de sus extenuantes traslados aéreos, del mercado editorial y de quienes viven para alimentarlo o derruirlo. Esa cacería llevará al cuarteto de críticos —a su vez entreverados erótica y profesionalmente entre sí— a Santa Teresa, trasunto de Ciudad Juárez, sitio que Bolaño ha colocado como punto ciego del universo.
Quien haya leído a Bolaño se reencontrará con una versión, sofisticada y cosmopolita, de la materia que da vida a Los detectives salvajes: la confianza casi mágica depositada por el narrador chileno en el grupo, la camarilla juvenil, esa comunidad literaria on the road que hace del viaje sentimental su primera educación, la decisiva. Los profesores, empero, no están solos. En tanto que administradores de la vanidad literaria, deberán confrontarse, noche a noche y de hotel en hotel, con la rutinaria presencia de lo onírico, de esa otra voz que a través de los sueños los previene de la futilidad de su empresa. Y el mismo Beno von Archimboldi, un barbarus germanicus del que en ese momento poco sabemos, es (y así lo corroboraremos en la quinta novela) más que la presa que los críticos quisieran levantar como trofeo: un detective salvaje elevado a la n potencia. Si los infrarrealistas mexicanos que inspiraron al primer Bolaño no eran simpáticos (ni buenos escritores), como tampoco fueron una u otra cosa los licántropos o los hidrófobos del romanticismo francés de los que Mario Praz se burlaba, poco importa, pues lo que de ellos queda es la majestad del grupo literario concebido como banda de forajidos y escuela de iniciación. De igual forma, Beno von Archimboldi representa a un personaje que la literatura del siglo XX había intuido (pienso en Jean Cocteau, en Roger Vailland, en René Daumal) pero sólo en Bolaño ha alcanzado a presentarse de cuerpo entero: el vanguardista como héroe clásico.
La parte de Amalfitano, segunda novela, deja atrás el elogio de la comunidad para hacer el retrato de un solitario, un profesor chileno abandonado en Santa Teresa no tanto a la merced de Dios, sino a las voces nocturnas de Schopenhauer y a los salvajes crímenes contra las mujeres cometidos en la frontera mexicana con Estados Unidos. Amalfitano, en una de las numerosas imágenes memorables que pueblan 2666, cuelga al viento, en el tendedero de la ropa mojada, un ejemplar de El testamento geométrico de Rafael Dieste. Ese gesto —en la más propiamente chilena de las cinco novelas— me dice mucho. El culto a la velocidad cinemática y al cine negro en Huidobro, los antipoemas de Nicanor Parra, las fábulas pánicas de Alexandro Jodorowski, el poema instantáneo en Enrique Lihn, y otros precedentes menos prestigiosos, permitieron que Bolaño proyectase, como ningún otro escritor latinoamericano contemporáneo, a la vanguardia como clasicismo y a los vanguardistas como relevos de Ulises, de Jasón y de los argonautas, de Eneas.
Pero esta segunda novela está dispuesta esencialmente para que Amalfitano y su hija nos introduzcan en la atmósfera de irrealidad y sevicia de Santa Teresa, que se irá volviendo de una lectura casi intolerable en La parte de los crímenes. Antes, La parte de Fate es el homenaje que Bolaño rinde a la decisiva influencia de la cultura estadounidense en su formación, a través de las figuras fronterizas del periodista negro, del predicador, del imposible militante del Partido Comunista en Brooklyn y del hervidero, tan profundamente estadounidense, de las teorías de la conspiración. Otra vez Bolaño es excepcional: ningún otro escritor latinoamericano (y acaso sólo Corman McCarthy entre los estadounidenses) ha entendido la densidad simbólica de la frontera como él. El dibujo numinoso y sangriento que Bolaño hace de Santa Teresa condena el trabajo de tantos narradores mexicanos (y hasta españoles) sobre la frontera a ser, en el mejor de los casos, periodismo y en el peor, folclorismo de la miseria. Lo mismo ocurre, como veremos, con todos aquellos que intentaron parodiar la literatura alemana y vienesa de entreguerras. La aparición de un gran escritor impone que otros renunciemos a la palabra. De esa implacable selección natural está hecha la literatura.
Artaud creyó que México era el pulmón místico del planeta. Bolaño cree que en la caverna del feminicidio mexicano se esconde el pavoroso secreto del mundo. Apoyado en el precedente moral de Huesos en el desierto (2002), de Sergio González Rodríguez, Bolaño dedica La parte de los crímenes a una monomaníaca decodificación de los crímenes de Santa Teresa. Yo no creía posible que se pudiese hacer literatura de tanto horror y, al hacerlo, conservar al mismo tiempo el honor de las víctimas y el honor de la literatura, encarando uno de los problemas morales menos transitables de la creación artística. Si los crímenes se deben a la difuminación del asesinato serial o a la multiplicación del rito satánico, eso ya es cosa que, en 2666, depende de las estrategias novelescas que Bolaño utiliza.
A Santa Teresa fue a dar Beno von Archimboldi, y en su búsqueda, un cuarteto de críticos. Llegados a la cuarta novela, tras haber escuchado los testimonios del solitario Amalfitano y del gregario periodista Oscar Fate, tenemos en La parte de los crímenes algo más que una apocalíptica novela negra: un retrato brutal de México, que deja de ser ese jardín de Paul Valéry en el que Bolaño observa perdidos a los escritores chilangos, para convertirse en Santa Teresa / Ciudad Juárez, en la última frontera de muchos mundos, como si en ese punto ciego terminasen la sociedad industrial, la religión de los cristianos, la Ilustración y su aura, y un largo y abusivo etcétera que apenas ilustra la fuerza escatológica de Bolaño, escritor a veces difícil de leer, porque no es común encontrar en un solo libro, juntas, la literatura y la verdad, como soñó Goethe.
La parte de Archimboldi, última de las novelas que componen 2666, comienza semejando una parodia de Robert Walser, parece transformarse en la novela que uno supondría fue a escribir Beno von Archimboldi en Santa Teresa y termina por solucionar —sin descalificar las intuiciones del lector— el enigma de la identidad del novelista. En La parte de Archimboldi Bolaño nos lleva de la mano —como si fuera necesario, como si otros grandes escritores no lo hubiesen hecho ya— por los mataderos del siglo XX. Bolaño tiene en cuenta, empero, que su lector sabe mucho (tanto como él) sobre los crímenes del bolchevismo o la ocupación nazi de la Unión Soviética, y sobre todo conoce (ese lector ideal) la manera en que los artistas europeos han pintado los horrores de la guerra. Pero sirviéndose del expresionismo, a través del cuaderno de Ansky (otra novela dentro de la novela), dibujando a lo Grosz e interpelándonos demoníaca mente, como si el alma de Gógol lo tomase por instantes, el genio de Bolaño se impone gracias a que nuestro conocimiento de la materia manipulada siempre será sorpresivamente inferior al que 2666 ofrece, como si esta novela total aspirase a ser el libro bisagra entre dos siglos. Yo creo que lo es. Y formaba parte de una cierta lógica histórica occidental que su autor fuese un latinoamericano.
Los teóricos de la posmodernidad detestan las grandes narrativas literarias y les será difícil clasificar 2666, una novela póstuma y probablemente no del todo conclusa. Si acaso en las últimas páginas, cuando sabemos quién es verdaderamente Beno von Archimboldi y por qué ha viajado a Santa Teresa, son perceptibles varios párrafos inseguros o algún salto temporal un tanto brusco, como cuando se nos informa que el héroe navega en la red desde una computadora portátil, y páginas después leemos que, dado que el escritor no leía periódicos ni escuchaba la radio, se enteró de la caída del muro de Berlín gracias a la viuda de su editor, la provocativa señora Bubis. Pero, de no ser por minucias de ese tipo, incluso saldría sobrando la nota editorial de Ignacio Echevarría sobre el estado de los textos a la muerte de Bolaño.
“Toda poesía en cualquiera de sus múltiples disciplinas”, dice Bolaño en 2666, “estaba contenida o podía estar contenida en una novela.”
Sólo mediante la poesía, tal cual la concebía el bajo romanticismo alemán, pudo Roberto Bolaño (1953-2003) escribir 2666, una novela cuyo escenario es el universo entero, es decir, el tiempo de la literatura tal cual la concibió el siglo XX. Y si el escenario es el mundo como universo concentracionario, el tema es, otra vez, las relaciones entre la literatura y el mal, ese tráfago infernal abundante en treguas, rendiciones, intercambios de prisioneros. Y siendo el motivo de 2666 la literatura y el mal, Beno von Archimboldi, su protagonista, encarna el mito del escritor como ese antihéroe, nihilista sólo en apariencia, actor que puede devolverle al mundo el orden de la pansofía, esa secreta oxigenación subterránea que anhelaba Novalis. –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile