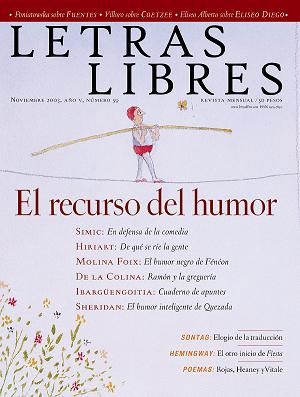La mayoría de los grandes pintores abstractos tuvieron que empezar por desterrar la figura que antes habían puesto en sus propias telas para después dedicarse a no representarla. Existen muchas razones por las cuales un pintor podría desear contrarrestar la realidad externa (ésta es, desde luego, una vieja cuestión), pocos, sin embargo, hacen de ese anhelo un comienzo: al parecer, la figura se vuelve incómoda sólo después de haber convivido con ella. Lo abstracto, finalmente, se define a partir de un elemento negativo: la ausencia de figuración. Y, quizá, como decía Picasso, no hay una pintura que no sea figurativa de algún modo. Pero, no cabe duda de que en la obra de muchos artistas abstractos —por ejemplo, Mondrian— esto no llega propiamente a manifestarse como conflicto; en la de otros, sin embargo, se revela constantemente. Lo vemos en Mark Rothko: a pesar de su extremo abstraccionismo, la suya es posiblemente la más figurativa de las pinturas abstractas. Lo es no tanto por la promesa de sus rectángulos de un espacio más allá del plano pictórico que evoca un paisaje, como por su intención: tras la economía de los elementos descansa una voluntad de sentido inequívoco. En el breve manifiesto de 1943, firmado por Rothko y Adolph Gottlieb, se puede leer: “Una idea muy extendida entre los pintores es que no importa lo que pintes, siempre y cuando esté bien hecho. Ésta es la esencia del academicismo. No existe la buena pintura acerca de nada… El tema es crucial, pero sólo es válido cuando es trágico y atemporal. Es por esto por lo que profesamos una afinidad espiritual con el arte primitivo y arcaico.”
Rothko llegó también a los “campos de color” después de muchos años de explorar distintas posibilidades de figuración. Sus pinturas de los años treinta son todavía una serie de desnudos, retratos y viñetas de la vida urbana de tintes hopperianos. Diez años después, la “escena americana” desaparece para dar lugar a los temas mitológicos y religiosos que serían el primer signo de una preocupación que lo acompañaría toda la vida. A la par vendría el descubrimiento colectivo de las bondades del surrealismo que, en ese momento, antes de la invención del “expresionismo abstracto”, se expresaba aún como desfiguración; él mismo lo explicaba así: “Hubo un tiempo en el que ninguno de nosotros podíamos usar la figura sin mutilarla.” Hasta matarla, hasta abolir prácticamente todo excepto el color.
En Rothko, la abstracción no es un estilo por explorar, es una manera de devolver a la pintura su antiguo sentido de asombro y temor que, para él, perdió con el Renacimiento: “Sin monstruos y sin dioses, el arte no puede representar nuestro drama; los momentos más profundos del arte expresan esta frustración”, solía decir. La frustración, en su caso, es real y descansa en el centro de su obra: él pensaba que el vocabulario figurativo que le había sido heredado no podía ya desprenderse de sus asociaciones con “lo probable y lo familiar” y, por lo tanto, era incapaz de transmitir la realidad inefable que él anhelaba hacer visible. La abstracción, libre de tales constricciones, era entonces el vehículo adecuado. Sin embargo, cada vez que podía rechazaba su condición de pintor abstracto. Cuando en una entrevista al final de los años cincuenta, el crítico de arte Seldon Rodman lo describió como “el maestro de las armonías y las relaciones cromáticas a escala monumental”, el pintor le respondió: “Sólo estoy interesado en expresar las emociones humanas más elementales: tragedia, éxtasis, perdición… ¡Y si piensas que se manifiestan sólo como relaciones de color, entonces no has entendido nada!” Rothko, desde luego, no era entonces el primer (ni el último) pintor en atribuir al arte la capacidad de revelar un nuevo orden de experiencia. Pensemos simplemente en Kandinsky, su compatriota y, de alguna manera, maestro, para quien el arte y la religión eran la misma cosa: ambos capaces de provocar estados exaltados y epifanías del espíritu.
El sueño de Rothko era “destruir la ilusión y revelar la verdad”, verdad de la cual él era, desde luego, portador: “Puedo hablar con los espíritus del más allá”, cuentan que dijo alguna vez. Y de alguna manera lo hacía: Rothko mantuvo a lo largo de su vida un diálogo constante con la tradición. Su deseo de expresar las emociones recuerda el de tantos pintores del pasado, como Nicolas Poussin, que proclamaba su deseo de “pintar las pasiones”. En 1715, el teórico Jonathan Richardson, en su Ensayo sobre la teoría de la pintura, apuntaba: “Si el asunto es grave, melancólico o terrible, el tono general del colorido deberá inclinarse al pardo, negro o rojo, colores sombríos; pero será alegre y placentero en asuntos de dicha y triunfo.” A la luz de estas palabras, la obra entera de Rothko escapa de las aspiraciones evangélicas de su autor para insertarse en la mundana historia del arte. Cabe decir que, como observó el crítico Clement Greenberg, los expresionistas abstractos tienen de expresionistas sólo el nombre: su verdadero origen debe buscarse en la pintura francesa, de la que tomaron “la vívida noción del gran arte y de la dirección general hacia la cual éste debía dirigirse en su tiempo”. Mientras Pollock elegía el camino de la acción y los grandes gestos, Rothko emprendía un viaje mucho más silencioso. La plenitud de la superficie pictórica, lección aprendida del impresionismo, está presente en ambos, pero en Rothko tiene siempre un carácter ambiguo: sus pinturas pueden ser tan imponentes como las de Pollock, pero en ellas anida el propósito contrario: la plenitud se alcanza a través del vacío. Son, como los paisajes “sublimes” del romanticismo, etéreas y sólidas al mismo tiempo.
En sus mejores momentos, los estratos de su pintura dejan de ser formas para convertirse en vehículos de sensaciones cromáticas, tratados exquisitamente para generar una “luz interna”, como la llamaba Rothko, que recuerda el luminismo de Rembrandt y Turner, a los que él tanto admiró. Hacia el final de su vida, sin embargo, su paleta se oscureció hasta extinguir aquella luz. Prácticamente monocromáticos, los cuadros de esta época parecen el producto de una creciente depresión que anticipa el suicidio de su autor en 1970. Pero también irradian la dolorosa claridad de un verdadero “estilo tardío”, como la que encontramos en las últimas obras de Tiziano o el mismo Rembrandt. Después de todo, decía Rothko, “el arte es una aventura hacia un mundo desconocido, que sólo pueden explorar quienes estén dispuestos a correr el riesgo”.
A lo largo de los años Rothko se ha sido desplazando a ese limbo incierto de las postales y los calendarios: ahí reina al lado de Matisse y Monet. A pesar de sus exaltados propósitos (en su manifiesto escribió: “Como artistas, nuestra función es hacer que el espectador vea el mundo de nuestra manera, no de la suya”), sus campos de color nos seguirán pareciendo paisajes. O quizá no hemos entendido nada. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.