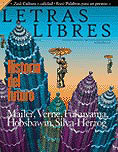Yugoslavia fue un país que siempre propició interpretaciones erróneas. Debido a que durante la Guerra Fría fue parte y a la vez estaba al margen del mundo comunista, por lo general los observadores de Occidente entendían mal lo que allí sucedía.
La razón es muy simple: Tito había roto con Stalin en seguida, y Occidente, sobre todo los Estados Unidos, ansiaba recompensarlo. En consecuencia, la sucesión de embajadores estadounidenses y de Europa Occidental en Belgrado ignoró con asiduidad el hecho de que la Yugoslavia de Tito fue siempre, y de modo elocuente, más represiva y más totalitaria que otros Estados denominados satélites, como Checoslovaquia y Hungría. Incluso en la algidez de la Guerra Fría, el criterio de Washington y del cuartel general de la OTAN era que a Tito se le debían toda suerte de consideraciones.
Semejante medida de hacerse de la vista gorda en realidad se parecía más a la táctica de los Estados Unidos frente a la mayor parte de América Latina que a su posición frente a los países del Pacto de Varsovia. En privado, los funcionarios estadounidenses podían conceder que en Yugoslavia se incurría en todas las violaciones imaginables a los derechos humanos —los yugoslavos afirmaban, medio en broma, que se podía condenar a alguien a dos años por hacer un chiste sobre Tito y a otro a seis meses por celebrarlo— y que Tito era un corrupto sin remedio; sin embargo, como señaló una vez un funcionario estadounidense refiriéndose a Somoza, acaso haya sido un bastardo, pero era el bastardo de los Estados Unidos.
Para muchos europeos, acostumbrados a que este último país adoptara claros principios en cuanto a los derechos humanos al interior del imperio soviético, resultaba desconcertante el espectáculo de indulgencia con Tito de cada gobierno a partir del de Eisenhower. Claro que la mayoría desconocía las directrices ejercidas en Latinoamérica. Si hubieran sustituido el nombre de Trujillo por el de Tito, habrían descubierto que los creadores de la política estadounidense recorrían una senda conocida.
Sin duda es discutible que la complacencia de Occidente con Tito fuera tan crucial desde el punto de vista estratégico que admitiera justificación. El problema, no obstante, es que el respaldo occidental no se limitaba sólo a negar los hechos que sucedían en Yugoslavia. Por el contrario, la asistencia material que proporcionaba Occidente, y sobre todo los Estados Unidos, hizo viable la supervivencia económica del titoísmo. Dichos subsidios comenzaron con enormes montos de ayuda derivados del Plan Marshall; Yugoslavia era el único país comunista que se beneficiaba de ese apoyo. Después, a fines de los cincuenta, la buena voluntad de los países de Europa Occidental consolidó varias subvenciones directas e indirectas a fin de admitir a muchos "trabajadores huéspedes" yugoslavos.
Todo esto hizo creíble que la Yugoslavia de Tito pareciera un éxito económico, aunque en realidad era un caso perdido o un hijo pródigo al que la pugna de la Guerra Fría aseguraba un respaldo constante. Sin embargo, durante las más de tres décadas que resistió el sistema, los extranjeros comenzaron a creer en el mito de una "tercera vía" yugoslava. A las potencias de la Unión Europea o los Estados Unidos no les interesaba decir la verdad. Mientras tanto, Tito había logrado convertir a su país en una nación clave dentro del movimiento no alineado. En consecuencia, él y su régimen podían contar con la simpatía de gran parte del mundo árabe, de la India del Partido del Congreso y de la Indonesia de Sukarno. A su vez, esto volvió a Yugoslavia el país predilecto de las Naciones Unidas durante el periodo de su mayor bobería izquierdista: la época que atestiguó la aprobación de una resolución que equiparaba al sionismo con el racismo y de otra que proponía un nuevo orden económico mundial.
En suma, la mayor parte de las naciones del mundo tenía algún interés creado en distorsionar, ignorar o convertir en categoría mitológica las realidades yugoslavas. Con ello no se pretende subestimar el talento de Tito como dirigente. Al contrario, era una suerte de taumaturgo que parecía comprender, casi por ósmosis, cómo manipular las distintas rivalidades étnicas que durante la invasión nazi habían estado a punto de destruir la Yugoslavia monárquica en el periodo de entreguerras. El gran dilema era que, en cuanto Estado, Yugoslavia había sido gobernada por los serbios: una realidad que los croatas, combatientes en el bando contrario durante la Primera Guerra Mundial y dueños de una tradición nacionalista que databa de mediados del siglo XIX, nunca habían consentido.
Tito mismo, croata y esloveno, barajaba los naipes étnicos, favoreciendo a veces a los serbios y reprimiendo a los croatas; otras, socavando el centralismo de Serbia. Al final de su régimen Tito había establecido cierta paridad entre los serbios y las otras naciones constituyentes. La Constitución yugoslava de 1974 garantizaba la autonomía de Kosovo y convertía a los musulmanes bosnios en un pueblo constituyente de Yugoslavia, condición que habían deseado alcanzar desde 1945.
Sin duda hubo muchas razones tras la decisión de Tito, incluida la astucia de dividir y vencer que siempre estaba en el centro de sus cálculos. También era un hecho que Bosnia gozaba de una condición estratégica peculiar en términos de su ubicación entre Serbia y Croacia, y que los serbios y los croatas, ávidos de apuntalar sus propias exigencias por la supremacía yugoslava, siempre habían sostenido que los bosnios eran de hecho serbios o croatas obligados a convertirse al Islam durante los siglos de ocupación otomana.
Hoy día se padece en Yugoslavia, y también en muchas otras regiones del mundo, una profunda nostalgia por Tito y su sistema. La opinión corriente es que su versión del comunismo autoritario pudo erigir una especie de dique político frente al odio nacionalista que arrasó en las guerras yugoslavas de sucesión, las cuales comenzaron con la determinación eslovena de separarse de la Federación en 1991, arrastraron primero a Croacia y luego a Bosnia, y recientemente condujeron al desastre en Kosovo. Es un punto de vista que los bosnios defienden con singular apasionamiento. Las fotografías de Tito, ubicuas en Sarajevo durante los primeros dos años de la guerra, han sido descolgadas; pero la nostalgia persiste, lo cual resulta muy comprensible.
El problema con todo esto es que nada hizo Tito por crear un sistema o un Estado que pudiese ser dirigido por alguien que no fuese él mismo. Recurrió al ejército, y en la medida en que así lo hizo, éste supervisaba sus decisiones. A diferencia de los países que pertenecían al Pacto de Varsovia, la estructura del Partido Comunista no era autónoma; el ejército, y no el partido, era el garante del Estado. En este sentido, Yugoslavia se parecía a Turquía o incluso a Pakistán, más que a Polonia.
Con la muerte de Tito, el sistema fue sometido a tensiones que simplemente no podía afrontar dada su conformación. Tito había sido incapaz de arrostrar su propia muerte y, por lo tanto, no había preparado a su sucesor. A pesar de la competencia de sus soldados y tecnócratas, y a su cuadro de apparatchiks, pronto resultó evidente que Yugoslavia era un país sin muchos líderes capaces. Y a medida que transcurría la década de los ochenta, el apuntalamiento económico del sistema comenzó a desmoronarse —esta fue la época del desarrollo del thatcherismo, del fin de la Guerra Fría y de un periodo en el cual el interés de Occidente por sacar de apuros a Yugoslavia se consumía cada vez más—, y aquellos líderes restantes se inclinaron por el nacionalismo.
En tiempos difíciles las personas se comportan de modo egoísta; es una realidad humana que difícilmente se limita a los Balcanes. Pero los rescoldos del nacionalismo, unidos a las excesivas disparidades económicas entre las repúblicas yugoslavas constituyentes del norte y el sur, pusieron en entredicho la cohesión futura de la Federación. Acaso, como reiteran algunos comentaristas occidentales nostálgicos de Yugoslavia, si Occidente hubiese intervenido con asistencia económica cuantiosa durante los últimos años de la década de los ochenta, cuando Ante Markovic, un reformador económico, detentaba el poder, la desintegración sangrienta de la Federación habría podido evitarse. Pero lo más probable es que la podredumbre ya se había extendido demasiado. Con Tito, los yugoslavos fueron privados de toda experiencia democrática. Carecían de los anticuerpos para resistirse a las promesas del nacionalismo, sobre todo en los días aciagos en los que una economía en peores condiciones y la incompetencia política del liderazgo federal los cercaba.
Los eslovenos y croatas, cuya economía era la más próspera de la Federación, siempre habían resentido la manera en que su bonanza se empleaba para subsidiar a las repúblicas más pobres del sur. Al mismo tiempo, los serbios veían en este renacimiento del nacionalismo croata una amenaza a su hegemonía. En consecuencia, a finales de los ochenta, el ideal titoísta de una Yugoslavia multiétnica parecía exiguo y a la vez apremiante. La política se convertía en un juego de suma cero, con los croatas y los eslovenos en busca de la independencia y los serbios reiterando que ya habían cedido demasiado terreno y que sus derechos estaban siendo pisoteados. La situación tocó fondo cuando Slobodan Milosevic, entonces presidente del partido en Serbia, introdujo a la fuerza un decreto que abolía la autonomía de Kosovo.
La triste ironía es que en Bosnia no se deseaba la secesión. Ciertamente, en 1991 Alija Izetbegovic, actual presidente de Bosnia y entonces líder del Partido Musulmán Bosnio, el sda, hizo lo posible por evitar el desmembramiento de la Federación Yugoslava. No sólo se dio cuenta de que Bosnia no estaba lista para una guerra sino que, como casi todos los bosnios, creía con razón que, sin duda, desde una perspectiva económica su república se beneficiaba de la red del sistema federal. Bosnia era el corazón industrial de Yugoslavia, pero en una unidad de cuidados intensivos. Su industria era obsoleta, recibía enormes subsidios y se había vendido en su mayor parte a mercados cautivos en Yugoslavia o a países árabes cuyos pedidos dependían de motivaciones más políticas que materiales. Y puesto que no había mayoría étnica en Bosnia (los musulmanes sólo eran una pluralidad), todo conflicto estaba destinado a la atrocidad.
Los bosnios no participaron en la guerra en Eslovenia y Croacia, a la espera de que la catástrofe los pasara de largo. Esta guerra, que inició el ejército yugoslavo para defender al Estado federal, pronto se convirtió en una guerra étnica que de hecho enfrentó a Serbia con sus vecinos. Pues una cosa era resistirse a la secesión de Eslovenia, una república grande y homogénea sin población serbia, y muy otra, cuando el ejército se retiró y le concedió en efecto la independencia, que concentrara sus esfuerzos en la expansión de poblaciones serbias en Croacia, lo que restó toda la legitimidad al Estado yugoslavo. No es extraño que Milosevic destituyera a sus generales yugoslavistas y los reemplazara con oficiales subalternos, señaladamente al coronel Ratko Mladic, dispuestos a luchar por la Gran Serbia a cambio de ascensos.
Izetbegovic pronunció una frase célebre al decir que no habría guerra ya que los bosnios no combatirían y que no podía sostenerse una lucha sin dos contendientes. En la historia de las declaraciones necias de líderes nacionales, ésta sin duda se encuentra entre las principales. La guerra sobrevino o, más bien, se llevó a cabo una matanza que rayaba en el genocidio.
Durante el primer año del conflicto, Europa lo observó paralizada y estupefacta. El fin del comunismo debía de producir el fin de la historia —a pesar de todas las acometidas que recibió, Francis Fukuyama sólo manifestaba la opinión corriente y triunfalista del periodo inmediato posterior a la Guerra Fría— y no la primera guerra armada en Europa en cincuenta años. Se ha revestido de gran importancia el hecho de que la prensa occidental se concentró en los sucesos de Yugoslavia en detrimento de las calamidades que ocurrían en el mundo de los desamparados, sobre todo en África. Pero había algo más en juego que mero racismo o el interés del prójimo por sus vecinos. Las guerras yugoslavas fueron, como preferían decirlo los reporteros estadounidenses, "la historia del hombre que muerde al perro": algo extraordinario, pues no debía de suceder.
Lo que se esperaba en Europa después de 1989 era una larga marcha hacia el consumismo (la miopía de este punto de vista utópico, sostenida por pensadores conservadores que se habían ganado la vida en los setenta y ochenta lanzando vituperios contra la utopía de izquierdas, es ahora del todo evidente). En cambio, lo que Yugoslavia demostró fue que los refugiados no necesitan tener piel morena, que la crueldad humana no ha sido erradicada en una región europea de suma importancia, y que la guerra y la urgencia de un Estado de preparación militar eran todo menos la añeja noción que suponían varias generaciones socialdemócratas de Europa Occidental. También ponía de manifiesto que a pesar de los discursos sobre la unión europea, y de una Europa que podía valerse por sí misma en lo militar, su dependencia de los Estados Unidos seguía siendo casi tan absoluta como lo había sido en el punto más álgido de la Guerra Fría. En Bosnia, y más tarde en Kosovo, hasta que los estadounidenses intervinieron, la matanza continuó, si bien las fuerzas inglesas y francesas probablemente hubiesen podido derrotar al ejército serbio. El conflicto terminó sólo cuando los estadounidenses decidieron asumir el liderazgo de las fuerzas armadas occidentales y de la estrategia diplomática.
Era lugar común de cierta escuela historiográfica europea del siglo XX que, luego de Verdún y Auschwitz, el continente negro era Europa, no África. Las guerras yugoslavas de secesión sólo pueden confirmar esa afirmación. Sin afán polémico, parece justo subrayar que la experiencia yugoslava ha demostrado que la Guerra Fría animó en Occidente una ilusión sobre la historia entendida como progreso incesante hacia tiempos mejores y más civilizados. La Guerra Fría, que al parecer había sido el último obstáculo para llegar a ese futuro feliz, más bien parece haber sido un periodo de la historia como cualquier otro. En otras palabras, la época que está comenzando en Europa, si bien indudablemente será mejor y más civilizada para algunas personas y países, sin duda será peor y más brutal para otros. En un sentido, lo más sorprendente es que tantos occidentales pudieran olvidar esta evidente realidad humana.
Para los que sobrevivimos a la guerra en Bosnia y más tarde vimos a miles de refugiados kosovares desfilando a través de la frontera con Albania, resulta difícil tolerar la complacencia y la propia admiración occidental que estos acontecimientos pusieron de manifiesto de modo tan diáfano. Pero acaso todas las cruzadas —¿y qué otra cosa fue la Guerra Fría?— engendran semejantes ilusiones. La política en la segunda mitad del siglo XX no fue política; fue un drama alegórico de las virtudes morales. Con la caída del comunismo, la suposición fue que Occidente había llegado a un final feliz. Pero en la historia no los hay, como tampoco en la vida de los hombres. Lo que aún queda por ver, no sólo en Yugoslavia o en el otrora mundo comunista en su conjunto, sino también en Occidente, es si estas tristes realidades por fin recibirán la atención que merecen. – — Traducción de Arua Yvel y Oilerua Rojam
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.