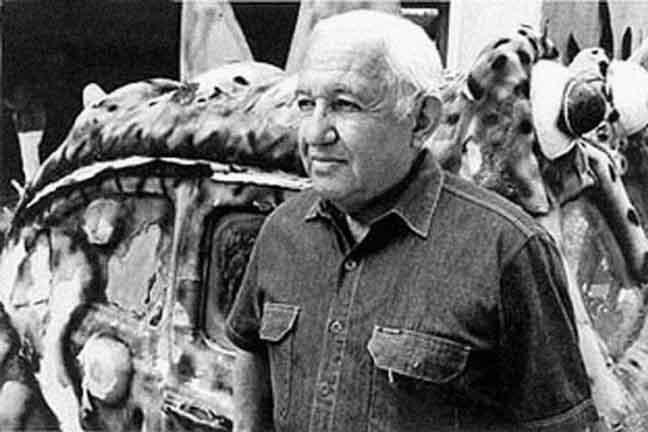El cuadragésimo aniversario de los Convenios de Évian (marzo de 2002) ha sido motivo no sólo de la publicación de numerosos comentarios, sino también de varios programas televisivos consagrados a la guerra de Argelia que han llegado a un numeroso público.
Desde hace ya varios años, el interés por aquella guerra comenzó a despertarse tras algunas décadas de relativo silencio. Al parecer, tiene que transcurrir un lapso de alrededor de un cuarto de siglo para que un acontecimiento traumatizante pueda llegar a la conciencia colectiva. La Segunda Guerra Mundial no fue un tópico importante sino hasta después de 1975. Se diría que los ex combatientes tuvieron que retirarse y afrontar la mirada de sus hijos, convertidos ya en adultos, para que se soltaran la lengua y fuera posible un examen de conciencia. El debate acerca de la guerra de Argelia ¿podrá acaso debilitar la obsesión francesa por la Segunda Guerra? Podemos desear que así sea, pero es demasiado pronto para responder a tal pregunta.
Entre los temas evocados durante la mencionada conmemoración, hay uno que se impone como el más importante: el de la tortura, de la cual echó mano el ejército francés. Una curiosidad malsana explica quizá ese interés. Más no por malsana impide que uno reconsidere aquella práctica omnipresente y deplorable e intente entenderla en alguna medida. El programa televisivo de Patrick Rotman L'ennemi intime (El enemigo íntimo), en el que se recogen conversaciones sostenidas con ex combatientes franceses —y que fue transmitido tres noches seguidas a una hora en que el auditorio es copioso por uno de los canales públicos— ha llevado también a la publicación de un libro del mismo título (Editorial Seuil, 2001) que nos servirá aquí de guía para reflexionar sobre tan doloroso tema.
La pregunta que plantean la película y el libro mencionados no es si hubo o no hubo tortura. Como se sabe, durante la guerra y apenas acabada ésta, las instancias oficiales, gubernamentales o militares negaban tal práctica. Pero sus víctimas, tanto argelinas como francesas, son testigos de la sevicia que recayó sobre ellas. Tales testimonios, irrefutables, fueron confirmados posteriormente por algunos militares de la más alta graduación, como Massu o (más recientemente) Aussaresses —el autor de Services spéciaux (Servicios especiales), Perrin, 2001. En la actualidad, sólidos trabajos universitarios revelan la generalización de tales actos (lo mismo que el libro de Raphaëlle Branche La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, Gallimard, 2001 (La tortura y el ejército durante la guerra de Argelia). La pregunta formulada por Rotman a sus numerosos interlocutores no se refiere a los hechos sino a su explicación: ¿Cómo es posible que la tortura, oficialmente descartada y en general condenada por todos, haya podido practicarse en tan gran escala? ¿Cómo es posible que tantos individuos, todos ellos ciudadanos apacibles lo mismo antes que después del episodio, hayan aceptado tan fácilmente convertirse en verdugos? El primer mérito de Rotman es, por lo tanto, el haberse propuesto comprender, y no juzgar (colocando a los buenos de un lado y a los malos del otro).
A esta pregunta se ha dado, por supuesto, una respuesta trivial que formularon, hace ya mucho tiempo, aquellos jefes militares de la época que habían renunciado a disimular la tortura. Tal respuesta consiste en decir que aquel era el único medio de ganar la guerra. Porque no se trata de una guerra tradicional en la que se hace frente al enemigo en un campo de batalla conocido de antemano. La guerra de Argelia es una guerra civil en que el ejército francés no sabe muy bien quién es el enemigo. Los propios franceses son víctimas de emboscadas y de atentados. ¿Pero de quién son obra? ¿Y quién alimenta, aloja, presta una ayuda cotidiana a esos adversarios invisibles? Para saberlo, hay que obtener información; y cuando ésta no se ofrece espontáneamente, o a cambio de alguna recompensa, hay que arrancarla —eventualmente por medio de la tortura.
El ejemplo favorito de tales apologistas de la tortura es el atentado que se anuncia y al que hay que anticiparse. El coronel Roger Trinquier da, acerca de ello, largas explicaciones (en una película de 1972, Une civilisation de la torture). Imaginen ustedes, dice, que han arrestado a un colocador de bombas, el cual instaló ya cinco, y que ustedes saben que van a estallar dentro de cinco horas. Pueden escoger entre interrogarlo civilizadamente y arriesgarse a que los muertos sean cuarenta y los heridos doscientos, o bien torturarlo para descubrir y desactivar las bombas, e impedir así los atentados. "Yo, por lo que a mí concierne, estoy decidido a interrogarlo hasta que responda a mis preguntas."
Este argumento no es válido por dos razones. La primera es que la tortura no se practica para evitar los atentados sino en muy pocos casos; el colocador de bombas detenido entre dos atentados es una excepción. La tortura sirve, ante todo, para identificar al enemigo, tarea infinitamente más común que la prevención de atentados —expresión de gran eficacia retórica. La segunda razón plantea un principio: "El único medio para ganar esta guerra es…" Pero Francia perdió esta guerra, prueba —si hubiera necesidad de pruebas— de que ese medio no era el bueno. La tortura, las violencias del ejército, las ejecuciones capitales, tienen por efecto inmediato el transformar a todos los habitantes de Argelia en enemigos jurados de Francia. Allí donde un hombre fue abatido en tales circunstancias, se levantan diez. Por lo tanto, el argumento racional no funciona, y vuelve a formularse la pregunta: ¿Cómo es posible que los militares franceses hayan practicado la tortura con tan pocos escrúpulos? ¿Cómo lograron adormecer, si no su razón (lo cual es fácil), sus conciencias?
Para empezar, se podrían enumerar toda una serie de circunstancias que, sin producir la motivación profunda del acto de torturar, hacen más fácil suprimir todo freno a tal acto; que, más que razones para torturar, crearían condiciones favorables a la tortura. Por ejemplo, la de buscar torturadores con cierta identidad. Tomando en cuenta, para empezar, que la mayoría de los ya existentes son jóvenes sin ninguna experiencia política, sin conocimientos de historia, que llegan a Argelia desde su campiña natal. Están persuadidos de que aquella tierra es francesa y de que los rebeldes, ínfima minoría de la población, son criminales que deben ser eliminados cuanto antes. Una vez allí, no disponen de ningún medio para comunicarse con el mundo exterior: las cartas tardan en llegar y son sometidas a la censura, la comunicación telefónica es mala, la prensa local francesa incita a una represión todavía mayor. El ejército es un cuerpo sometido a un orden jerárquico estricto y en el cual la desobediencia recibe un castigo inmediato; hay que tener una fuerte personalidad y convicciones firmes para oponerse a una orden, para arriesgarse a una medida vejatoria, cuando no a un castigo. Y, más importante que la presión ejercida desde arriba, es la presión que podríamos llamar lateral, la que ejercen otros miembros del grupo: ¿si todos lo hacen, por qué no yo? Y si me niego a hacerlo, ¿no me expongo acaso a sufrir sus burlas, a pasar por poco viril, por poco severo?
En cuanto al enemigo, se le tacha con gusto de apenas humano, lo cual legitimiza su tratamiento inhumano. Vive en la más completa indigencia, es incapaz de dominar las técnicas familiares para los franceses, y no habla su lengua: ¿cómo identificar a semejante individuo? El general Bollardière explica: "No se solía llamar hombres a los argelinos, se les llamaba ratones. O chivos. Y en tales circunstancias se le hace a uno fácil torturar a un ratón, ya que uno se figura que no se trata de un hombre" (cito una película de 1984, The Algerian War). Al mismo tiempo, ese enemigo es un ser particularmente cruel y que merece, por esta razón, un destino cruel. Tal argumento se esgrime sin cesar en los relatos de ex combatientes: "Era preciso vengar los actos monstruosos cometidos por nuestros enemigos. Y de nada sirve en tal circunstancia saber que los primeros atentados no fueron cometidos por argelinos rebeldes, sino por franceses ultras: una vez iniciado el proceso de violencias y contraviolencias, parecería que no hay ninguna razón para detenerlo. Si ellos nos hicieron víctimas de una carnicería, ¿por qué no habríamos de matarlos también? Los rebeldes se comportaban como salvajes: también nosotros lo seríamos." Se intensifica entonces la violencia: el asesinato de cada uno de los nuestros se ha de vengar decuplicándolo. Ciertos militares de carrera se desquitan también, en Argelia, de la derrota sufrida en 1953 en Indochina.
Uno de los interlocutores de Rotman llama la atención sobre otra característica del proceso que él estaba viviendo: para defenderse contra los sentimientos que podían asaltarlo, el verdugo o el testigo hacen pasar insensiblemente el mundo que los rodea al dominio de la ficción o del espectáculo. "Yo era un espectador, pero no tenía la impresión de hallarme allí presente. […] Tenía un poco la impresión de ser el espectador de una película. […] Todo era más o menos irreal. […] tomábamos aquello por un juego." ¿Por qué esa transmutación? Porque, si aquello hubiera sido real, habría resultado insoportable: "Uno transforma la realidad en algo que puede aceptar" (libro de Rotman, pp. 57-59). La frontera entre lo real y lo virtual se puede atravesar en los dos sentidos: se toma a los seres ficticios por seres vivientes, se vive con personajes literarios como con conocidos nuestros; pero al mismo tiempo uno es capaz de llevar al terreno de la ficción los actos que realmente se llevan a cabo, verlos como desde afuera, a la manera de un espectador.
¿Acaso habría, frente a esas "condiciones favorables" a la conversión de uno mismo en verdugo, condiciones sistemáticamente desfavorables que garantizarían el rechazo de tales prácticas? A los testigos les da trabajo identificarlas. Lo que observan es más bien que ciertas esperanzas se ven rápidamente frustradas. La cultura, la educación, los conocimientos acumulados no son una protección eficaz. La religión tampoco: la mayor parte de los llamados a las filas han recibido una educación religiosa, pero ésta no les impide ni matar ni torturar; además, el ejército tiene sus capellanes, que recomiendan los "interrogatorios sin sadismo pero eficaces" (citado por Massu en La vraie bataille d'Alger (La verdadera batalla de Argelia), Plon, 1971.
La memoria de una tortura en que uno se había visto condenado al papel opuesto, el de víctima y no el de verdugo, tampoco bastaba para impedir la participación en tal práctica, aun cuando pudiera provocar cierta indecisión. Y este caso era bastante frecuente: buen número de oficiales franceses provenían de las filas de la Resistencia, o bien de las Fuerzas Francesas Libres que habían combatido con el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos se vieron, incluso, maltratados por el enemigo, lo cual no les impidió practicar ni la tortura ni las ejecuciones sumarias —que reprobaron, en cambio, cuando las emprendieron los alemanes. Tanto Massu, jefe de los paracaidistas, como el coronel Aussaresses, quien estaba a la cabeza de un servicio de tortura, eran ex combatientes antifascistas, franceses libres. Robert Lacoste, ministro residente en Argelia, representante supremo del poder político y, por lo tanto, primer responsable de la práctica de las torturas (junto con el primer ministro Guy Mollet), era un importante miembro de la Resistencia. El capitán Thomas, quien fuera interrogado por Rotman, era un ex maquis FTP (Francs Tireurs et Partisans, francotiradores y guerrilleros), de la Prefectura de Loir-et-Cher, que siguió en el ejército durante la liberación y combatió en Indochina, y practicaría también la tortura en Argelia, así como las ejecuciones. Fue él quien escogió una vez a diez rehenes para que fueran fusilados en castigo por una acción del enemigo y con la esperanza de que así cesarían los atentados antifranceses. Se sintió abrumado por aquello —pero hacía lo que le pedían. El soldado Hoffmann, quien había sido arrancado del municipio de Drancy para ser deportado cuando aún era niño y era un superviviente de la "solución final", llegó a militar en Argelia y asistió a las sesiones de tortura. "¿Cómo es posible que en Argelia", se decía, "y dada mi historia personal, no haya yo reaccionado? Tal es la gran pregunta que me hago" (p. 195).
En efecto, la asociación entre las dos situaciones, pero cambiando de papel, no es ajena a quienes participaron en aquellos combates. Un soldado dice: "Si se forma algún día un nuevo tribunal de Núremberg, todos seremos condenados: Los Oradour… los fabricamos a diario." Un oficial añade: "Los alemanes, con sus métodos, se quedaban chicos a nuestro lado" (p. 155). El sargento Samson, cuyo padre estaba en las filas de la Resistencia, se dice: "Los muchachos del FLN, eran miembros de la Resistencia" (p. 220). Pero esos acercamientos hechos por ellos no les impidieron proseguir con su "trabajo". Lo cierto es que pueden protegerse tras un acercamiento más (sigue habiendo varios disponibles): tanto en 1957 como en 1940 se trataba de defender a la patria, de laborar por la gloria de Francia.
No basta, sin embargo, con decir que se daban entonces todas las condiciones favorables, que los frenos a los que se hubiera debido recurrir no funcionaban. Es preciso que haya razones más profundas, más positivas, si es posible decirlo así, por las cuales se encuentra en el acto de torturar una satisfacción que permite ignorar la debilidad de los razonamientos así como de las lecciones del pasado. Se debe partir aquí de una constatación: en toda colectividad humana se da alguna minoría convencida, resuelta, activa, y una mayoría pasiva, indecisa, que se deja guiar; y esta minoría es la que se impone a aquella mayoría. Quienes desprecian u odian apasionadamente a los árabes, quienes gozan abiertamente al ver sufrir al prójimo, son poco numerosos pero marcan la tónica a los demás. Los otros se dejan tentar, divididos entre una indignación más bien tibia y una secreta satisfacción. ¿Pero por qué esa satisfacción, tan difícil de admitir aun cuarenta años después de los hechos?
Uno de los hombres interrogados por Rotman intenta un análisis profundo de sus sentimientos de entonces. Recuerda el lugar en que alojaba a los soldados, un pequeño cuarto tapizado de fotografías pornográficas. Asiste allí a una escena insoportable: después de haber torturado prolongadamente a un hombre que se niega a hablar, los soldados llevan allí a su hijo de doce años y lo obligan a torturar a su padre con toques eléctricos. El testigo añade: "Lo que entonces sentí es una especie de fascinación… Era posible experimentar cierta forma de júbilo al asistir a escenas tan violentas. Ahora relaciono esos sentimientos con las fotografías porno que veía en el cuartucho y me digo: "En el fondo hay una evidente relación entre aquellas dos cosas, o sea que se ha instrumentalizado al cuerpo… Se hace con un cuerpo lo que a uno se le da la gana…" (p. 231).
Reducir a otro a un estado de impotencia completa le hace sentir a uno que tiene un poder infinito. Es un sentimiento producido más por la tortura que por el asesinato, en el que nada dura: apenas muerto, el otro se convierte en un objeto inerte y no permite ya ese júbilo que proviene del triunfo total sobre la voluntad ajena, sin que por ello deje de existir. Violar a una mujer delante de su marido, de sus padres o sus hijos, o torturar a un niño en presencia de su padre, procura en cambio sentimientos de omnipotencia, la sensación de haber alcanzado la soberanía absoluta. En tiempos de paz, tales actitudes se consideran criminales y son castigadas por la ley; en tiempos de guerra son toleradas, cuando no instigadas.
Puede decirse, por lo tanto, que los hombres son en el fondo de un sadismo total y que sólo las convenciones sociales les impiden, la mayor parte del tiempo, saciar sus instintos. Muchos ex soldados así lo creen, y recurren de buen grado a la imagen de la bestia escondida en el fondo de cada quien, la cual desgarra, en cuanto la ocasión se le presenta, el velo de la civilización. "La guerra despierta los instintos más primitivos del individuo, del hombre", dice uno (p. 234). "En el fondo del ser humano hay una especie de bestia, un animal inmundo que se ve refrenado por la educación, por el ambiente", constata otro. "Sé que, en la actualidad, la parte animal del hombre está aún muy presente", concluye un tercero (p. 239). Y el propio Rotman, en el prólogo de su libro, define así su proyecto: "Explorar esas comarcas vertiginosas en las que la bestia se esconde, escudriñar la zona oscura que se niega a ser humana" (p. 8).
¿Pero por qué infamar así a las bestias? Tales comportamientos, y basta con pensarlo un instante, no tienen nada de animal; hasta parecen, al contrario, entregarnos una profunda definición de lo específicamente humano. ¿A qué animal se le ocurriría torturar una prole en presencia del padre para gozar con la impotencia de éste? Tales actos no parecen, tampoco, específicamente primitivos: nada de lo que sabemos acerca de la vida del hombre de las cavernas nos incita a pensar que conocía los refinamientos de la tortura. El ejército francés practica la tortura en mayor medida que los combatientes argelinos, los cuales se contentan con exterminar a sus enemigos. ¿Y significa esto que los franceses son más primitivos, o más civilizados?
También sería posible preguntarse si, en tiempos de paz, es únicamente el miedo al gendarme el que impide que todos los hombres (o todos los machos) gocen torturando y violando. El sentimiento de existir, que el verdugo se procura humillando a su víctima, puede obtenerse de otra manera, y mejor, por los mil y un lazos de la interacción social. ¿Y si la guerra no fuera únicamente la circunstancia favorable en la cual se liberan "nuestros instintos más primitivos", sino también la causa de que brotaran esas pulsiones, en nada relacionadas con el origen? Pero, en la guerra, el otro no está ya en condiciones de agradecernos nada: debe ser o muerto o sometido. Un ex combatiente cuenta que, a su regreso a Francia, le había costado mucho readaptarse a su nueva vida. "Allá", dice, "yo tenía derecho a matar: aquí, no podía ni robar un scooter. Conocí así la cárcel. Si no hubiera existido Argelia, no habría robado" (p. 251). La guerra no revela lo que existía antes de ella: lo crea.
Paul Teitgen, uno de los pocos altos funcionarios de la época que se rebelaron contra la tortura, explica también la llegada a tal práctica por una falta de interacción social, por una duda acerca de uno mismo debido a la falta de un reconocimiento proveniente de los demás; y habla de "lo que podría haber, en quienes torturan, de autodesprecio —sentimiento que transferirían al hombre por ellos torturado" (como se ve en la película Une civilisation de la torture).
Todos aquellos que han visto el mal de cerca lo saben: es inútil acariciar la esperanza de que el mal encarna en seres enteramente diferentes de nosotros. "El mal latente está en cada uno de nosotros", dice el propio Teitgen. "Cualquiera, en una situación de ese género, es capaz de hacer lo mismo", piensa otro testigo (p. 228). "Cada uno de nosotros tiene su lado débil, cada uno se siente atraído por el mal", repite un tercero (p. 232). Y el propio Rotman concluye: "El enemigo íntimo es aquel que está dentro de nosotros" (p. 8). ¿De veras dentro de cada uno de nosotros? Paul Teitgen, entonces secretario de la Policía de Argel, dimite cuando adquiere la certidumbre de las características de la tortura "después de reconocer en el cuerpo de los 'sospechosos' las huellas profundas de los malos tratos o las torturas que hace catorce años sufrí yo personalmente dentro de los sótanos de la Gestapo en Nancy" (p. 137). El general Bollardière, que combatió contra los alemanes durante toda la guerra (como Massu y Aussaresses), denuncia públicamente "el espantoso peligro" que representa para una nación la práctica generalizada de la tortura, y es condenado a sesenta días de encierro en una prisión estatal por haber escuchado su conciencia y no las razones de Estado. No hubo muchos otros comparables con Teitgen y Bollardière, pero los hubo.
¿Qué debemos hacer hoy, cuarenta años después de los hechos, cuando los relatos de quienes participaron en ellos comienzan a multiplicarse? No, por cierto, escudarnos en nuestra superioridad de los llegados tardíamente y exigir la condena de los verdugos de otrora. Esto es sin embargo lo que le sucedió a Aussaresses, acusado ante la justicia por tres asociaciones humanitarias por haber hecho, en sus memorias, la apología de la tortura. Condena sin duda problemática: Aussaresses no es castigado por haber torturado, ya que todos esos actos habían prescrito y porque, después de todo, habían sido ordenados por el gobierno de la época, al cual habría debido condenarse en primer término; es castigado por haber hablado públicamente del asunto, lo cual es quizá el único de sus actos que merece aplauso. Puede pensarse, por lo tanto, que la búsqueda de la verdad, la confrontación sin concesiones con un pasado que hoy nos avergüenza, es más útil para la salud moral de Francia que promover un juicio penal: no se busca como es debido la verdad cuando se sabe que la cárcel o las multas son uno de los probables resultados de la búsqueda. La libertad de expresión es una condición ineludible de tal búsqueda de la verdad, sobre todo cuando ésta corre el peligro de constituir una verdad amarga. ~
— Traducción de Ulalume González de León