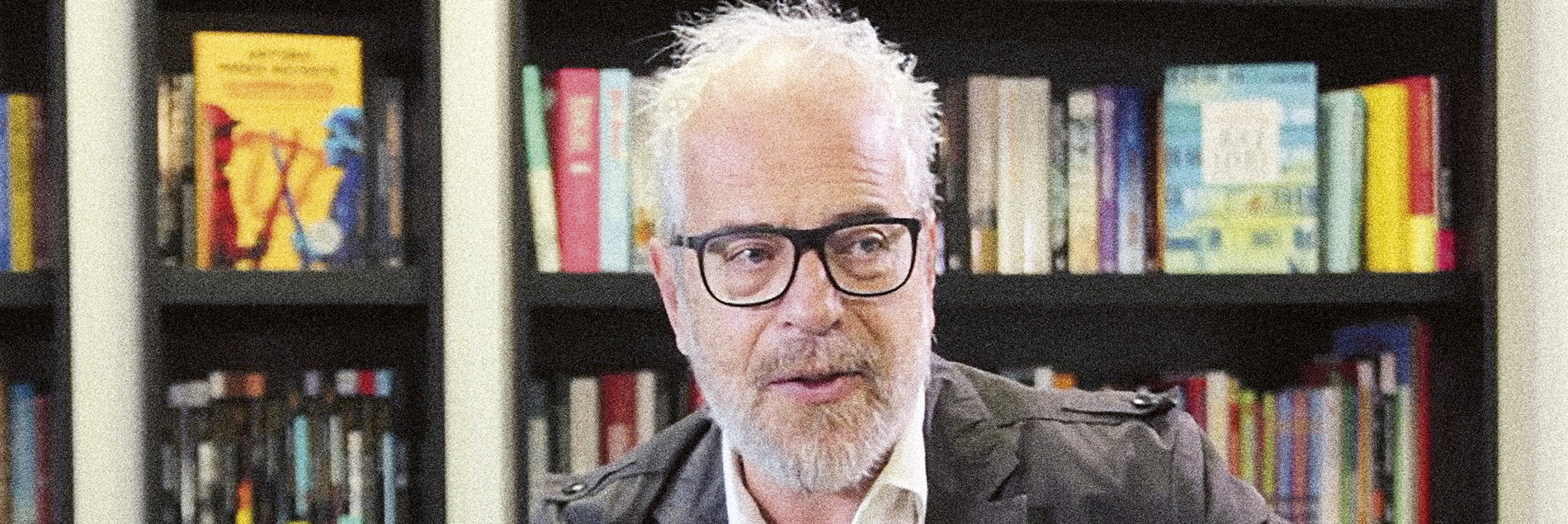Las personas tolerantes e ilustradas —que por definición somos— en general no sienten gran simpatía por las identidades o, mejor dicho, por las reivindicaciones de la identidad. Para no agobiar en exceso a estas últimas, me gustaría empezar diciendo: tengo la convicción de que el derrumbe del World Trade Center no debe cargarse a la cuenta de la identidad. Con esto quiero decir que tomaríamos el camino equivocado si quisiéramos explicar los atentados asesinos del 11 de septiembre de 2001 con el famoso “choque de civilizaciones”, por la guerra que los musulmanes supuestamente han declarado a los protestantes y los católicos. No hemos acabado de analizar los pormenores de este grave acontecimiento; pero hay algo de lo que no cabe duda: interpretar el conflicto como una guerra de religiones es una simplificación abusiva y hasta peligrosa. En primer lugar, porque los musulmanes del mundo entero no se reconocen en los miembros del comando suicida, y, en segundo, porque de cualquier modo no deberíamos cerrar los ojos a las demás causas del conflicto que este acto ilustra, causas económicas, políticas y militares, vinculadas al papel que los Estados Unidos desempeña en los conflictos del Cercano Oriente e Irak, así como a su política hegemónica en el resto del mundo. La identidad cultural es, en los hechos, un atuendo más que una verdadera fuerza motora. Me pregunto si no será el mismo caso de la reivindicación de otra identidad que periódicamente mancha de sangre las calles de nuestras ciudades, a saber, el terrorismo vasco.
Inocente, pues, de este último atentado, la afirmación de la identidad colectiva no por ello deja de ser responsable de numerosos gestos en la vida diaria, y se puede comprender por qué se formó, en el siglo XX, un estado de ánimo que podríamos resumir un tanto caballerosamente en la fórmula “¡Muera la identidad!” No se trata de un combate organizado, claro está, sino de una evolución de los ánimos, que atañe tanto a la identidad personal (se encarna entonces en el tema del “hombre sin atributos”, el hombre-proteo, el hombre-camaleón) como a la identidad colectiva, tomando esta vez la forma de un elogio del cosmopolitismo, de la pluralidad y el encuentro de las culturas.
Esta evolución encuentra, según el caso, argumentos muy diferentes para justificarse. Así, el rechazo a valorar la identidad personal puede basarse en un llamado al pensamiento humanista, el de Rousseau, Kant y Fichte, que valora como rasgo específicamente humano la capacidad del individuo de oponerse a toda determinación colectiva, a todo legado físico o cultural (para Rousseau, el hombre se define por su perfectibilidad, no por identidad alguna). Pero este mismo rechazo de la identidad estable puede justificarse con argumentos procedentes de cualquier otro horizonte filosófico: con la vacilación del sujeto coherente, diagnosticado por un Nietzsche o un Freud, sin hablar de sus discípulos más recientes, que nos han acostumbrado a pensar al individuo como un ser hendido, atravesado por múltiples pulsiones sobre las que no tiene ningún dominio.
Ocurre más o menos lo mismo con la identidad colectiva, que se encuentra quebrantada por razones de lo más diversas, por no decir opuestas. En uno de los extremos del espectro social, encontramos efectivamente a aquellos que sufren la privación de identidad colectiva sin haberla buscado exactamente: todos aquellos a quienes las necesidades económicas o las restricciones políticas echan a los caminos alejándolos de sus casas, a un mundo donde los movimientos de la población no hacen más que acelerarse y multiplicarse. En el otro extremo tenemos una elite globalizada, compuesta de prósperos empresarios, políticos que toman decisiones, estrellas de los medios y del espectáculo, pero también por sabios y escritores de prestigio, que pasan gran parte de su tiempo en las salas de los aeropuertos, dominan muchas lenguas y se jactan de “sentirse a gusto en cualquier parte” —siempre y cuando, agregaría yo, la habitación de su hotel sea cómoda.
Ante esta evolución, tan multiforme como incontestable, me gustaría adelantar una primera advertencia: no creo que la desaparición de la identidad, tanto personal como colectiva, sea deseable, ni siquiera posible. Si tuviera que pensar en un caso extremo de desaparición o intento de hacer desaparecer la identidad del individuo, el ejemplo que de inmediato me viene a la mente es el de los detenidos en los campos de concentración totalitarios, particularmente los nazis: en ellos todo se dirigía a destruir la identidad. No había ninguna referencia posible al pasado, a la historia personal que constituye esta identidad y distingue a un individuo del otro, puesto que todos estaban obligados a vivir en el presente inmediato, absorbidos por tareas ligadas a la supervivencia, y por lo mismo a las necesidades del momento: encontrar un poco más de comida, protegerse contra el frío, esquivar los golpes. Los individuos pierden todavía un poco más de su identidad al ser privados de su nombre, que es reemplazado por un número, al ir todos vestidos de igual manera, al ser designados como cosas, Stücke (piezas), más que como personas. Nos cuesta pensar que alguien pueda imaginar a este individuo concentracionario como ideal.
Regresemos un poco más cerca de la experiencia común: ¿no basta perder los documentos de identidad para resentir dolorosamente los inconvenientes de esta desaparición? Entonces se entiende que el grito “¡Muera la identidad!”, tal y como lo podemos oír hoy en las cómodas condiciones de nuestras civilizadas democracias, deje intacta una identidad personal fuerte; este llamado se presenta más bien como el indicio de una estrategia social, de un modo de vida que, ciertamente, es significativo, pero no corresponde a un deterioro real de la identidad.
Otro tanto puedo decir del sueño de liberarnos de cualquier identidad colectiva: sólo es posible porque normalmente no se realiza. En una página conmovedora de El mundo de ayer, Stefan Zweig narra esta revelación: él, un judío vienés de buena familia, que habla con fluidez varios idiomas, querido y celebrado en todos los países donde se leían libros, tenía la costumbre de pensarse como europeo, como cosmopolita, como hombre sin ataduras… hasta el día en que las persecuciones antisemitas nazis lo volvieron realmente apátrida. Para muchas personas en el mundo moderno, la pertenencia colectiva es como el aire: no se siente la necesidad hasta que se ve amenazada, pero ese día recupera todos sus derechos.
Ciertamente es verdad que las identidades tradicionales se debilitan en nuestra época. Puede observarse esta evolución entre los habitantes de diferentes países, bajo el efecto de lo que se llama la mundialización: se ven obligados a mayores contactos y movimientos, sus hábitos cotidianos son hoy más parecidos que en el pasado. Este movimiento de unificación es aún más general en el interior de cada país: los miembros de los grupos que lo constituyen, sean grupos territoriales o sociales, se ven obligados a la movilidad y a la flexibilidad si quieren tener éxito en la vida. Pero la reacción a este movimiento, cuando no es un gesto de impaciencia ante los restos de la vieja identidad, consiste en la invención o el descubrimiento de otras identidades colectivas —lo que ilustra bien la necesidad vital que se tiene de ella.
Los hombres quieren no sólo ganarse la vida, sino también recibir un reconocimiento social; cuando los otros modos de reconocimiento les son inaccesibles, se conforman con el simple sentimiento de pertenencia. Necesito sentir mi existencia; si la mirada de los otros no me confirma en mi identidad, si no puedo entregarme a ninguna actividad que me haga crecer a mis propios ojos, busco este reconocimiento en el hecho de pertenecer a un grupo cualquiera, así fuera puramente imaginario.
No nos asombremos entonces: no todos viven su necesidad de identidad y pertenencia colectiva de la misma forma, pues, como ya lo advertía Benjamin Constant, “el objeto que se os escapa es necesariamente muy distinto de aquel que os persigue”. Si un día me hubieran prohibido hablar el búlgaro, mi lengua natal, habría vivido este acontecimiento como una agresión insostenible contra mi identidad. He elegido, libre y gradualmente, hacer del francés mi idioma de todos los días: la nueva identidad se situó en el lugar de la vieja sin lastimaduras ni ruido. Ya bastante atravesado se encuentra el individuo por fuerzas que no puede dolar, pulsiones inconscientes o determinaciones sociales; su elección y su voluntad son lo que da sentido al acontecimiento: el exilio deseado no se confunde con la expulsión infligida por un invasor.
Resumo: la identidad, en el sentido de pertenencia colectiva, es indispensable para todos, aun cuando pueda permanecer invisible mucho tiempo. Pero, ¿qué características tiene? Dos de ellas me parecen particularmente significativas: todo individuo participa de identidades múltiples y toda identidad está sujeta al cambio.
Tomemos de entrada la primera: un individuo cualquiera forma parte de numerosos grupos humanos, de modo que comparte la identidad de cada uno de ellos y está provisto de identidades múltiples. Necesitamos identidades —no una, ¡sino varias! Algunos de estos grupos caben en otros. Por ejemplo, un francés procede siempre de una región, supongamos que es bretón; pero por otro lado comparte varios de sus rasgos con todos los europeos: entonces participa a la vez de las identidades bretona, francesa y europea. Otros conjuntos se encuentran en una intersección: tal individuo se reconoce a la vez en la identidad mediterránea, cristiana y europea. Dentro de una sola entidad geográfica, las estratificaciones culturales son múltiples: está la cultura de los adolescentes y la de los jubilados, la cultura de los médicos y de los barrenderos, la cultura de las mujeres y la de los hombres, de los ricos y los pobres. No hay nada más violento que imponer a los individuos una identidad única y encerrarlos en ella, como si su personalidad se agotara allí; juzgarlos como si fueran solamente judíos o musulmanes o serbios o estadounidenses. No hay nada más desolador que ver a los individuos encerrarse a sí mismos en este modo.
La coexistencia de diferentes tipos de cultura en cada uno de nosotros, y por lo tanto nuestras identidades múltiples, en general no plantea ningún problema. Esto por su parte debiera ser motivo de admiración: ¡como malabaristas jugamos a nuestro gusto con esta pluralidad! El efecto último de la pluralidad de pertenencias es nuestra individualidad: ninguna categoría agota la singularidad de mi ser, sólo su conjunción permite trazarla: soy a la vez búlgaro de origen y francés por adopción, blanco de piel y masculino por el sexo, de profesión intelectual y del segmento de edad del cabello blanco… La identidad tiene como paradoja que designa a la vez nuestra unicidad (como en los documentos de identidad) y nuestra universalidad (como en la identidad humana), con todos los ámbitos intermedios por añadidura.
Pluralidad en el espacio; movilidad en el tiempo. Las identidades siempre pueden cambiar, si bien es cierto que las identidades llamadas “tradicionales” no lo hacen tan gustosamente ni tan rápido como aquellas que llamamos “modernas”. Estos cambios tienen razones múltiples. Puesto que cada identidad engloba en ella a otras, o se encuentra en intersección con otras, sus diferentes ingredientes forman un equilibrio inestable. Al lado de sus tensiones internas están también los contactos externos con las identidades vecinas o lejanas, que a su vez provocan inflexiones. Estos cambios son tanto más fáciles en la medida en que las identidades —hechas de una memoria común, así como de reglas comunes de vida— se forman por aglutinación y adición y no poseen el rigor de un sistema. En este sentido, las identidades se asemejan al léxico de un idioma más que a su sintaxis: siempre se puede añadir una palabra nueva, tal otra puede caer fácilmente en desuso. La imagen más elocuente es nuevamente la de la mítica nave Argos: cada tablón, cada cordel, cada clavo tuvo que ser reemplazado, así de largo fue el viaje; la nave que regresa al puerto, años más tarde, es totalmente diferente de la que partió, y sin embargo sigue siendo la misma nave Argos. La unidad de sentido predomina sobre la diferencia de la materia; ocurre lo mismo con una entidad como la “identidad francesa”.
Si tenemos presentes estos dos rasgos de la identidad, su pluralidad y su variabilidad, vemos hasta qué punto desorientan las metáforas de uso más común en su lugar. Se dice, por ejemplo, de un hombre, que está “desarraigado” y lo compadecemos; pero esta asimilación de los hombres a las plantas es ilegítima, pues el hombre nunca es portador de una sola identidad y, además, el mundo animal se distingue del vegetal precisamente por su movilidad. No existen identidades “puras” e identidades “mezcladas”, solamente culturas que reconocen y valoran su carácter mezclado, y otras que niegan o rechazan este conocimiento; a este respecto, el desprecio en el que se ha tenido a las realidades designadas por términos como “mestizo” o “híbrido” es muy revelador. También se habla de la “supervivencia” de una identidad cultural (en este caso se humanizan las representaciones en vez de deshumanizar al hombre) para referirse a la conservación de lo idéntico. En la actualidad, precisamente una cultura que ya no cambia es una cultura muerta. La expresión “lengua muerta” es, por su parte, mucho más sensata: el latín murió el día en que ya no pudo cambiar. No hay nada más normal, más común, que la desaparición de un estado precedente de la cultura y su reemplazo por un estado nuevo.
Aquí surge una pregunta: si admitimos que cada uno de nosotros tiene identidades múltiples, pero también, en consecuencia, que en el seno de un solo y mismo país coexisten comunidades múltiples, ¿qué política debe seguir el Estado hacia estas comunidades? La respuesta exige, me parece, que se distinga entre dos órdenes de la vida pública: el legal y el social. El orden legal está hecho no sólo de leyes, sino también de todos los reglamentos y aun de las instituciones, en la medida en que éstas son como una sedimentación de las leyes y las reglas. Este aspecto de la vida pública, en una democracia, debe someterse a la exigencia de igualdad. La vida social, por su parte, se desarrolla en este marco legal, pero dista mucho de limitarse a él; y su principio no es en modo alguno la igualdad (¿quién querría vivir en una sociedad donde todos son semejantes?), sino el reconocimiento, que se obtiene al mostrarse más brillante, más amoroso, más leal o más valiente que los demás; en pocas palabras, mostrándose superior y no igual.
Lo propio del Estado liberal, que aquí aporta pues una inflexión a la exigencia republicana de igualdad, es que esta esfera de la vida social no está regida estrictamente por leyes, sino que constituye un acuerdo constante, que siempre vuelve a empezar y en cuyo transcurso, como individuo y como miembro de tal o cual grupo, pido el reconocimiento de los demás y les otorgo (o no) el mío. En el orden legal, exijo que me traten como a todos los demás. En cambio, en el orden social no puedo exigir nada en primer lugar, so pena de ponerme en ridículo; sólo puedo esperar o pedir (¿puedo yo, escritor, exigir el éxito?, ¿enamorado, exigir que me amen?, ¿hermoso, que me admiren?); y en segundo lugar, lo que yo pido no es la igualdad sino la distinción, la gratificación, la recompensa de excepción. Un barrendero y un médico deben tener exactamente los mismos derechos; pero en una sociedad liberal, nada puede impedir que uno tenga más prestigio que el otro — ni, compensación y consuelo, que el otro (el barrendero, vamos) sea, por ejemplo, más guapo y menos neurótico que aquél (que el médico), y sea en consecuencia más feliz en el amor…
La pregunta del status de los grupos, de las identidades colectivas en el interior de un Estado se vuelve entonces: ¿estos grupos conciernen al orden legal o al orden social, debe su vida regirse por leyes y reglamentos, o por acuerdos y relaciones recíprocas? Algunas de nuestras identidades son legales: yo soy el ciudadano de este país, no de ese; otras son sociales: ni mi religión ni mis elecciones políticas figuran en mis documentos oficiales. Sabiendo cuan móvil y múltiple es la identidad, podemos preferir que la identidad legal no gane demasiado terreno a costa de la identidad social, que las diferencias sociales no queden establecidas por medio de cuotas. ¿Significa esto que los representantes del Estado se tornan indiferentes ante la falta de respeto a los grupos desfavorecidos o injustamente aquejados de males peores? No, sino que actúan sirviéndose a su vez de medios “sociales” y no “legales”. Por eso los movimientos antirracistas en Francia tenían razón, me parece, al pasar del lema del “¡Derecho a la diferencia!” al de “¡Derecho a la igualdad!” Las diferencias culturales son un hecho social; la igualdad cívica es un ideal inscrito en la ley. Un grupo cultural o étnico que constituye una minoría en un Estado gana más exigiendo un trato igual al de todos los demás (exigiendo la abolición de toda discriminación) que intentando obtener una situación legal específica. En cambio, en el ámbito social, el Estado puede intervenir eficazmente en favor de los grupos a los que considera maltratados.
Regresemos al juicio emitido sobre la exigencia de identidad. Su afirmación puede ser necesaria para la supervivencia del grupo y del individuo. La identidad no es mala en sí misma y no estamos forzados a la elección, como dice Amin Maalouf, entre el integrismo de la identidad y su desintegración. Pero la identidad tampoco es buena en sí misma: los hombres viven entre otros hombres, y sólo esta afirmación puede calificarse de buena porque no destruye al mismo tiempo la identidad de los otros. Ahora, lo sabemos bien: las identidades también pueden volverse asesinas. Los ejemplos no faltan en torno nuestro y la violencia ejercida en su nombre no es menor porque los grupos que la practican se consideren, con razón o sin ella, como las víctimas de otros grupos, ni porque se consideren amenazados en su existencia misma o en la de sus allegados. Muchas mujeres, muchos niños han sido masacrados en nombre de la defensa de nuestras mujeres y nuestros niños. Esas formas de reivindicación de la identidad tampoco son aceptables.
Para decirlo nuevamente de otro modo: si me dedico a fortalecer a mi comunidad, de origen o de elección, realizo un acto político —y hay momentos en la vida de todo grupo en que estos actos son indispensables. Si pese a todo reconozco y respeto la identidad de los otros, realizo un acto moral: éste no consiste en defenderse a sí mismo (la persona o el grupo) sino solamente en preferir, cuando se requiere, el tú al yo, los otros a los propios. Por cierto, esta era la lección del Sermón de la Montaña, en el que Jesús declaraba que el prójimo en el sentido evangélico es precisamente el lejano desde el punto de vista de la identidad: “Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?” (Mateo V, 46-47).
La aspiración a la identidad brinda la condición necesaria para la construcción de una personalidad plenamente humana; pero sólo la apertura al diálogo, cuyo horizonte es la universalidad, nos entrega la condición suficiente.
–— Traducción de Rossana Reyes