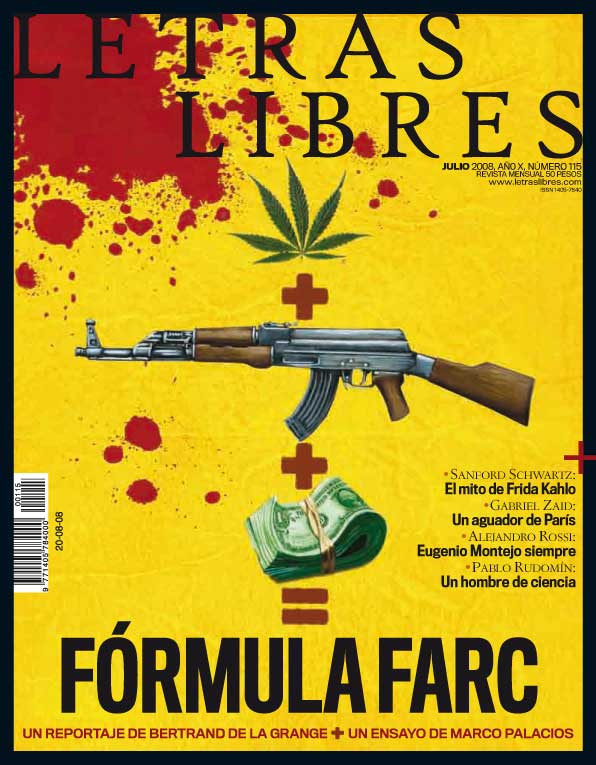La obsesión en torno a las Islas Coco llegó a mí como por contagio, en mitad de una temporada de ocio en un Madrid cultural y climáticamente árido. Cierto amigo se refería de vez en cuando a las mentadas islas, la mayoría de las veces sin venir muy al caso, supongo que por el simple gusto de tener en la boca un topónimo tan original. El nombre dejaba traslucir un carácter pintoresco y quisimos suponer simpáticos salvajes con idiomas basados en chiflidos.
Pero las Islas Coco fueron adquiriendo mayor presencia en nuestras vidas, y le asignamos a aquel lugar –aún imaginario– todos los valores de exotismo que el Café Manuela era capaz de despertar en nosotros. Ahora que lo pienso, creo que nos refugiábamos en los hipotéticos rituales que acontecían por aquellas costas para obviar las también absurdas costumbres que el local madrileño presentaba: en torno nuestro, una juventud de estentóreos vozarrones se exaltaba con algún juego de mesa que exigía de ellos pegarse en la frente una carta –en mi desprecio, quiero creer que con saliva– y hacer innumerables pantomimas mientras vaciaban tarros y tarros de cerveza. Para colmo, las exposiciones añadían al ambiente un toque de desquiciante dadaísmo involuntario, enmarcando a los jugadores de baraja en una orgía de colores chillones que, en el mejor de los casos, representaba a antiguas cantantes de flamenco en clave pop art.
Imaginamos entonces un archipiélago perdido entre Asia y Oceanía, compuesto por islotes someramente adornados por una palmera (el nombre de las islas lo pedía) y por un perro flaquísimo, que en nuestro postrero retiro (ya viejos, fundaríamos allí nuestro imperio de ocio y decadencia) sería el amigo molestamente fiel que nos seguiría por la playa mientras aventáramos latas vacías de Coca-Cola a los inalcanzables aeroplanos.
Internet es un invento peligroso cuando se tiene tiempo libre y una obsesión ultraespecífica. No contentos con nuestras especulaciones en torno a las Islas Coco, decidimos buscarlas en Google y establecer contacto con sus habitantes. Después de naufragar (son pocos los que realmente navegan en internet) durante algunas horas, encontramos una serie de datos que suplieron a las trilladas imágenes que nos habíamos fabricado.
Las Islas Coco, cuyo nombre oficial es Cocos Keeling Islands, pertenecen políticamente a Australia, y su población (629 habitantes) se divide en una mayoría de australianos y una minoría de malayos, geográficamente separados en cada una de las dos islas principales. La única forma de llegar es en hidroavión desde las Islas Christmas (desde donde, por cierto, emite la única estación de radio que captan los aparatos de las Islas Coco). El punto medio del rocío está en torno a los 12º C. Hay un pequeño hotel en la isla de habitantes australianos, a la que acuden muchos de los malayos, en barcas, para trabajar (sabe Dios en qué) durante el día. En ese mismo islote (que es el de mayor tamaño) hay un habitante que, según reportes, habla, además del inglés generalizado, portugués y francés; a él debe acudirse si se desea cualquier tipo de información turística. Si no recuerdo mal, es en la otra isla, la de los malayos, donde se puede encontrar una computadora de acceso público con conexión a internet.
Yendo quizá demasiado lejos en nuestras pesquisas, contactamos con un catalán que al parecer había pasado unos cuantos días en las Islas Coco, la tercera o cuarta vez que dio la vuelta al mundo. Le escribimos un e-mail deseosos de conocer sus impresiones, bajo el pretexto de querer fundar en aquel emplazamiento, dentro de unos cuantos años, un museo sede de una nueva pero trasnochada vanguardia artística. El catalán, menos comprensivo de lo que cabría suponer dado su vasto plexo de experiencias y viajes, apenas nos dio algunas de las direcciones prácticas que consigné en el párrafo anterior, junto con una fotografía de una boda malaya celebrada allí y otra, absolutamente convencional, que podría ser un anuncio de cualquier hotel en el Caribe.
Finalmente conseguimos una dirección postal de las islas y nos apresuramos, todavía en el cenit de nuestra arbitraria fascinación, a enviar dos o tres cartas por semana, muchas de las cuales, sin presentar texto alguno, consistían en objetos tan variados como una esponja de mar o una estampita de virgen. Esperábamos una respuesta entusiasta, de alguna mujer exuberante y solitaria que, comprendiendo plenamente las razones de nuestros incesantes envíos, estableciera con nosotros una correspondencia a base de objetos, mandándonos, a cambio de mi cepillo de dientes usado, algún botón arrancado a su vestido favorito. Pero supongo (ahora que ya no me ciega la intensidad de una obsesión geográfica) que esperar semejante respuesta era tan gratuito como todo lo que me pasó respecto a aquella región soleada y absolutamente desconocida de la Tierra. Más allá de un ocio voraz y un verano desmesuradamente caluroso, no había nada que justificara el repentino interés que mi amigo y yo sentimos por las Islas Coco.
Al cabo de un par de meses, cuando ya era más extraño que las islas aparecieran en nuestra conversación, y cuando ya los amigos, preocupados al principio, habían dejado de preguntarnos por el avance de nuestras investigaciones, recibí la primera de las cartas enviadas, con un sello en el que se especificaba la causa de la devolución: la dirección postal estaba incompleta. Lejos de desilusionarme, el retorno de mi carta reavivó la obsesión: ahora tenía una serie de objetos, testigos mudos de los mecanismos postales de la mitad del globo, que ¡habían estado en las Islas Coco!
Se instauró el envío de paquetes como un medio personalísimo de consagración de utensilios. Sucesivamente conocieron el aire de las islas varias de mis más preciadas pertenencias, que volvían a casa después de sesenta días, con el halo casi místico de lo que ha tocado el paraíso. Mi pluma Parker no volvió a escribir con la misma fluidez, pero en el fondo era preferible que se atorara la tinta sabiendo que escribía con un objeto curtido en el aire y el salitre de aquel ignoto archipiélago.
Un buen día los paquetes y las cartas ya no regresaron. Nunca supe si la mujer exuberante y solitaria había terminado por aceptar nuestras ofrendas con resignación o si había muerto el único cartero, aquel recomendado políglota que conocía mejor que nadie las intimidades y los vicios de los 629 habitantes de las Islas Coco. ~
(México DF, 1984) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es La máquina autobiográfica (Bonobos, 2012).