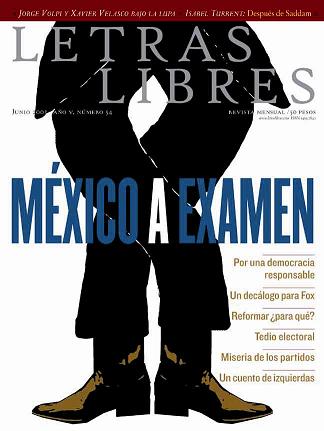Hace ya bastante tiempo, Guillermo Cabrera Infante me dio la alegría de acordarse en esta revista de Felisberto Hernández, tan marginal para tantos. Relacionaba al uruguayo con el cubano Virgilio Piñera. Su nota suscitó reclamos de rulfianos y resolví no llover también yo sobre sus siempre atractivos territorios. Si bien nadie discute la absoluta originalidad de Felisberto, sólo rendido ante Rilke, el acercamiento era oportuno, entre otras cosas, porque las circunstancias de ambos limitaron sus famas, breves y nobles como la nariz de Cleopatra. Pero él, siguiendo la flecha del juego verbal, los vincula por antilogía: a Virgilio le gustaban los hombres flacos, a Felisberto las mujeres gordas. Hasta aquí bien, pero agregó “y caras”, y la fama no demasiado canónica de Felisberto no pide esta adición. Literariamente inverificable, es biográficamente incongruente. Hoy, a propósito de una fecha ya trasnochada (y tramañanada) recuerdo aquello. La noción de precio sugiere prostitutas. Disponer de ellas, cierto empeño y algún dinero. De éste careció eternamente Felisberto, pero hasta un pobre podrá conseguir de las “baratas”. El asunto es que, aun siendo la criatura más “quedada” que pedir se pueda para todo lo que no fuese su obra, el escritor tuvo siempre cerca mujeres que lo quisieron (por un tiempo), admirables, desinteresadas y generosas. Fuimos amigos de Amalia Nieto, cultísima pintora, muerta este año, su segunda esposa, que lo fue en el duro tiempo en que Felisberto empezó a vislumbrar sus posibilidades narrativas en medio de su esforzada e itinerante carrera de pianista sin gloria. Tengo copia de las cartas en que él, de gira por provincias, registra paso a paso el nacimiento de su vocación literaria, sin haber logrado, en vida de su propietaria, que se publicaran. Hoy, no sé cuál será la suerte que les espera.
Sus personajes, como la señora de la casa inundada, fueron mujeres de carnes generosas; sus dos últimos amores fueron dos damas wagnerianas. A la primera la conocí también: Reina —que se apellidaba Reyes, y además disponía en corona sobre su cabeza una hermosa cabellera rubia en orden de trenza, como una walkiria pacificada— me comentaba, en la segunda adolescencia de su medio siglo, las cartas idílicas que él le enviaba. Era una maestra prestigiosa e incauta, que se desvivió por él y no paró hasta conseguir liberarlo de una tarea atroz en la Sociedad de Autores del Uruguay: seguir las obras musicales que se trasmitían en diversas emisoras, a través de ocho aparatos de radio, para que la noble institución que así lo destrozaba pudiese cobrar derechos por cada disco trasmitido. Los clásicos son gratuitos y libre su aparición en el aire: por la cabeza del pobre escritor sólo pasaba la bazofia que lo alejaba del tiempo de la creación, leitmotif de su angustia. El nuevo cargo en la Imprenta Nacional implicaba una mínima mejoría: una vergüenza. Reina acogió a Felisberto en su casa, enamoradamente dispuesta a mimarlo y facilitarle su única obsesión: escribir. Las dificultades constantes (y contantes) de su vida quedaron paliadas. La fractura de una pierna de Reina terminó con la relación. El cambio de papeles aterró a Felisberto. Ya antes se había sumergido en el más recóndito ángulo de un sótano, en busca de aislamiento. Le costaba mucho concentrarse para bucear en sus memorias o imaginaciones y escribir. En el entierro de Felisberto, vi junto a su tumba a su última novia, también opulenta.
Pero, hablemos de la que faltaba. Andaluza, lustrosa de piel, expansiva y sin inhibiciones, la conoció en París en su único alejamiento del Río de la Plata. El viaje, que Jules Supervielle favoreció, no fue lo que sin duda había soñado: un cuento publicado en la excelente revista La Licorne, una lectura, ninguna posibilidad para el futuro. Debía sentirse solo. María Luisa de las Heras huía de la España franquista. Se casaron, creo que por poder, a su regreso, y ella llegó a Montevideo. Modista fina, se vinculó con mucha gente, trabajó bien en su oficio y pasaron a vivir en un apartamento pequeño pero en un buen edificio céntrico. El matrimonio duró poco. Oímos que ella tenía problemas cardíacos y que él fumaba en el dormitorio por las noches.
Más de cuarenta años puso la verdad, viejo topo, en desempolvarse. María Luisa no se llamaba exactamente así, sino África. Yace en un cementerio ruso, sección héroes y heroínas, como espía de primera magnitud. Ingresar al Uruguay, centro de información soviética para América del Sur, como esposa de Felisberto Hernández, en sus últimos años activamente antisoviético, fue una cobertura perfecta, en una ciudad pequeña, donde una vida oculta es difícil. Ya divorciada viajó a Europa. Llegó a Italia, a casa de un amigo común, diplomático y escritor, a quien le pidió que le guardara una valija, que luego vendría a recoger. Nunca más se supo de ella. ¿Fue una maniobra para eludir vigilancias? ¿De la CIA? ¿Trató de dejar su vida de espía, escabullirse? El amigo Mario C. Fernández, hoy muerto, ignoraba lo que hoy se sabe.
Quizás Felisberto Hernández pecó al prestar poca atención a las mujeres en las que se apoyaba. Buen discípulo de Carlos Vaz Ferreira, creía en la libertad. Ser instrumento de la máquina política que abominaba habría sido una tragedia en su vida. ¿Habría sido? Gabriel Saad, profesor uruguayo en la Sorbona, buen conocedor de su obra, nos ha asegurado que a través de su madre, íntima amiga de la del escritor, sabía que éste había descubierto la verdad y que eso habría producido la ruptura con África-María Luisa. Esto nadie parece haberlo oído de boca del directamente implicado.
Sin duda, al final de su vida supo que su obra, por la que él avanzó a pasos de paloma, ahora volaba sola, aunque sin alcanzar espacios donde sólo llegan los que aciertan con la longitud de onda de una mayoría contemporánea. Los tiempos, allá en el Sur, empezaban a no estar para la filigrana de los sentimientos y el buceo en un pasado individual, eximido de contemplaciones con el presente. Confiemos en que mudanzas de su vida, a las que él no parece haberle sacado partido, no distraigan a la crítica de lo que importa: su obra, sus virtudes, sus intenciones, algunas quizás todavía ocultas; que sigan al escritor en su torturado esfuerzo por escapar a la rutina de la escritura y, desde su lejana y escasa provincia del mundo, saltar al punto en el que su memoria, que desdeña la Historia, crea la historia de su Memoria.
Felisberto Hernández está, como pocos escritores en el Uruguay, disminuido por la empecinada labor de muchos testigos de su vida, a veces no más que circunstanciales, a veces bastante menos que lectores devotos: anteponerle anécdotas, supercherías propias y ajenas, que reducen al escritor a las minucias del hombre. Despellejado, dependiente del mundo del que esperaba auxilio, se escondía de quienes se le acercaban, aun como amigos, como en aquel momento de sus últimos años en el rincón de un sótano, bajando al nivel de las bromas y las trivialidades de café al paso. Esperaría que se comprendiera que eran su máscara protectora, no que fueran atesoradas para un día ser aducidas por testigos fehacientes e inútiles. Tampoco nadie busca un santo en el escritor de Menos Julia, Las Hortensias o La casa inundada. Alguna obsesa piedad familiar asolva el fluir de su obra con obstrucciones tan dañinas como la iteración de nimiedades desde un pálido alrededor.
Cumplido un siglo de su nacimiento (el año pasado) con poca actividad conmemorativa, corresponde desear al fantasma de Felisberto Hernández que su obra pase lo más pronto posible al dominio público, que se lo reedite sin trabas ni prohibiciones, que nadie pretenda salvar su alma ni perdonar sus errores. Tampoco que se lo baje a tierra, con la tradicional falta de respeto rioplatense. Pero es claro que los tiempos que ya han empezado no serán tan inocentes como las fabulaciones de nuestro singular escritor. ~
Diez de las mejores intervenciones en movilidad humana e inclusión social
Diez de las mejores intervenciones que nos dan herramientas para responder de manera constructiva a los retos que implican la movilidad humana y la inclusión social.
El teatro del terror
El terrorismo sabe que no puede derrotar a sus enemigos por sí solo. Su táctica es sembrar el pánico entre la población con acciones espectaculares y provocar una reacción excesiva que se…
Bolaño fever
Fui por mi ejemplar de la nueva traducción al inglés de 2666, casi demasiado tarde, a la mítica librería Book Culture -que para los viejos sigue y seguirá siendo Labyrinth. 2666 salió a la…
Instantáneas electorales VI
Opinión efectiva es igual a la opinión positiva menos la opinión negativa
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES