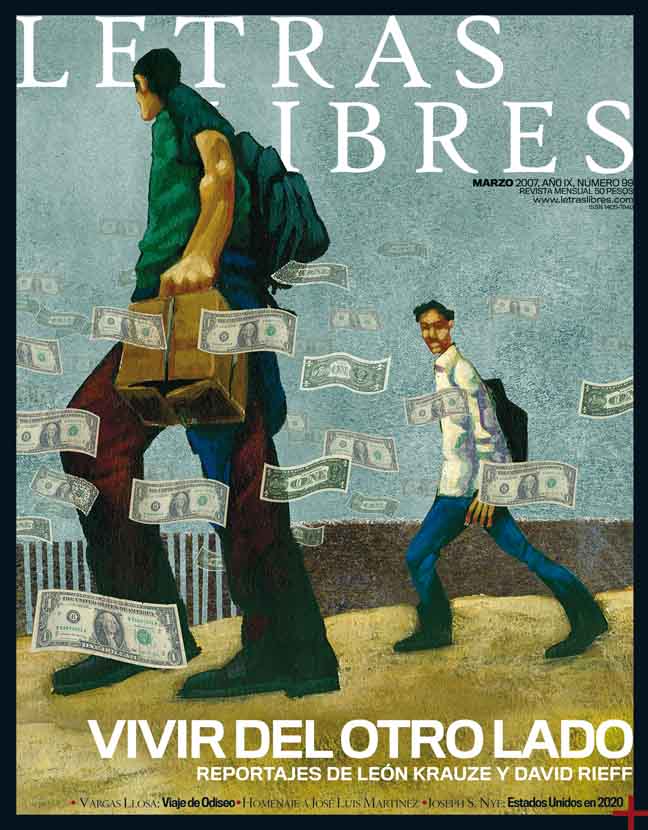Tarde del 27 de abril de 1944. Estudio de Pablo Picasso en la calle de los Grand-Augustins. En el centro de la fotografía dos figuras deformadas por el movimiento: Picasso y su adorado afgano Kazbek. Los demás, Pierre Reverdy, el actor Jean Marais, Françoise Gilot, el escultor catalán Apeles Fenosa, Jaime Sabartés y Brassaï, autor de la imagen, miran fija y nítidamente a la cámara. En sus espléndidas Conversaciones con Picasso, Brassaï explica la estampa: “La luz es mala, la exposición tiene que ser bastante larga. Pido a mis amigos que no se muevan y disparo. El aparato de relojería con ruido de insecto se pone en marcha. Me apresuro para alcanzar a tiempo al grupo […] en ese momento, uno de mis pies tropieza y tira bruscamente algo que había detrás de uno de los lienzos. Un líquido se derrama sobre el rojo baldosín: Kazbek, completamente empapado, se sobresalta, Picasso se vuelve rápidamente… Y la máquina se dispara.” Una semana después Brassaï vuelve al estudio de Picasso y le muestra la fotografía, que inspira el siguiente comentario del pintor: “Ha hecho usted muy bien. ¡Qué documento! Estábamos todos mirando el objetivo cuando ocurrió el ‘suceso’. ¿Y qué se ve? Nadie se ha movido. Sin embargo, usted ha tirado la cubeta, el agua se extendía… Solamente yo y Kazbek hemos reaccionado inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo los reflejos más rápidos de todos, tan rápidos como los de un perro.” “Mi versión es otra”, le dijo Brassaï, un poco en broma: “Los demás no se movieron para no fallar una foto con Picasso. Y usted estaba ansioso por ver si había destrozado sus bodegones.”
No es ningún secreto que Picasso era incapaz de disimular su amor propio, sin embargo, hay que decir también que rara vez exageraba. Y, entre las muchísimas virtudes que él constantemente resaltaba, debe contarse la que recoge esta pequeña anécdota: en efecto, la celeridad de sus reflejos era más que notable. De otra manera no podría explicarse que reaccionara con tal prontitud a la caída de la pintura, tal y como se la había concebido desde el Renacimiento. No digo que Picasso hubiera sido el único en percibir este particular crepúsculo de los ídolos –antes que él hubo otros (como su maestro Cézanne)–, pero sí que su respuesta fue, además de puntual, precisa y en extremo decisiva. Picasso no sólo era un hombre consciente de su talento, sino del papel que le tocaba jugar en la historia. Había llegado la hora de dejar atrás por completo al siglo xix; y el problema –diáfano para Picasso– no era únicamente formal, sino filosófico. No bastaba con el parricidio, ni con trastocar, en un supuesto “a cambio”, las convenciones de representación del espacio en el interior del plano pictórico (para, finalmente, inventar unas nuevas); había que empezar por cuestionar la condición que permitía a la pintura representar el espacio (de modo verosímil o no). Más allá: había que preguntarse si la pintura podía ser, como más tarde diría Picasso, “más real que la realidad”, o, aún mejor, su propia realidad. Era necesario, pues, indagar.
Y eso hizo. Comenzó en el otoño de 1906 y no paró hasta que, en el verano de 1907, encontró la respuesta: Las señoritas de Aviñón. Dura prueba de sus rápidos reflejos: antes de 19161 sólo unos cuantos amigos vieron el cuadro que Picasso guardaba en el desván del famoso Bateau-Lavoir; hablamos pues de un grupo selecto de “entendidos” entre los que se contaban Gertrude Stein, André Derain y el célebre marchand Ambroise Vollard: y ninguno lo entendió, ¡ni siquiera Matisse! Georges Braque, el que más tarde sería su cómplice en la aventura del cubismo, sugirió una curiosa imagen: “Es como si nos obligaras a tragar una soga y beber aguarrás.” Y aquí yo tendría que hablar del largo proceso de “glorificación” que culminó con la entrada triunfal de Las señoritas al Museo de Arte Moderno de Nueva York; pero la verdad es que no sé si realmente hemos llegado a comprenderlas, o sólo nos gusta creer que lo hicimos. Para quien ha visto (quiero decir: visto, en serio) esta pintura, el aguarrás y la soga no suenan, de veras, tan descabellados. Ahora elegiríamos un trago menos amargo para calificarla, pero en cierta medida sigue siendo, exactamente cien años más tarde, tan violenta y crucial como en su momento. Supongo que así se comportan las obras maestras: se niegan a suavizarse, a perder su filo, su misterio. Cabe decir, además, que lo que nos asombra hoy de este cuadro es lo mismo que entonces: no, desde luego, el asunto (uno al que Picasso era bastante asiduo, por cierto), sino su carácter a un tiempo inasible y desafiante. Hagan el ejercicio: traten de integrar el conjunto, de lograr que su percepción se acomode; intenten encontrar una dirección única: no podrán. Como advertía Leo Steinberg en su famoso ensayo de 1972, “El burdel filosófico”:2 “Las figuras vecinas no comparten ni un espacio común ni una acción conjunta, no se comunican ni interactúan, cada una se relaciona única y exclusivamente con el espectador.” ¡Y de qué manera!
La evidente “falta de unidad” (dada, sobre todo, por la discrepancia estilística entre los lados izquierdo y derecho del lienzo) ha sido naturalmente objeto de múltiples estudios y debates teóricos. Daniel-Henry Kahnweiler, galerista, corredor de arte y amigo de Picasso, pensaba, por ejemplo, que la pintura simple y llanamente no estaba terminada: le parecía muy extraño que el pintor hubiera decidido retrabajar únicamente las dos figuras del extremo derecho del cuadro (a las que enmascaró hacia el final por un supuesto cambio repentino de interés). Esta hipótesis empezaba a asentarse cuando se supo que Matisse había introducido a Picasso al arte africano varios meses antes de su legendaria visita al Museo Etnográfico del Trocadéro; esto es, la epifanía (que le habría producido ver por primera vez el “Art nègre”) se convirtió de golpe en un simple regreso a las fuentes. A partir de ese momento quedó claro que la fragmentación no era un descuido, sino una estrategia deliberada: Picasso mantuvo en el lado izquierdo el modo ibero (así llamado por las esculturas de Osuna que vio en el Louvre y que le sirvieron para realizar también el Retrato de Gertrude Stein, de 1906) para demostrar, mediante la contradicción estilística, que era insostenible la creencia de que existen unas imágenes transparentes que le permiten al pintor referirse a la realidad de manera inequívoca: los signos no sólo son arbitrarios, o, mejor, neutrales, sino que además, como lo ha dicho el crítico Yves-Alain Bois, migran y pueden combinarse; su significado depende del contexto en que se los use. Y quizá esto es lo que llevó a André Salmon a escribir: “Es la primera vez en el trabajo de Picasso en que la expresión de los rostros no es trágica ni apasionada. Estas máscaras están casi enteramente alejadas de la humanidad. No son sin embargo dioses; tampoco héroes o titanes; ni siquiera figuras simbólicas o alegóricas. Son problemas al desnudo, signos blancos sobre un pizarrón negro.”
Y la puerta del siglo XX se abrió de pronto. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.