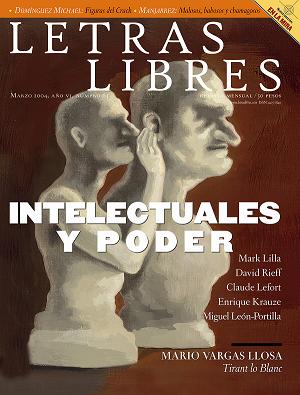Una de las ventajas indudables de viajar en Metro es que allí se puede leer. A excepción de las horas pico (en las que difícilmente se puede respirar, y casi parece una empresa heroica bajarse en la estación que uno quiere, abriéndose paso a ritmo de codazos), es común ver a la gente con algo que leer entre las manos, desde el libro vaquero hasta alguna tragedia de Shakespeare, pasando por periódicos y revistas de todo tipo. Es probable que muchas carreras universitarias hayan llegado a buen término en los vagones de la línea tres, que corre de Indios Verdes a Universidad, pues en ella no falta el aprendiz de ingeniero que resuelve en un trance tumultuoso sus ecuaciones antes de un examen, o la futura oftalmóloga que, con un mamotreto en las manos, y en medio de canciones rasposas de José José y gritos de “sí mire se va a llevar una oferta, una promoción…”, intenta memorizar los nombres de los músculos del ojo.
Muchos de los libros que se leen en el Metro provienen de bibliotecas públicas como las de la Universidad, o han cobrado nueva vida tras dormir durante años en los montones desordenados de los puestos callejeros y las librerías de viejo, por lo que difícilmente engrosarán alguna vez las estadísticas de los libros que anualmente se compran —y quién sabe si leen— en el país. Ningún lector se apunta en una lista para decir: estoy leyendo esto o lo otro. La lectura es más bien una actividad silenciosa y subterránea —como la mayoría de los placeres— que los programas de promoción de la lectura parecen empeñados en convertir en un actividad ostensible y, más grave aún, en un deber. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte hay en el Metro una abundancia inusitada de libros, y casi me atrevería a decir que es el lugar al que mejor conviene el nombre de “megabiblioteca”. Primero fueron estanquillos de libros clásicos —y no tanto— a muy bajo precio en las distintas estaciones, iniciativa que ha tenido la perturbadora consecuencia de propiciar cofradías inesperadas, como la de cierto vagón en el que cerca de la medianoche pude contar cinco ejemplares de En la cripta, de Lovecraft. Ahora se trata de libros gratuitos a la disposición de quienquiera, gracias a lo cual nunca ha sido más fácil apurar el trago —muchas veces amargo— entre una estación y otra. Para el que no tiene nada que leer, o para el que busca algo distinto de lo que trae empollando bajo el brazo, se ha puesto en circulación (nunca mejor dicho) una antología de autores mexicanos que el apretujado pasajero puede tomar antes de comenzar el viaje y debe devolver antes de salir de las instalaciones, extremos entre los que se supone debió acontecer el fenómeno tan cacareado de la lectura. Se trata de un único título con un tiraje de 250,000 ejemplares, y el experimento se ha circunscrito —hasta ahora— a la línea tres arriba mencionada, quizá porque es la más llena de estudiantes y, por ende, la que se supondría rebosa de entusiasmo. El volumen incluye de todo: cuento, poesía, crónica, dramaturgia, e incluye autores tan distintos entre sí como Carlos Monsiváis y Thelma Nava, Emilio Carballido y Eduardo Antonio Parra, Vicente Leñero y Eduardo Hurtado. Algún pedante seguramente alzará la ceja ante tan peregrina selección, pero no está de más reflexionar que, si se trata de ganar lectores, la mejor opción es comenzar con una obra miscelánea y de referentes locales, y no con un tratado sobre el esplendor literario en Trieste.
Aunque la idea es que cada ejemplar circule miles de veces y pase de mano en mano, el que me tocó en suerte olía a nuevo, y no tenía el menor rastro de haber sido hojeado ni siquiera vagamente. ¡Cómo me hubiera gustado encontrar las huellas de algún lector pretérito, las marcas de sus gustos o ansiedades, esos dobleces en el papel que indican que algo le pareció memorable, ya sea por chabacano o emotivo o simplemente deslumbrante! ¡Cómo me hubiera gustado encontrar algún subrayado a lápiz que diera cuenta de que ese libro encontró finalmente a su lector! Pero en mi libro no había ni siquiera una manchita de mugre, ni una gota de salsa Valentina que trajera a mi mente la imagen de un lector debatiéndose entre los placeres paralelos del chicharrón y la lectura. El programa recién comienza —me dije—; todavía es muy pronto para que estos vagones de Metro, que por su diseño y construcción recuerdan tanto a los de París, se conviertan en la mayor biblioteca ambulante del mundo, tal como Daniel Pennac definió al Metro parisino en un libro célebre acerca de los derechos del lector. Todavía es muy pronto —me dije.
Aún no terminaba de leer el cuento de Eduardo Antonio Parra cuando el Metro en el que viajaba se detuvo en la estación Centro Médico. Y como tenía que transbordar a la línea nueve en dirección a Tacubaya (línea que todavía no participa en el programa), mi lectura se vio interrumpida bruscamente, para desgracia mía, pero sin duda para beneplácito de los organizadores, pues ahora que estoy picado y lejos del libro (obedientemente me abstuve de introducirlo en mi mochila) tendré que volver mañana a la línea verde, ya víctima del embrujo de Sherezada, con el solo designio de terminar el cuento. Y es que, aunque el programa se denomina “De boleto en el metro”, no parece que todos los textos (en especial los de narrativa) hayan sido elegidos con base en el rasero de la brevedad, rasero que en las lecturas en movimiento —y por si fuera poco de pie, agarrados como contorsionistas a un tubo sudoroso y fugitivo— sea factor determinante, y si no pregúntenle a Oliverio Girondo, que concibió algunos de sus mejores poemas “para ser leídos en el tranvía”, poemas que justamente no rebasan las dos páginas, pues todo lector viajero sabe de sobra que, por el inocuo pecado de seguir leyendo, se corre el peligro de no descender donde se debía, y entonces no es raro que uno se descubra perdido en una terminal desconocida a altas hora de la noche, entre agradecido y perplejo. Los cuentos de más de quince páginas —pese a la letra grande, pese a su pretendida agilidad— propiciarán más bien que el distraído lector se lleve a casa el libro con el noble propósito de terminarlo de una buena vez, lo cual será una agridulce victoria para el programa, ya que, aun cuando haya perdido un libro, habrá ganado, como se proponía desde el principio, un lector, quién sabe si sólo casual y pasajero.
Al salir de la estación, mientras todavía me preguntaba por qué la antología no habrá incluido, entre tantas otras posibilidades, ese cuento de Cortázar en el que se narra un difícil y entrañable juego de enamoramiento en los vagones del Metro —que ni mandado a hacer para la ocasión—, advertí lo que puede parecer una obviedad pero no lo es tanto: el automóvil es poco propicio para la lectura; casi se podría decir que es uno de sus enemigos. Cruzando en zigzag entre los coches detenidos en un embotellamiento, corriendo aturdido a través de la neurótica sinfonía de cláxones y sirenas (al tiempo que constataba cómo, pese a la inmovilidad absoluta, ningún conductor leía nada de nada), vislumbré lo que quizá ya han comprendido a su manera las autoridades y saben desde siempre los viajeros: el último reducto del lector es el subsuelo. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.