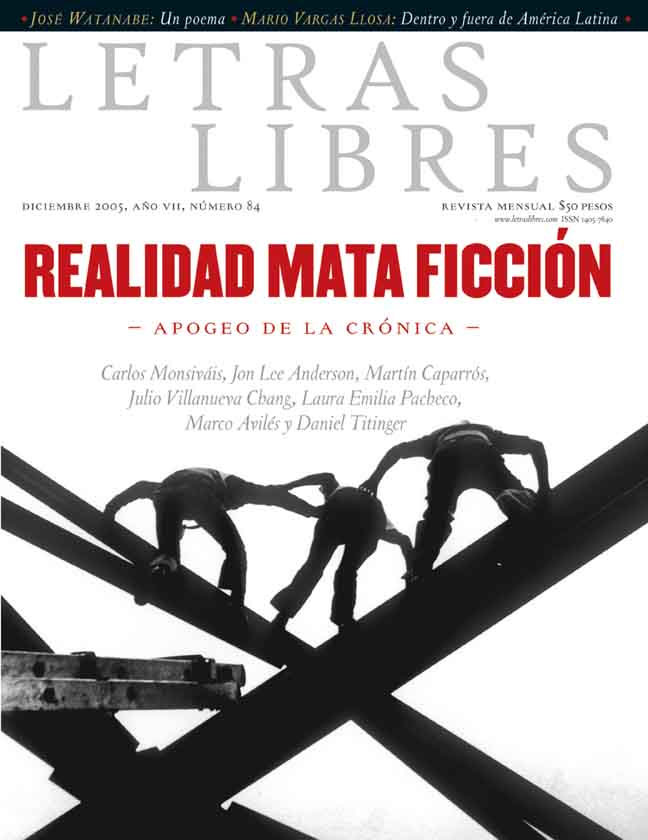Los afganos aman las flores, a pesar de que no tienen agua para regarlas. Si un mujaidin —uno de esos guerreros musulmanes que pelearon contra los soviéticos y los talibán— va a una casa de fotografía para retratarse, tiende a posar con un buqué de flores de plástico, y tras él suele haber un telón de fondo pintado con campos de flores. Cuando en 2001 volví a Afganistán y vi al mullah Naquib, un sacerdote musulmán, recuerdo sobre todo un jardín de flores en medio de un terral dentro de su casa. Su guardaespaldas, un hombre rudo, vestido de negro y tostado por el sol, me llamaba para que las admirara y esperaba mi grata reacción ante cada una. Me llevaba de flor en flor, entre rosales, narcisos y dalias. Después entré en la casa a conversar con el mullah Naquib, y al rato uno de sus secuaces apareció con un cofre de plata atado con una cinta, como esos lazos con que las niñas se sujetan el cabello. En su interior había unos narcisos, esas flores blancas y delicadas que tienen el corazón amarillo. Naquib las recogió con cara de felicidad, las olió y me las pasó como su invitado de honor. También las olí y de inmediato nos pusimos a conversar sobre las flores.
No tenía una explicación sobre esta afición masculina por las flores en una sociedad tan ruda como la afgana. Hay en este país un romanticismo que no es nada conocido en Occidente, que atraviesa toda su cultura y trasciende las barreras de los sexos, nuestro entendimiento de qué es lo que le debe gustar a un hombre y qué le debería gustar a una mujer. Hay una especie de ambisexualidad en la cultura afgana: bastante de su música y de su poesía se trata de aclamar la belleza de la naturaleza, de montañas y ríos, de evocar el esplendor de tiempos pasados. Existe además un gran ritual en los saludos cotidianos: el huésped se pasa minutos devolviendo saludos de bienvenida en los que se pregunta sobre la familia, el viaje, la salud, y uno siempre dice bien, bien, bien. Se acostumbra a llegar lentamente a lo que es el tema del encuentro. Antes deben llegar el té con un platito de nueces o caramelos o pasas traídos del mercado o del huerto del anfitrión. Esa es la hospitalidad afgana de rigor. Las flores sólo aparecen cuando están de temporada, y en estas ceremonias de visitas son tratadas como la llegada a una fiesta de cumpleaños de una orquesta sorpresa.
Los afganos son muy sexys
Hay un chiste perverso en Afganistán: dicen que cuando los cuervos sobrevuelan Kandahar se cubren el trasero con un ala, por si acaso. Los afganos de otras regiones bromean de este modo sobre el alto índice de pederastia que existe entre los hombres pashtun —la tribu mayoritaria de Afganistán, sobre todo del este y el sur del país, de donde provenían la mayoría de los talibán. Aunque sea mal vista, la pederastia sucede con frecuencia. Una de las primeras maniobras populistas de los talibán fue castigar a los comandantes mujaidines acusados de violación o de pederastia. A los homosexuales los mataban del modo más cruel: les mandaban tanques o aplanadoras que los enterraban bajo paredes de barro. La pederastia fue una preocupación del mullah Omar, el jefe de los talibán, quien decretó que sus comandantes no podían tener jóvenes lampiños en sus huestes.
No sólo sucede con los pashtun: en general los afganos están más cercanos a la ambisexualidad que los occidentales. Tienen afición por los niños púberes, una tradición que recibe el nombre de ashna. Algunos de ellos son los verdaderos objetos de deseo por parte de hombres maduros. Uno de mis intérpretes en el norte de Afganistán me explicó cómo funcionaba. Parte de esta tradición viene de la separación de los sexos: los hombres no se pueden relacionar fácilmente con las mujeres (se supone que las esposas no deben ser vistas), y, además, el que se considera heterosexual sólo puede casarse si paga una dote obligatoria, una que impide que un hombre joven pueda casarse, sobre todo en tiempos de guerra, porque no se puede trabajar y ahorrar dinero. Así la separación de los sexos dura más tiempo, y las amistades entre los hombres se vuelven muy cercanas. Hay una especie de homoerotismo en la sociedad, y estas conductas pueden ser muy confusas para un occidental. Los hombres se bañan juntos en los baños públicos de vapor, y tienen ciertos modales que los occidentales veríamos como afeminados: se besan entre amigos al encontrarse, se dan unos abrazos de cuerpo entero, y no es nada raro ver a hombres afganos caminando por la calle de la mano.
Los jóvenes suelen enamorarse del chico más bello del barrio, por lo general un menor, y es una tradición tratar de seducirlo. Uno de mis intérpretes había aprendido inglés sólo para impresionar a un chico que había llegado a la ciudad, y ambos terminaron juntos. Era su ashna. El que era mi intérprete, el seductor, no se consideraba homosexual. Lo contaba con toda naturalidad y hasta con cierta ensoñación, y hablaba tanto de la belleza del hombre como de la mujer. Un día, cuando estábamos ya en Kabul, llegó un fotógrafo de Francia a cubrir la guerra. Era muy atractivo, y los hombres afganos que lo veían se morían por él. Es más, mi intérprete bromeaba que estaba enamorado de él. Pero había algo de verdad en su declaración: se lo quedaba mirando, jugaba con su cabello, y todas las conversaciones giraban en torno a que lo seguiría hasta el fin del mundo. El francés sólo intentaba ser tolerante.
Si un extranjero llegaba a un campamento mujaidin, tenían la costumbre de agarrarle los testículos. Me sucedió una sola vez, en un campo de batalla al norte de Afganistán, en las afueras de Kunduz. Un mujaidin vino a saludarme, me pidió un cigarro, y detrás de él vino un hombre, un típico guerrero, y me agarró los testículos. El resto de los mujaidines se reían. Lo perseguí y lo pateé dos veces, pero él sacó su ametralladora para amenazarme. Hubo unos segundos de tensión, en que yo le increpé y de pronto se fue. Los mujaidines testigos excusaron su comportamiento diciendo que él había crecido en la guerra, que nada podían hacer. Me quedé furioso y lo quise denunciar con su comandante, pero él no estaba en el campamento. Sin embargo, para los afganos hay una diferencia entre estas costumbres y lo que es un hombre homosexual de toda la vida.
Vi muy pocos rostros de mujeres durante los meses que estuve en Afganistán. Ellas usan burkhas, esas rigurosas envolturas de pies a cabeza que fueron obligatorias para el Talibán. Nunca ves mujeres cuando entras en esas casas-fortalezas de un hombre afgano. No se sabe casi nada de su vida sexual matrimonial, pero los hombres hablan de sexo todo el tiempo y tienen una gran curiosidad de cómo se hace en Occidente. Una noche en un hotel de Kandahar —sin energía eléctrica, pero con generadores y televisión satelital— todos los hombres se quedaron la noche entera viendo por la tv porno duro alemán. Hay que imaginar entonces las nociones que tienen de nuestra sexualidad y de la mujer occidental. No sabían nada sobre las caricias ni las zonas erógenas, y al sexo oral lo ven como una conducta rarísima, primitiva y sucia. La idea general del sexo, según la entendí, es que la mujer con la que se casan es sólo para procrear. Hay una parte de la sociedad afgana, sobre todo en Kabul, con algunas costumbres occidentales, y que sí entiende lo de dar placer a la mujer, incluso lo de ver el cuerpo desnudo de la mujer. Pero da la impresión que, al menos para la gente rural, no existe el placer sexual en la vida matrimonial. Parece estar reservado para los ashnas.
Una vez vi un ashna en Kandahar: era un niño de unos doce o trece años, que parecía una niña lindísima. Era muy provocadora y sexualizada. Tenía la delicadeza de uno de esos chicos que se eligen para cantar en los coros, y estaba sentado como una niña, sobre las piernas dobladas. No era ni lo uno ni lo otro, sino un ser sexual, y estaba allí para ser admirado. Era tan extraño y paradójico, como un buqué de flores muy sensual. Y estaba con el mullah Naquib. Nunca pregunté a nadie si era su amante, su ashna. El niño no tenía ningún rol aparente, salvo el de estar a su lado. Era casi como una Barbie, pestañeaba coquetamente y hablaba en falsete. El mullah Naquib era un padre de familia con hijos de todas las edades a su alrededor. No lo haría, creo, frente a sus hijos, pero quién sabe. Nunca se lo pregunté.
Los afganos son fotogénicos
Llegué a Kandahar en 2001, cuando los talibán habían huido de ella. El fotógrafo Thomas Dworzak y yo nos alojamos en el único hotel que existía en esa ciudad polvorienta y semidestruida: el Noor Jehan. La apariencia del hotel no tenía nada que ver con su nombre: el de la famosa princesa que inspiró a un emperador a construir el Taj Mahal de la India. El Noor Jehan era ahora un hotelucho de mala muerte: detrás de él había un basural. Adelante, una hilera de panaderías. Y en la acera de enfrente, todas las casas de fotografía de Kandahar. Era curioso: sus vitrinas exponían los retratos de sus clientes, y fotografías de celebridades como Bruce Lee, Leonardo Di Caprio y Arnold Schwarzenegger, junto al héroe y mártir de los mujaidines Ahmed Shah Massoud, el depuesto rey afgano Zahir Shah y algunas estrellas del cine indio. Lo curioso es que la dictadura de los talibán había abolido la fotografía, y que en estas casas de foto había sobre todo retratos de guerreros talibán.
Los talibán posaban delante de cortinas con fondos de campos de flores. Eran barbudos, llevaban el turbante negro, buqués de flores de plástico y armas de verdad. Ahora, en las vitrinas, lucían retocados en unos marcos de aluminio y de color chillón. Algunos talibán estaban solos y otros con un amigo. Algunos rígidos y otros dándose afectuosos apretones de mano. Los afganos se aglomeraban en las vitrinas frente al Noor Jehan para ver estas fotos. Era extraño que hubiese retratos de los talibán porque su líder, el mullah Omar, había impuesto la prohibición coránica de representar la imagen humana. No entendí nada hasta que Said Kamal, el dueño de la tienda Photo Shah Zada y especialista en retratos retocados, me explicó que, después de que los talibán ordenaran el cierre de las casas de fotografía, se dieron cuenta de que necesitaban fotos para sus pasaportes si querían viajar.
Hubo entonces una excepción al edicto del mullah Omar. Said Kamal debía tomar sólo fotos para pasaportes y no exhibir ningún retrato de ser humano en su vitrina, pero nunca llegó a obedecer por completo las reglas: Said Kamal seguía retratando en su estudio a los guerreros talibán. Solían llegar a su estudio con los ojos intensamente delineados con kohl negro, que los hacía parecer a estrellas del cine mudo. Pero Kamal también hacía fotografías clandestinas de matrimonios de ciudadanos comunes. Ahora que los talibán habían huido de Kandahar, Said Kamal se atrevía a exhibir las fotos en su vitrina. Esas fotos se habían quedado sin recoger, y estaban allí sólo para atraer a la clientela. Decidimos entonces vestirnos con los atuendos afganos y que nos tomaran una foto. A Said Kamal le pareció genial. Thomas Dworzak lucía tan parecido a un afgano que, al día siguiente, los fotógrafos sacaron su retrato a la vitrina.
Los afganos aman la música
Hubo una época en que Afganistán era el único lugar del mundo donde había guerrilleros peleando contra un invasor extranjero. Mi primer viaje hasta allí fue en la Navidad de 1988. Entonces llegué al valle de Argandhab, a unos kilómetros al norte de Kandahar, cuando la Unión Soviética retiraba sus tropas después de diez años de invasión. Me quedé en el campamento mujaidin del mullah Naquibullah, más conocido como Naquib. Kandahar era como un basural de guerra, con estruendos de bombardeos todos los días. En medio de esta bulla en el campamento, un día recibimos la noticia de que se había abolido la música. Dos maulavis, esos eruditos islámicos escogidos por comandantes mujaidines para presidir la ley religiosa, la Sharia, habían dictaminado el edicto. No me daba cuenta de cuánto valía la música para los afganos hasta que el mullah Naquib me envió con uno de sus hombres a conocer el juzgado al aire libre de los maulavi.
Viajé hasta allí en una camioneta conducida por un hombre joven que escuchaba, a todo volumen, unas cintas de lastimeras canciones de amor. Uno de los jueces maulavis extrajo un trozo de papel y verificó la noticia: había un nuevo edicto para todos los comandantes mujaidines de la región. Los jueces alegaban que el auge del delito era porque se escuchaba música grabada. Había que apagar la música para controlar a la población. Pero esa prohibición era demasiado. Igual que el resto de afganos, los kandaharis son muy musicales. Bailan, tocan instrumentos populares, cantan. De vuelta al campamento, el conductor puso intencionalmente la cinta en la casetera a un volumen aún mayor que antes. Sabía que Naquib era un mullah más o menos tolerante. No le iba a hacer gran caso al edicto maulavi y les iba a permitir a sus mujaidines tocar su música con la condición de que sólo fuera en el campamento y a un volumen moderado. Mientras, el mullah Naquib comunicó a los jueces que acataría la orden. Años más tarde los talibán tomaron el poder de Afganistán, y decretaron la abolición de la música en todo el país.
Esa no iba a ser mi última melodía en Afganistán. Cuando volví a Kandahar a fines de 2001, visité de nuevo a Naquib, quien me invitó al Valle de Argandhab donde lo había conocido trece años antes. Naquib era ahora un personaje controversial: decían que estaba involucrado en la huida de los talibán de Kandahar, pero lo culpaban más de la extraña fuga del mullah Omar, el jefe de los talibán. Al día siguiente, Naquib me guió hasta el garaje de su residencia, donde tenía dos camionetas 4×4 último modelo. Subimos a una Toyota Land Cruiser perlada, VX edición limitada, rumbo a Argandhab. La camioneta tenía todos los lujos, entre ellos un equipo de CD con display digital.
Su verdadero dueño había sido el fugado mullah Omar, de quien Naquib poseía ahora diez de sus automóviles sin poder explicar por qué. En la ruta, Naquib encendió la música. Le pregunté si el equipo de CD era suyo o si había venido con la camioneta. Naquib me confirmó que él lo había encontrado en el auto del mullah Omar. "¿Me está diciendo que todo esto perteneció al hombre que encarceló gente por escuchar música?", le dije. Naquib se encogió de hombros. Me dijo que parecía que sí. La canción que escuchábamos, dijo, era una popular melodía afgana que insultaba al general Rashid Dostum, el jefe militar uzbeco de Mazar-i-Sharif. El estribillo decía: "Oh, asesino de afganos".
—¿Qué sería de la vida sin música? —me dijo Naquib mirando por la ventana.
Los afganos son coquetos
Los hombres de la etnia pashtun son muy celosos de su apariencia personal. Muchos de ellos delinean sus ojos con kohl negro y se pintan con henna las uñas de sus pies, y, a veces, las de sus manos. Otros se tiñen el cabello, y es normal ver ancianos de apariencia sobria con largas barbas teñidas de un anaranjado tan chillón que asemeja al cabello teñido de los punks de Londres. Hasta los más corpulentos, barbudos y armados usan chaplís, que son unas coloridas sandalias de tacones altos. Me di cuenta de que para ser realmente chic en Kandahar uno debe ponerse chaplís de una talla más pequeña, lo que supone dar pasos más cortos y caminar casi tambaleándose. Los mujaidines parecen los bobos perfectos para un carnaval: cuando no están en la guerra, están maquillándose. O haciéndose cosquillas. Y toda esta cosmetología sucede en un lugar que es menos un país que un campo de guerra.
Cuando les preguntas en qué año están, los afganos te dicen que en 1381. Es el calendario musulmán. Ir a Afganistán es como volver siglos atrás y como si la guerra fuera un estado natural. En los mercados, venden chatarra de morteros y hasta pedazos de misiles Cruise de Estados Unidos. Las tiendas son fabricadas con cajas de municiones o de fusiles. En Jalalabad, un niño vendía fusibles de bombas de racimo para usarlas como luces de bengala. Hay minas por todas partes, y no hay nada más preciado que las armas. El opio es el principal cultivo de Afganistán, y bastantes jefes mujaidines son traficantes de heroína. En Kandahar, los vendedores ofrecían las Super Osama Bin Laden Kulfa Balls, unos caramelos de coco empaquetados en cajitas color rosa y púrpura cubiertas con imágenes de un Bin Laden salomónico, rodeado de fuego, tanques, misiles de crucero y aviones de guerra. Buena parte del país no tiene electricidad ni agua corriente ni redes telefónicas. Ni árboles ni agua. El polvo obstruye las gargantas, cubre el cabello y la piel, y la gente que protege sus rostros con pañuelos o turbantes ha aprendido a convivir con él. Sólo hay pozos artesanales, y, a lo mejor, un río.
Había sequía durante siete años. En algunos lugares de Afganistán, ves niños que van por la calle cargando unos veinte litros de agua que deben durarles durante tres días y medio. El mullah Omar, uno de los hombres más ricos de Kandahar, nunca había salido de su pueblo y tenía una vaca de mascota. Casi nadie ha leído un libro en toda su vida, y muchos ni se acuerdan de qué edad tienen. No hay juguetes. No recuerdo haber visto mujeres en un par de meses. No tienen mascotas. Los animales son bestias de carga o sólo sirven para comer. No hay nada blando o suave en Afganistán. No sabes entonces qué decir cuando te tropiezas con unos guerreros en chaplís, pasándose una flor y comentando su aroma en medio de este paisaje lunar que es un campo de batalla.
Los afganos son muy risueños
En 1989, en Jalalabad, estuve con mujaidines en una fortaleza en el preciso instante en que la bombardearon los soviéticos. Las bombas aterrizaron muy cerca y caímos al suelo. Luego de los estallidos, hubo un silencio ensordecedor. Minutos después, sólo se oía el llanto de un hombre. Afuera había unos mujaidines rodeando a un hombre lloroso que había sido herido por una esquirla, y se mataban de risa porque le había caído en el pene. Lo evacuamos en una camioneta en medio de gritos de dolor. Todos habían tenido ese impulso de reírse de lo que le sucedió, como si hubiera sido mera cosa de hombres. Les parecía tan cómico. Aquella vez en que un mujaidin me agarró los testículos, todos se reían sin importarles que fuese un acto de violencia. Ese suele ser el nivel de humor en Afganistán.
La guerra ha llevado a una especie de brutalización de su sociedad. Afganistán es un ejemplo cumbre de cómo una civilización puede ascender y caer: hace unas décadas era un lugar alabado por su armonioso cruce de culturas, tolerancia y convivencia. El país milenario donde Alejandro El Grande construyó Ay Khanoum, una de las ciudades más imponentes de su época, es ahora un campo de batalla: una tierra poblada de búnkeres y trincheras para tanques y ametralladoras antiaéreas. Los tesoros de Afganistán han sido saqueados o destruidos. Y es muy cierto que las civilizaciones pueden evaporarse y sucumbir como la arena movediza.
Los afganos son hospitalarios
Ser un extranjero en Afganistán es como estar en el zoológico y ser el animal. Te conviertes en una curiosidad. Hay una especie de histeria colectiva, y son como turbas que te siguen. En la calle te gritan al unísono la única frase que conocen en inglés: How are you? How are you? Algunos vienen a brincar frente a ti, o a pellizcarte o a tirarte una piedrita. Parecen no ser más que actos molestos e inofensivos, pero pueden a veces ser el inicio de una agresión. Una vez, en Faizabad, estaba hablando con un librero en un bazar y de pronto me pegó una piedra en la cara. Era del hijo del librero, un quinceañero que estaba detrás, y que trataba de esconderse. Le reclamé al papá, y éste reaccionó como diciendo que no me preocupara, que le iba a jalar las orejas. Recuerdo que me enfurecí, que agarré una piedra (o no recuerdo si eran unos libros), y se la lancé al chico, y le pedí a su padre que lo amonestara: se había quedado quieto durante esta escena, pero me dijo que entendía mi ira, y que estaba en mi derecho de castigar a su hijo. Pero tampoco hizo nada. Era muy extraño.
Había veces en que tenías que comportarte como ellos. Sólo así te ganabas el respeto, con poder y prepotencia. Cuando salíamos a pasear en Faizabad, los de la Alianza del Norte mandaban a un policía para espantar a los curiosos con un cable o un garrote, y, de paso, para vigilar a la prensa extranjera. Te conviertes en una curiosidad, y de la nada los afganos pueden empezar a tirarte granizo, y piedras. En el trasfondo de su cultura es así como matan a los adúlteros. Esta agresión proviene, creo, del hecho de que los afganos han sido adoctrinados para ver al que viene de afuera, al no-musulmán, como un kafir —es decir, un infiel—. Para un devoto del Corán, no hay nada peor que ello. El que no tiene fe ni dios es un ser desalmado, y, por ende, merece morir.
Un periodista británico casi muere así entrando en Kandahar. Estuvo a punto de ser masacrado por una turba y fue igual: conversaba amistosamente con unos refugiados afganos, y unos chiquillos le empezaron a tirar piedras. Al final una turba lo tuvo en el suelo tratando de aplastar su cráneo con ladrillos. Había unas cincuenta personas a su alrededor, hasta que él, desangrándose y casi desmayado, pudo tomar una piedra y lanzarla contra uno. Sólo cuando reaccionó en su defensa con esta agresión, ellos detuvieron la lluvia de piedras. Si no reaccionas, nadie los detiene. Si te vistes como ellos —cosa que hice por un tiempo—, sólo consigues que te miren menos. Pero sigues siendo un extranjero.
Afganistán ha sido el único lugar en el mundo donde he tenido que contratar hombres para proteger mi vida. Y contraté a tantos hombres que podría haber armado mi propia milicia. Entre la xenofobia, el bandolerismo y la brutalización de esta sociedad, los extranjeros deben viajar acompañados de hombres armados. Sólo por curiosidad, comencé a indagar qué haría falta para convertirme en un warlord, en un señor de la guerra. Diez mil dólares. Nada más. Bastaba para comprar un par de camionetas high lux, fusiles kalashnikovs rusos, y cien hombres armados para un mes. Para no gastar más después, nos convertiríamos en una mafia: iríamos donde los mercaderes y dueños de empresas para pedirles dinero. Luego te tropezabas con otro señor de la guerra, y le ganabas la batalla. No era difícil armar un ejército privado en Afganistán. Así se sobrevivía. –