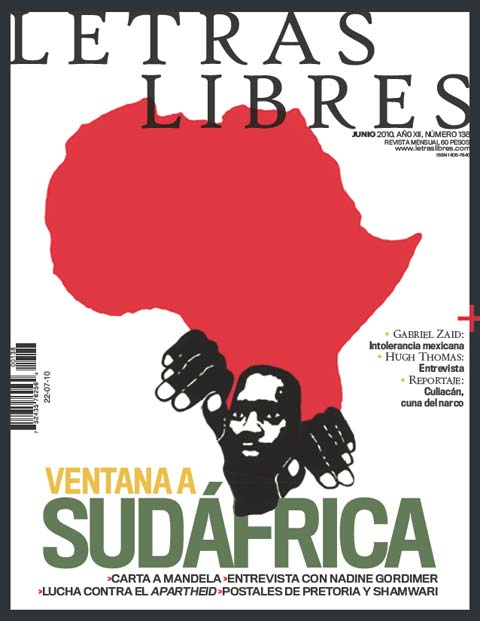A diferencia de los pintores cubistas, que contaban con un vocabulario formal común (inconfundible a pesar de los usos individuales: un parecido de familia une nítidamente a Léger y a Gris, por ejemplo, aunque sus cubismos sean casi opuestos en espíritu), los artistas ligados al surrealismo nunca llegaron a un acuerdo, ya no digamos acerca de cómo debía verse el arte surrealista, sino si debía verse en absoluto. El pintor Robert Motherwell (asociado al expresionismo abstracto)1 recuerda que al comenzar los años cuarenta era bastante común encontrarse a André Breton y a los surrealistas2 entonces exiliados en Nueva York escudriñando las estanterías de las tiendas de segunda mano de la Tercera Avenida, en busca de objetos a través de los cuales el surrealismo tuviera a bien manifestarse. No se trataba, desde luego, de elegir simplemente lo más raro de la tienda. No, la presencia del surrealismo en las cosas de este mundo era una cuestión bastante más sutil (o más arbitraria, si se quiere), como pudo comprobar el pintor chileno Roberto Matta, cuando una tarde señaló, para la completa conmoción del grupo, la cabeza de una gárgola que descansaba en el aparador de una tienda de antigüedades. ¿Una gárgola gótica? ¡¿A quién se le ocurre?! Breton se sintió entonces llamado a presentar un contraejemplo: el del mítico día en que, de paseo con Giacometti por el mercado de pulgas de París, sacó, de entre un montículo de curiosidades, una cuchara “cuyo mango, cuando reposaba sobre la parte convexa, se elevaba desde la altura de un pequeño zapato, formando cuerpo con ella”. Ese día –la concurrencia se estremeció al recordarlo– el surrealismo había verdaderamente dado la cara.
Todo con el surrealismo era un poco así: antojadizo (o intuitivo, si se quiere). El manifiesto de 1924 decía: “Las imágenes surrealistas, como las que produce el opio, no son evocadas voluntariamente por el hombre, sino que ‘se le presentan de un modo espontáneo y despótico. No puede alejarlas porque la voluntad ya no tiene poder ni gobierna las facultades mentales’.”3 En la práctica, no obstante, se vio que dichas imágenes eran bastante menos desenvueltas sin opio de por medio. Los artistas tuvieron entonces que salir a cazarlas (o, más bien, entrar a buscarlas en el inconsciente). Algunos de ellos se inclinaron más por los métodos que, si bien involucraban un cierto grado de premeditación, permitían disipar casi por completo el control de la razón y del gusto: ahí estaban, entre otros, Max Ernst, inventor del frottage (técnica que consiste en frotar un lápiz sobre un papel colocado encima de una superficie rugosa para desencadenar, decía Ernst, “una sucesión alucinante de imágenes contradictorias, que se sobreponen unas a otras, con la persistencia y la rapidez de los recuerdos amorosos”) y André Masson, quien se dio a la tarea de acallar la conciencia de sí mismo, en provecho de la mano que dibuja (para lo cual, podía pasar días enteros sin comer o sin dormir hasta poner completamente en duda sus aptitudes como dibujante). Otros, sin embargo, prefirieron seguir el camino del “azar objetivo”, e inventaron sus propios métodos de inspiración contraria al automatismo (por lo cual, las consignas originales debieron ser rápidamente modificadas).4 En esta corriente ha de ubicarse, por ejemplo, la actividad paranoico-crítica: el invento de Dalí para lograr la suspensión de la incredulidad; indispensable no sólo para creer en “las sombras de la imaginación”, como decía Coleridge, sino para percibir la realidad “con ojos puros”. Para tal propósito se podía, por ejemplo, mirar algo detenidamente –una nube, por ejemplo– hasta encontrarle forma de otra cosa. Así produjo Dalí su famosa obra, Mercado de esclavos con aparición del busto invisible de Voltaire,5 en la cual, el rostro del filósofo francés, si uno se fija bien (o se pone paranoico, diría Dalí), se construye repentinamente, a partir de la forma de las dos monjas que ocupan el centro del cuadro. Joan Miró empleaba, a ratos, un técnica similar que consistía en observar un muro o el techo para encontrar una posible constelación de manchas, a partir de la cual pudiera elaborarse una composición pictórica. Pero hubo quien incluso se negó rotundamente a suscribir la idea (¡el corazón del credo surrealista!) de que el “modelo interior” sólo podía ser alcanzado a través de técnicas en las que el azar jugara un papel definitivo: René Magritte. En lugar de hacer como los “informales” o los “paranoico-críticos”, el artista belga optó por una pintura que requería de la máxima deliberación y la destreza propia del que se formó en la academia. El resultado es un cúmulo de imágenes extremadamente creíbles de asuntos por entero incongruentes. “La luz de la anomalía”, la llamaba Breton. A diferencia de Dalí y sus paisajes oníricos (en inglés hay un término exacto: dreamscapes), Magritte partía de lo cotidiano, restituyendo con toda fidelidad las apariencias para en seguida proceder a dislocarlas, a ponerlas bajo sospecha. El arte como atentado a la razón inmediata, primaria. Un hombre, por ejemplo, se mira en el espejo sólo para encontrar en su reflejo lo mismo que ve en primer plano el espectador: su espalda. Una vista de la fachada de una casa y sus árboles al anochecer (las ventanas y el farol de la calle encendidos) es, no obstante, acompañada por el cielo límpido de la media mañana. Un caballete sobre el que descansa una pintura de un paisaje que, sin embargo, no se interrumpe con el lienzo: sigue detrás de la ventana. Una pipa que nos recuerda que no es una pipa, sino la humilde representación de una pipa.
Si nos atenemos estrictamente al primer surrealismo, el que buscaba dejar hablar al subconsciente, el que pretendía socavar la búsqueda de verosimilitud en el arte, el que se mostraba intolerante frente a todo aparato de conservación social (como las viejas maneras del arte), si ese, pues, es el surrealismo que tenemos en mente, es claro que Magritte es entonces el gran traidor: el que más profundamente descreyó de las bondades del mensaje automático6 (como buen publicista, prefirió la infalibilidad a la belleza convulsiva) y el que más lejos se salió de la órbita del surrealismo (para llevarlo a otras costas: las del arte conceptual, por ejemplo). Una pintura que todavía necesita de la perspectiva y del claroscuro para crear una compleja ilusión naturalista, no puede ser surrealista. Sería, nos dice el filósofo Arthur Danto, como transcribir un sueño en alejandrinos. Y, sin embargo, ese precisamente es el rostro que el surrealismo terminó por mostrar (baste poner la palabra en Google para comprobarlo: Magritte, Magritte, Magritte, Dalí, Magritte, Dalí, Magritte, Magritte, tal vez Miró). Así que tal vez Matta tenía razón y lo que cuenta, al final, es la rareza de las cosas. A saber. ~
– María Minera
Una muestra de la obra de René Magritte se exhibe
en el Palacio de Bellas Artes hasta el 11 de julio.
___________________________
1. Al que, por cierto, Motherwell siempre prefirió llamar “surrealismo abstracto”, por el papel central que jugaba el automatismo en la creación de la pintura también conocida como pintura de acción.
2. Salvador Dalí, Max Ernst, Yves Tanguy, André Masson y Marcel Duchamp, que no era propiamente un surrealista; era, en todo caso, el Generador-árbitro, como se le designó en el catálogo de la exposición surrealista de 1938.
3. Baudelaire.
4. Como observó la experta Jacqueline Chénieux-Gendron: “Que el término ‘surrealista’ pudiese ser empleado durante algún tiempo en lugar de ‘automático’, demuestra que la definición de la actividad surrealista gira en torno de la del automatismo.”
5. Inspirada en el retrato que realizó el escultor neoclásico, Jean-Antoine Houdon, en 1778 (unos meses antes de la muerte de Voltaire).
6. Como el ensayo de Breton de 1933.
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.