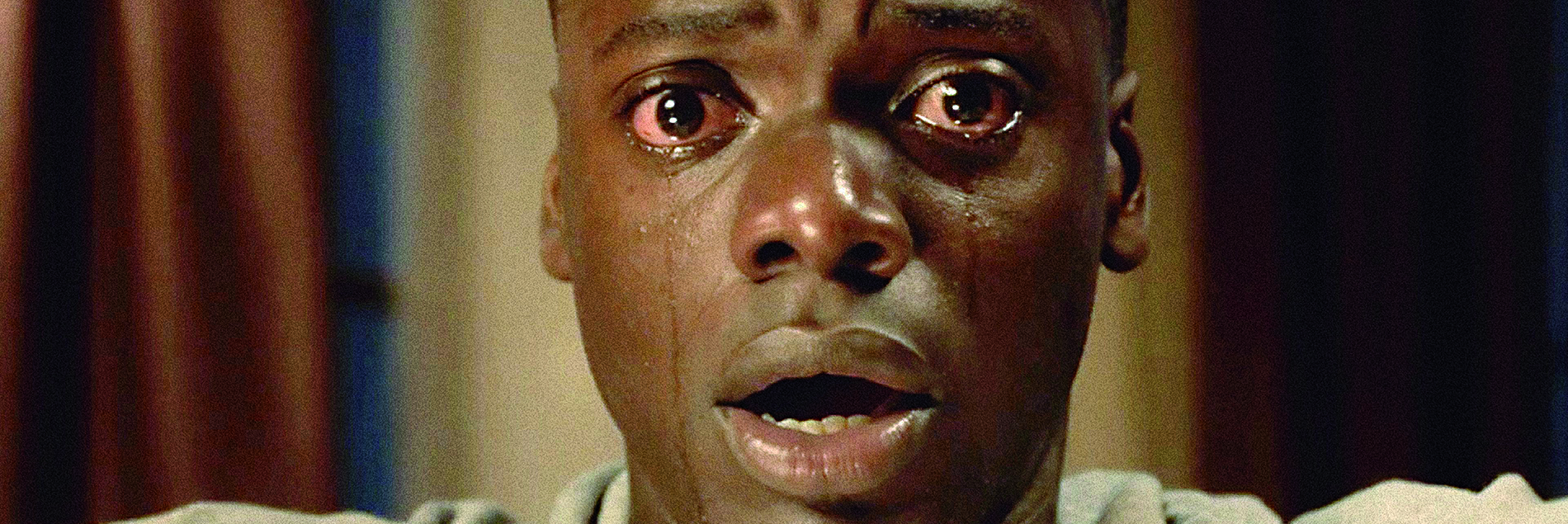Fue en Santiago de Chile en el año de 1938. La voz de Vicente Huidobro resonó en los oídos de un poeta muy joven que acababa de provocar a su maestro. Ese poeta se llamaba Gonzalo Rojas y tenía 21 años; Huidobro andaba por los 45 cuando se enfrentaron en una escena paradigmática.
Cum subit illius tristissima noctis imago,
quae mihi supremum tempus in urbe fuit,
cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui.
labitur ex oculis nunc quoque gutta meis…1
El desafío poético del aprendiz fue de una saludable, aunque errada, insolencia. Rojas le acababa de echar en cara al creador de Altazor que viviera entre sus admiradores chilenos “pontificando sobre la imagen” y todo lo hubiese aprendido de Pierre Reverdy, olvidado de los grandes clásicos, y en especial de Publio Ovidio Nasón, tan amado por Rojas. Vicente Huidobro le replicó de la mejor manera imaginable: le recitó de memoria el principio del canto tercero del libro primero de Las Tristes, esos versos de bronce que sorprendieron al desafiante.
Es el lamento del exilio en que Ovidio se duele de su memoria postrera de Roma y llora, a orillas del Mar Negro, su destierro en la lóbrega Tomis. El joven Gonzalo Rojas se quedó callado, derrotado ante su maestro, “y hablamos de otra cosa”. Agrega entonces, con tino generoso: “No he conocido a otro que sembrara más libertad en mi cabeza.” Huidobro le había dado una lección de rigor que el joven de Lebu nunca olvidaría. Con el paso de los años, aprendería lo suyo de exilios e “intraexilios”, como Ovidio mismo. Y pasaría a ocupar con toda naturalidad el lugar que antes ocuparon Huidobro mismo, Pablo de Rokha y Pablo Neruda, entre los chilenos; César Vallejo, José Lezama Lima, César Dávila Andrade y su querido amigo Octavio Paz, entre los latinoamericanos: el lugar del Maestro.
Es posible que Rojas quisiera abrir fuego contra Huidobro para hacer explícita —aun sin conocerla, como si la presintiera en su fuero interno— aquella fórmula amonedada por Jaime Gil de Biedma y Gabriel Ferrater para vérselas con la “angustia de las influencias”: “Aliarse con los abuelos, contra los padres.” El joven padre sería, en aquella hermosa y significativa escena de 1938, el airoso vanguardista Huidobro, y el increíble abuelo, un poeta de Sulmona de hace veinte siglos. Pero a Gonzalo Rojas el tiro le salió por la culata: Huidobro le demostró que ya había andado por aquel sendero venerable y bebido en las fuentes. Como él mismo bebía y sigue bebiendo de aquellos manantiales con sed inextinguible: su diálogo con Ovidio y demás clásicos continuaría a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI para mayor alegría de sus lectores, no siempre atentos a la sólida formación, impresionante en verdad, de este poeta chileno de genio ardoroso y desafiante.
Tres vertientes reconoce Rojas en el río de una personal visión del mundo que se manifiesta en su poesía: la numinosa, la amorosa-erótica y la de la vida inmediata. Pero las aguas que en su poesía se elevan y hablan, con furia y entusiasmo, son las del lenguaje en estado de plenitud y extrañeza; son las de las palabras llevadas a extremos de tensión fronteriza: una sílaba de más o de menos, una expresión mal calibrada, y el poema se tropieza y cae; pero no aquí, no en estas páginas: en el poema de Rojas, en cualquiera de sus poemas, la tensión subsiste y resplandece, y es una forma de libertad gozosa. Dos, tres giros; cuatro torsiones, y el poema se levanta, sinuoso, para mostrarnos verticalidad y soltura, con no poca picardía de inocultable sensualidad. Es el milagro de sus versos: la increíble gracia y la aparente facilidad con que se despliegan y enlazan unos con otros. Es todo ello el fruto de su compleja y completísima educación literaria, de sus lecturas atentas, de su amor a los clásicos, siempre más allá del “latín de cocineras” que aborrece, como le oí decir en una lectura pública: junto a Ovidio, Paul Celan; al lado de la transvanguardia, el siglo de oro. Y es resultado de la vitalidad de este poeta que —culto como es, a lo libresco, hasta la exquisitez más recóndita— sabe imprimir en su escritura un aliento de poderosa energía corporal. Así se hace la buena poesía; de ahí salen los poemas que valen la pena: de una inteligencia como espada toledana que el poeta es capaz de empuñar para grabar en la roca viva sus visiones y sus delirios grandiosos y milimétricos.
Todo esto es evidente para quien haya escuchado leer a Gonzalo Rojas sus poemas. La voz enronquece, luego se adelgaza en el momento menos esperado; la pausa es oportunidad de un guiño bajo la boina; cada palabra se modela del verso hacia afuera para hacerse oír con una redondez y una claridad esmaltadas de frescura. De mí sé decir que me divierto como loco escuchando leer a Rojas; es decir, me lleno de una alegría lúcida, exaltada, y entro en el juego con todo el fervor que él solicita. Durante el tiempo que dura la escucha, habito sus poemas. Es teatro magnífico de “dolorido sentir”, de risa y de experiencias laberínticas; en cada gesto de cada palabra —las muecas, los quiebros de la voz, las modulaciones provocadoras de su tono cambiante— hay una emoción, y esa emoción se nos entrega a raudales. Qué maravilla.
He conversado con Gonzalo Rojas exactamente ocho minutos en toda mi vida. Fue en Lima, y le estaré siempre agradecido por su bondad y por su magisterio. Esos ocho minutos siguen completos en mi corazón y en mi espíritu, como un octaedro de brillos ineclipsables: fue conmigo impecable y diamantino. Él no lo sabe ni tiene por qué saberlo, pero he asistido a muchas lecturas públicas suyas en México y en otros lugares del mundo nada más que por el inmenso gusto de oírle decir —con esa voz suya de rudo encanto y llamarada— sus versos magnéticos, y quedar contento durante varios días.
Gonzalo Rojas, rulfiano como es y ha sido, según propia confesión, no es menos cervantino: a él sí quiso el cielo darle la gracia de ser poeta, y ha escrito versos que hubiesen regocijado a ese otro espíritu libre que fue Miguel de Cervantes Saavedra:
Acostumbra el hombre hablar con
su cuerpo, ojear
su ojo, orejear diamantino
su oreja, naricear
cartílago adentro del plazo de su
aire, y así ojeando orejeando la
no persona que anda en el crecimiento
de sus días últimos, acostumbra
callar…
[“El alumbrado”]
El alcalaíno que por fortuna nunca vino al Soconusco y el austral que llegó de las minas y la humedad de Lebu se dan la mano por un momento. Tanto trabajo, tanto desvelo; tantos viajes por este mundo y por los otros, para escribir el poema, para darnos esos poemas extraordinarios de los grandes libros: La miseria del hombre (1948), Contra la muerte (1964), Oscuro (1977), Transtierro (1979), Del relámpago (1981), El alumbrado (1987), Diálogo con Ovidio (2000), entre tantos otros títulos de su robusta bibliografía. Allí están, ahora y siempre, mientras exista el idioma español. Tienen tanto de gas grisú como de destello de armadura áurea; no les faltan el “desgarrón afectivo” ni el juego iluminador.
Por eso y mucho más, el premio que ahora se le otorga tiene todo el sentido del mundo. Es el premio al poeta activo más joven de toda América Latina. ~
(Ciudad de México, 1949-2022) fue poeta, editor, ensayista y traductor.