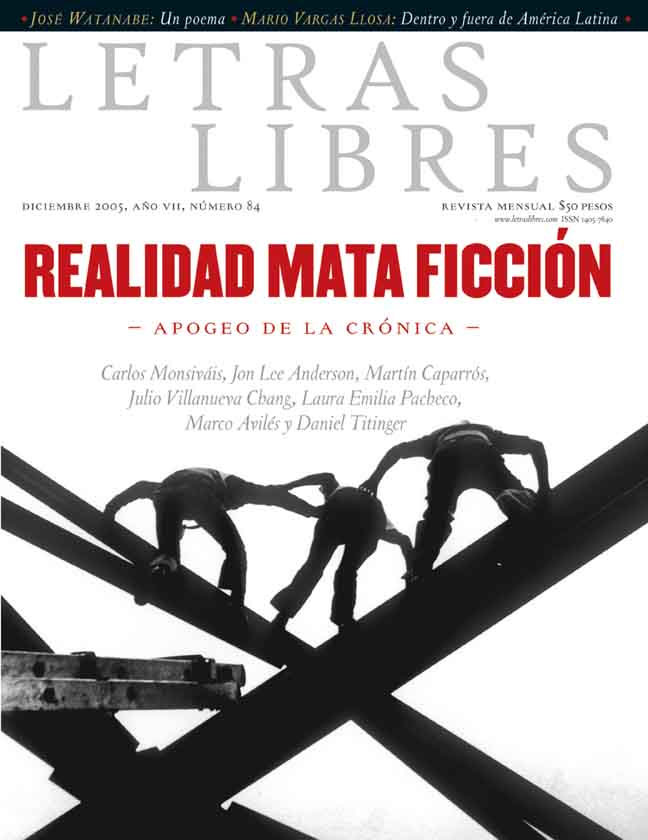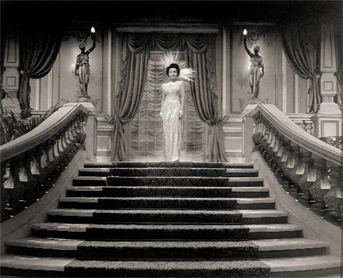Algunas obras de arte se alegran cada vez que tienen que decorar una postal o un calendario (todo Andy Warhol). Otras no se sienten tan cómodas, pero tratan de poner ahí su mejor cara (ciertos paisajes de Giorgio de Chirico). Y hay unas, las más necias, que simplemente no pueden soportarlo. Por ejemplo, las pinturas de Mark Rothko. Sin importar lo exquisito que pueda ser un catálogo o un cartel, sus lienzos siempre se resistirán a mostrarse tal y como son. Esto no tiene que ver de modo exclusivo con la imposibilidad de reproducir los colores exactos. También es un asunto de escala, porque Rothko es sólo eso: color que ocupa espacio. Y no podía estar más a la mano: el Museo de Arte Moderno, en colaboración con la Galería Nacional de Arte de Washington, ha reunido un conjunto de obra en tela y papel que puede ayudar, entre otras cosas, a entender cómo llegó Rothko a esa simpleza pictórica.
En el camino hacia esa particular abstracción Rothko estuvo acompañado no sólo por un curioso grupo de artistas, después bautizados como expresionistas abstractos, sino por esa clase de accidentes afortunados que le dieron a los Estados Unidos de la década de los cuarenta todas las cualidades necesarias para el desarrollo de las artes. Poco antes nadie podía siquiera sospechar que en manos de esos “bárbaros culturales”, como se los llamaba en Europa, recaería el relevo artístico. Todavía en la Bienal de Venecia de 1948, el gran arte era europeo y profundamente moderno. Una muestra de impresionistas franceses, una retrospectiva de Picasso y la presentación en sociedad de la colección de Peggy Guggenheim sirvieron para probar que el período de experimentación había concluido tiempo atrás. Lo que podía verse era, aun en la diversidad, un arte con caracteres propios e inconfundibles. La bienal, que reaparecía después de seis años de obligada pausa, llamaba así a despedirse de la nostalgia: Europa no se había traicionado a sí misma.Sólo se había permitido mirarse desde todos los ángulos. Sin embargo, esa posibilidad, moderna, de la cual el cubismo es sin duda la más alta expresión, comenzaba paradójicamente a agotarse, como se vería en los polémicos pabellones americanos de la siguiente bienal.
En 1953 Clement Greenberg anota: “Cuando el positivismo y el materialismo se vuelven pesimistas, acaban por lo regular transformados en hedonismo.” En efecto, al terminar la guerra se hizo evidente el énfasis que el arte moderno había puesto, en las últimas décadas, en la consecución del placer. Los grandes pintores de la Escuela de París (entre otros, Miró, Mondrian, Chagall, Modigliani, Rouault y, desde luego, Matisse y Picasso) se encontraban sumergidos en los efectos más inmediatos de los colores cálidos, las superficies elocuentes y el diseño casi decorativo. Lujo, calma y voluptuosidad. La posguerra necesitaba un otro arte, quizá más puritano, o menos mediterráneo. Pero la abstracción geométrica también había perdido sentido, era, para los tiempos que se vivían, demasiado racional, irrelevante.
La solución más a la mano estaba al parecer en el surrealismo. No el de Dalí o Magritte, ese surrealismo de las cosas pequeñas, que atenta contra el principio de identidad, sino el otro, mucho más violento y crucial: el de Masson, Ernst, Matta y Miró. Desde ahí, y sin tener que recurrir a la literalidad del Picasso de la guerra española, se podía quizá llegar a una nueva conciencia, a una imagen no tanto de la incertidumbre como de la supervivencia. Pero a la distancia. El arte sería por primera vez “otro”. No puede perderse de vista que Estados Unidos había ganado la guerra para Europa. Eso lo colocaba en una posición inédita que se reflejaría incluso en el arte. Por primera vez podía deshacerse de su complejo de provinciano: ya no estaba obligado a emular las maneras del viejo mundo.
Los expresionistas abstractos produjeron una de las respuestas más originales al modernismo colonial, a partir de la lección surrealista: ir a los mitos y al arte primitivo, pero había un pequeño problema: Estados Unidos había arrasado con sus escasas fuentes de primitivismo. Lo único que siempre había estado ahí era la naturaleza. Y hacia ella voltearon. Los “símbolos”, presentes en las telas de la Escuela de Nueva York hasta mediados de la década de los cuarenta, desaparecen para dar paso a distintas maneras de representar, como decía Robert Motherwell, la piel del mundo. Un arte que, lejos de ser abstracto en un sentido utópico, quería “narrar” (según Mark Rothko) la materia.
Dejar atrás la figuración significó para todos, pero en especial para Rothko, la posibilidad de incorporar a un estilo moderno ese anhelo metafísico (en su caso: una verdadera urgencia trascendentalista) que los pondría más allá del cubismo. Para ello había que “pulverizar la identidad familiar de las cosas”. En la exposición del Museo de Arte Moderno puede observarse cómo Rothko abandona primero la figuración explícita de sus escenas de Nueva York para adoptar un lenguaje más ambiguo, surreal. Aún es posible reconocer algunas sombras que cabalgan entre la figura y el paisaje. Sin embargo, para 1947 ha dado el paso, sin retorno, hacia ese mundo desconocido, que está “libre de fantasía” y que “se opone con violencia al sentido común”. Los formatos crecen a la par que la abstracción se radicaliza. El pintor nos enfrenta entonces a una extraña presencia que parece tan etérea y vacía como sólida e imponente. Y el resto es silencio. El último Silencio, se ha dicho, del Romanticismo. –
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.