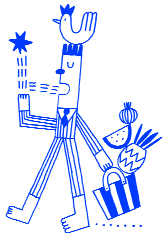Cuando mi amigo, el poeta Alejandro Aura, fue nombrado director del todavía flamante Instituto de Cultura de la Ciudad de México (ICCM) me dio mucho gusto, pues valoro sus múltiples y probadas capacidades como animador cultural. Ahora bien, he notado que en México opera una arraigada moral que dicta que en determinadas circunstancias decir la verdad es de mal gusto y callar o mentir, muy elegante. Ostentaré esta vez mi mal gusto.
Un hermoso día de junio de 1998 me llamaron del ICCM para invitarme a leer mis poemas en el Mercado Múzquiz, en San Ángel. Como ese mercado queda a dos cuadras de mi casa, como me pagaban 500 pesos por la lectura, como tengo un poema en prosa que se llama “Pollería” y otro que se llama “Carnicería”, como me daba mucha curiosidad ver los rostros de los carniceros y los polleros al leer mis cosas, como es la invitación literaria más pintoresca que me han hecho y como me pareció buena idea gastarme ahí mismo el cheque en cinco o seis mandados, acepté agradecido. Me pidieron que les enviara por fax mis poemas y mi curriculum vitae, que juzgo especialmente interesante para las marchantas. Un día antes del acontecimiento, me llamaron para decirme que “por causas de fuerza mayor” se suspendía “la actividad”. Adiós aventura, adiós pago, adiós polleros, carniceros y marchantas escuchando “poesía”.
Un hermoso día de agosto de 1998 me llamaron del ICCM para que leyera mis poemas en la Casa de la Cultura José Martí, cerca de La Alameda, en el Centro Histórico, es decir, lejísimos del Mercado Múzquiz y de mi casa. Pago: 800 pesos, o sea, entre ocho y diez mandados. Acepté. Esta vez no me cancelaron, pero como la secretaria me dio mal la fecha de la lectura, al llegar me encontré con que “el evento” de la velada no era una lectura de poesía sino una exposición de cuadros abominables. Me llamó mucho la atención uno muy erótico en el que un dragón morado hacía el amor con una mujer de fuego que, supongo, él mismo había procreado. Incesto monstruoso: lástima de la técnica. Un cartel, más eficiente que la secretaria, me informó que “el recital de poesía” sería al día siguiente. Me fui al restaurante-bar El Hórreo, a tomar una copa a la salud del fantasma asiduo de Pedro Garfias y evocar ese poema suyo que me fascina y empieza así: “Cuando me levanto viene/ lo bueno./ Me comienzan a sonar/ todas las cosas por dentro./ La sangre me duele más/ que los huesos,/ los huesos me duelen más/ que los sueños…” A la noche siguiente volví a la Casa Martí, escuché los poemas de varios poetas, leí los míos y entregué un recibo de honorarios fiscal a una persona que no era la encargada, porque la encargada no estaba por “causas de fuerza mayor”, y me fui a tomar una copa a El Hórreo y confirmar que se ha vuelto más hórrido que, supongo, cuando lo frecuentaba Garfias.
Un hermoso día de septiembre me llamaron para invitarme a participar en y coordinar una mesa redonda con el nombre de “Letras con pasaporte vigente”, sobre la literatura mexicana vista por la crítica extranjera —idea, en serio, muy interesante—, en el Centro Cultural San Ángel, o sea, a pocas cuadras del Mercado Múzquiz, por ende, de mi casa. Pago: dos mil pesos para cada ponente, o sea, el equivalente de muchos mandados y algunas cenas mejores que las de El Hórreo. Se me ocurrió invitar a la mesa a Fabienne Bradu (literatura mexicana vista por Francia), Anthony Stanton (Octavio Paz visto por la crítica en lengua inglesa) y Adolfo Castañón (literatura mexicana vista por el universo). Yo, a falta de especialidad, elegí la literatura mexicana vista por España. Castañón no fue anunciado en la inserción en prensa del día del acto y, con toda dignidad y razón, no asistió. Stanton llegó con puntualidad inglesa, Bradu con puntualidad franco-inglesa y yo con puntualidad no mexicana. Pero, salvo cinco excepciones, entre las que se contaba Luis Roberto Vera, el público no llegó ni con impuntualidad mexicana. Stanton nos confesó con temor que había invitado a Marie-Jose Paz y que le había dicho ella que quizá podría llegar. Habría sido la sexta en el público. Fabienne propuso posponer el acto para otra fecha, pero yo, que tenía mucha flojera de volver a presentarme, la convencí de echar nuestros rollos con el piadoso argumento de que esas cinco personas no merecían la majadería de no escucharnos, pues a eso iban, a pesar de una difusión a todas luces insuficiente. Leímos pues nuestras ponencias —que, muy profesionalmente, el ICCM nos exigió entregar en diskette, con curriculum, recibo de honorarios fiscal anexo— ante un público que con el correr del tiempo fue multiplicándose por dos, o sea, de cinco a diez. Gracias al ICCM, Fabienne, Stanton, su esposa, Luis Roberto y yo pasamos luego una agradable velada en Petit Cluny, no pagada, ciertamente, por el ICCM.
Un hermoso día de noviembre me llamó una secretaria del ICCM para invitarme a comer mole en la grata compañía de intelectuales un sábado en Milpa Alta. Le dije que cerca de mi casa hay un restaurante poblano excelente donde suelo ir a comer mole sin intelectuales y que lo que quería era que me pagaran ya lo que me debían hacía meses. Pero como era una secretaria muy eficiente, todavía dejó tres recados en mi contestadora pidiéndome que por favor confirmara mi asistencia a la comida de Milpa Alta.
Un hermoso día de diciembre, ya muy cerca de Navidad, me llamó una empleada bella, eficiente y amable para decirme que ya estaba listo uno de mis dos pagos. Me desplacé al ICCM, en San Cosme, lejos, muy lejos del Mercado Múzquiz, y me encontré con un espectáculo parecido al de los guadalupanos aglomerados esperando pasar al Papa en su papamóvil: bolas de gente buscando su nombre en una lista de pagos de tipografía punto pulga. Después de una hora pude averiguar, gracias a mi mediana sagacidad, que el contrarrecibo para recoger mi cheque se había quedado atrapado bajo llave en el escritorio de un empleado muy eficiente que “por causas de fuerza mayor” no había podido ir a trabajar. “No se queje, señor —me dijo una secretaria gorda y de seguro fritanguera, cuando empecé a enchilarme—, que nosotros llevamos más de medio año sin cobrar”. Tenía razón. Me dio tristeza su Navidad con fritangas escasas y al escapar de ahí pensé que, con todo y Mascarones y la Academia de San Carlos y el Museo del Chopo, también San Cosme se ha vuelto hórrido.
Un hermoso día de febrero de 1999 me llamó la empleada bella, eficiente y amable para decirme que, por fin, ya estaban mis dos pagos. Fui corriendo, en metro, hasta San Cosme. El de la caja me dijo que para que pudiera recoger mis contrarrecibos me hacía falta —lo juro por mi madre y por mi hija— recoger antes unos contracontrarrecibos en otra oficina del edificio. A la secretaria, que comía una torta de queso de puerco con aguacate como toda secretaria que se respete, y que me entregó de mala gana, entre bocados, los contracontrarrecibos, le dije que si no me haría falta recoger antes contracontracontrarrecibos para recoger los contracontrarrecibos para recoger los contrarrecibos para recoger mis cheques. Por toda celebración a mi chiste, dio otra mordida agria a su torta. El de la caja, en cambio, me dio por fin los contrarrecibos y dijo: “Córrale, joven, a Tesorería, junto a Televisa Chapultepec, Metro Balderas, para que le cambien los contrarrecibos por sus cheques, porque es la una y cuarto y cierran a la una y media”. Le hice todo el caso del mundo, volé en metro, pero llegué a la una y treinta y dos a Tesorería. “Acabamos de cerrar, señor —me dijo otra cajera gorda—, nos vamos a comer. Regrese mañana”. Vanas fueron mis súplicas ante su voraz, adivinable apetito de dos o tres tortas de queso de puerco con mucho aguacate. Pero le hice caso y volví al día siguiente. Cuando, después de cursar una cola de media hora, me atendió, en lugar de la gorda tortera, un cagatintas —ojo, tan pelado no soy: “cagatintas: oficinista, burócrata”, según el Diccionario de la Real Academia Española—, un cagatintas japonés, me sentí de plano personaje anodino de una narración de Kafka. El cagatintas japonés me excretó mi cédula profesional en pleno pecho: “Sáquele fotostática, así no silve”. Las papelerías del rumbo me recordaron también la adoración guadalupana al Papa. Por si las moscas, saqué fotostáticas dobles de mi cédula profesional, mi pasaporte y mi acta de nacimiento. Media hora después me enfrenté de nuevo al cagatintas nipón: “Acá está uno cheque, el otlo anulado. Taldó mucho en venil”. Vano fue explicarle en mexicano, ya muy picante para un japonés, que tardé mucho en llegar no por culpa mía sino del ICCM, gracias al cual he explorado algunos de los rincones más espantosos de una ciudad cada vez más espantosa.
Llamé al ICCM y el contador me tranquilizó muchísimo: “No se preocupe: usted me trae el contrarrecibo e iniciamos otra vez todo el trámite. Lento, pero seguro”.
Pensé entonces en Jorge Ibargüengoitia, cuando decía que la mejor conferencia posible era cuando uno iba a darla y el único asistente era el que entregaba el cheque: la conferencia se anulaba —como ciertos pagos— y uno podía irse tranquilamente a cenar. No necesariamente a El Hórreo. –
fue un poeta, narrador, ensayista, crítico musical y ajedrecista mexicano.