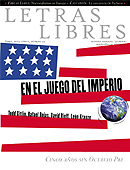I
Desde su captura en junio del 2001, el rostro de Vladimiro Montesinos no ha dejado de aparecer varias veces por semana en los diarios, revistas y noticieros peruanos junto a nuevas revelaciones sobre su extraordinaria red de corrupción. Escasas hace apenas cinco años, sus fotos ahora ocupan archivos atiborrados en las oficinas de prensa que lo reproducen con el mismo repertorio de gestos y posturas: ojos fijos, cabeza devastada, hombros anchos buscando el mayor espacio posible. Aún hoy, su cuerpo es apenas el dato visible de un enigma. En estos días, cada nuevo descubrimiento sobre las actividades de su mafia (que quizá incluía a personajes de la política latinoamericana, estadounidense y española), extiende, no reduce, su misterio. Hasta dónde pudo llegar su poder, a quiénes tenía registrados en sus videos privados, cuánto dinero e influencias pudo acumular, son preguntas que tienen, quizá para siempre, respuestas parciales. Estas preguntas forman la base de una leyenda precoz. Las fotos repetidas en los diarios certifican la fascinación que despierta quien parece encarnar, como pocos en nuestra historia reciente, la pureza del mal. De amo oculto del Estado peruano, ha pasado a ser un “producto marketero” de los medios.
Inseparable del poder, el mal en Montesinos era un contexto natural, un pozo de eterna juventud en el que necesitaba sumergirse todos los días. Es parte de la galería de personajes históricos que buscaron siempre satisfacer desde la sombra su lascivia de dominio. Al igual que sus antecesores históricos y literarios, vivió convencido de que la pareja política que el destino le había endilgado —un ingeniero hijo de inmigrantes japoneses— no estaba a la altura de sus designios. Dueño de una personalidad llena de antesalas y corredores, el sol de ese oscuro sistema solar era quizá una congelada pasión por el control de las vidas ajenas. Esta pasión parece iniciarse en su vida como una respuesta frente a la violencia a su alrededor. Su biógrafo Luis Jochamowitz1 cuenta que, en su Arequipa natal, su magro físico juvenil lo exponía a maltratos de amigos del barrio. En una ocasión, después de recibir una paliza, Montesinos averiguó y denunció algunas de las secretas travesuras de sus verdugos a los padres de éstos, haciendo caer sobre ellos castigos ejemplares. Con el tiempo, la delación, el chantaje, la adulación iban a convertirse primero en las bases de una cautelosa forma de la supervivencia y luego de un sistema de cortejo y de ascenso al poder. Desde su época de estudiante empieza una carrera llena de fraudes, engaños y falsificaciones de documentos para obtener posiciones en el ejército. Durante los años setenta y ochenta, Montesinos logra rápidos favores de generales y ministros, y tras un periodo de cárcel por espionaje, vuelve a obtener un poder absoluto bajo el gobierno de Fujimori. La erótica del poder no sólo resultó para él una venganza contra quienes lo habían rechazado y encerrado antes, sino contra un pasado lleno de agravios.
Su sed de dominio se desprende de los saldos de una infancia de carencias y humillaciones: un padre borrachín y tarambana en Arequipa, una casa familiar salpicada de estrecheces y necesidades, el menosprecio de sus tíos hacia su madre. Su padre, Francisco Montesinos, que pertenecía a una familia arequipeña ilustre (en el matrimonio del abuelo Guillermo se alfombraron las calles de Arequipa con flores), había sido marginado luego de su matrimonio con Elsa Torres, considerada socialmente inferior por su madre y hermanos. Hijo de un descastado, habiendo crecido en la marginación de una familia de poderosos, hoy parece explicable que Vladimiro quisiera buscar las compensaciones de un poder absoluto. Si la realidad lo había hecho a un lado, él iba a apoderarse de ella. Si su hogar no había sido aceptado por el mundo, iba a hacer que el mundo fuera su hogar.
Su padre iba a tener una influencia decisiva en las sinuosidades y turbulencias de esta obsesión. Jochamowitz ha reconstruido con precisión la relación de la que daremos aquí sólo un esbozo. Francisco Montesinos se había casado y tenido un hijo llamado Ricardo con Elena Bouroncle, una mujer a quien la familia (dirigida por su madre María y su hermano mayor Alfonso) consideraba indigna por su “pasado”. Cuando la familia Montesinos anula el matrimonio y le paga a Elena por irse para siempre fuera de Arequipa, Francisco se sintió totalmente despojado por su hermano (la rabia hacia Alfonso iba a acompañarlo siempre) y desolado por la pérdida de su hijo. Pero no por mucho tiempo. Pronto Francisco va a compensar la desaparición de Ricardo con el nacimiento en 1945 de Vladimiro, su primer hijo con una mujer de extracción social humilde, Elsa Torres. (Hay que recordar que en esos años de la Segunda Guerra Mundial, era usual poner los nombres de los grandes líderes europeos a los recién nacidos; algunos compañeros de colegio de Vladimiro se llamaban Adolfo.) Francisco, un hombre inestable, capaz de accesos de furia y de generosidad igualmente extremos, coloca a Vladimiro en el centro de la familia y le hace creer en un futuro de grandeza. Piensa que el mejor camino para que su hijo cumpla con ese destino es la carrera militar, a la que Vladimiro no se siente inclinado pero que acepta. Un tiempo después, cuando ya vivían en Lima, un accidente de Vladimiro iba a provocar indirectamente la muerte del padre. Después de un choque automovilístico de su hijo, Francisco hace un desfalco para ayudarlo, se ve acorralado por problemas financieros y finalmente, después de una vida sembrada de fracasos y frustraciones, se suicida. Francisco Loayza, antiguo amigo de Montesinos, que fue quien lo presentó al entonces candidato Fujimori, cuenta que un día Montesinos lo llevó a un edificio, abrió la puerta de uno de los apartamentos y le mostró el cuerpo de su padre que se acababa de suicidar espetándole una pregunta: “¿Tú crees que la muerte de este hijo de puta va a afectar mi carrera?” Lo más probable es que tuviera una relación de amor/odio con quien lo nombró el heredero de sus delirios de grandeza. Jochamowitz cuenta que Montesinos iba a tomar muy en serio el consejo en forma de mensaje escrito que su padre le deja antes de morir: “Nuncas seas pobre.”
II
Versión de Big Brother, era también una reencarnación de El Padrino. Asimilaba pedidos y ofrecía tratos ilícitos con una exhibición de generosidad estratégica. A veces empezaba sus sesiones de coimas con reflexiones sobre temas como la globalización y la tecnología moderna. La conversación, la amabilidad, el tacto era instrumentos de dominio. Sus amaestrados modales de caballero arequipeño fueron uno de los factores que hicieron de él un fabricante de sirvientes. Con frecuencia invocaba las necesidades del desarrollo del Perú para sus coimas (hay que ver las cosas a nivel macro o hay que mostrar que tenemos un gobierno fuerte y unido, eran algunas de sus frases).
Aunque no cabe duda de que mandó asesinar periodistas, dirigentes sindicales y otros personajes incómodos con perfecta sangre fría, también es cierto que prefería usar inicialmente los recursos del chantaje, la coima y la persuasión. Se jactaba en ocasiones de haber logrado sus propósitos sin derramar una gota de sangre. Aun así, su ejército personal, versión moderna de la guardia pretoriana, estaba permanentemente en actividad (bajo la forma de asesinatos y torturas) y tanto Montesinos como Fujimori recompensaban sus atrocidades con ascensos y otros estímulos.
Vistas hoy, su astucia y crueldad parecen irónicamente contaminadas por su ingenuidad. En una época saturada por la luz difusa de las comunicaciones, quiso mantenerse en la oscuridad. Supuso que podía extender al infinito y a la vez mantener secreta la red que lo sostenía. Quizá la lectura contribuyó a sus ilusiones. Sus profesores de colegio y de la Academia Militar lo recuerdan como un lector devoto de biografías, libros de historia y de psicología. En ocasiones se amparaba en las ideas de Maquiavelo como una justificación a sus actos. Al igual que Edgar Hoover, a quien admiraba, desde sus años de alumno escolar creó un archivo personal hecho de cuadernos con información biográfica sobre sus compañeros de clase y profesores (desde muy joven logró chantajear varias veces al guardia para escapar de la escuela). Convencido de que el poder era un asunto de voluntad y de talento individuales, imaginaba un universo expandido en torno a él. Supuso que los presidentes eran piezas descartables que podían sucederse siempre bajo un sistema de vigilancia hecha de centros de grabaciones telefónicas, cámaras escondidas en los dormitorios y en las ropas (una de sus últimas diversiones fue la microcámara en la corbata).
El poder era la obsesión natural de una vida signada por la soledad y la marginación. Para el solitario, el poder sólo puede realizarse en el control de su enemigo natural, el otro y los otros. El solitario siempre percibe en la conciencia ajena a un enemigo natural. Para el solitario, la desconfianza (hacia el otro y hacia sí mismo) es una premisa de cualquier relación. Por eso el solitario necesita de una prueba definitiva del sometimiento del otro. La extensión del poder de Montesinos sólo se podía constatar a través de dos manifestaciones paralelas: el sexo y el dinero. Consumía mujeres y acumulaba cantidades en bancos de todo el mundo con una voracidad sostenida (tenía el síntoma de todos los hombres ricos: no sabía cuánto dinero tenía). Para demostrar con más énfasis su poder con frecuencia llegaba con regalos a ver a su amante Jacky. En esto último seguía el lema de su padre: “Un Montesinos nunca llega con las manos vacías.”
Pero si el sexo y el dinero manifestaban el poder, el ojo y el oído lo sostenían. La única venganza del solitario es la posesión del otro a través de la mirada (Montesinos leyó a Sartre, y es tentador aunque quizá abusivo pensar que asimilara las ideas del ser-para-el-otro a sus propios traumas). La vocación de voyeur de Montesinos era una demostración de su apetito por fijar y archivar la realidad bajo su dominio. Nada se debía mover en el mundo sin que sus sentidos lo tocaran. La oscuridad le daba su autoridad y poder a la mirada. El ojo, inseparable de la sombra, era una forma sinuosa de venganza y redención.
Maestro de la manipulación de corazones, pretendía ser también un visionario de sus infiernos. La premisa de su intento fue su convicción de la natural vulnerabilidad de los seres humanos a su ilimitado lado oscuro. El poder pertenece, parece haber razonado, a quien registre las pruebas de la inclinación natural de los hombres a las drogas, el sexo y el alcohol. Gracias a su manejo de algunos prostíbulos y locales de música en Lima, había acumulado cientos (quizá miles) de videos de congresistas, militares, actores, políticos, deportistas famosos filmados en actos sexuales, sesiones de drogas o en exhibiciones alcohólicas (muchos de ellos fueron destruidos antes de su fuga y otros destruidos por Fujimori antes de la suya; algunos otros se guardan hoy en un local de la Iglesia peruana). En una ocasión su filmadora oficial, Matilde Pinchi, se quedó dormida cansada de tanto filmar copulaciones. Uno de los rumores extendidos de su mandato es que había colocado micrófonos en los teléfonos celulares de ministros y congresistas. Otro es que enviaba a empleadas de casa y a choferes a seducir a algunos políticos. Su concepción del mundo estaba hecha de circuitos que se iniciaban en sus ojos y terminaban en los cuerpos ajenos. Torpe en el manejo de los aparatos de video, Montesinos encargaba a un operario su manejo y le pedía con frecuencia que congelara y repitiera al infinito algunas imágenes. En la erótica del poder, los ojos de los aparatos se habían convertido en sus órganos sexuales.
III
Esta erótica lo sostenía. Acaso su adicción a ella es el contexto en el que se explica su ambición. Era un pirómano moral al servicio de su obsesión: subsumir el caos de la realidad en la unidad de su sistema de dominio. El símbolo de esta unidad fue sin duda el ojo de la cámara.
Dueño de una energía que le permitía trabajar en sesiones de quince horas seguidas en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (revisaba contratos, examinaba documentos, leía resúmenes de transcripciones, sostenía reuniones), se abandonaba con la misma energía a sus aficiones voyeuristas. La curiosidad era una obsesión al servicio de su necesidad. Mirar y mirarse eran dos pasiones paralelas y complementarias. Mirar al otro era fijarlo. Mirarse a sí mismo con el otro era una certificación de su dominio. Si se grabó mientras sobornaba a congresistas y jueces, es posible que lo hiciera para guardar la prueba de su superioridad, la práctica suprema de su poder. Natural a la oscuridad, puesto que había escogido no aparecer en lugares públicos, ser mirado en cambio lo aterraba pues equivalía a entregarse. Sin embargo, este terror se convertía en placer al ser mirado por personas de extrema confianza (sus guardias, confidentes y pocos más), en cuyo caso daba rienda suelta a su espíritu de alarde exhibicionista.
Una anécdota de Luis Jochamowitz lo presenta así. En una ocasión, Montesinos y su novia Jacqueline Ortega entraron desnudos a la piscina de su casa de playa. Antes Montesinos había hecho formar a su guardia privada en fila, de espaldas a la piscina, con la orden de no voltear a mirarlo. Su diversión era hacer el amor en el agua mientras atisbaba a sus hombres y descubría con el rabillo del ojo al primero de ellos en no resistir a la curiosidad de voltear a verlos.
El poder de la mirada y la mirada del poder forman una ecuación silenciosa. El ruido excéntrico del poder en cambio se expresaba en sus alardes cotidianos. Alguna vez, por ejemplo, proponía a alguno de sus amigos tomar un avión privado para almorzar esa tarde en la Isla Margarita. Pero en la caverna del poder se proyectaban sus sueños y a la vez sus pesadillas. La inseguridad, la desconfianza, el temor de ser destituido, nunca lo abandonaron. Su amante Jacqueline Beltrán cuenta que se despertaba alarmado después de haber soñado con un golpe de Estado. La vida era para él una guerra constante contra sus enemigos, es decir todos los otros.
Inseparable de la soledad, el ejercicio absoluto del poder supone una intensidad difícil de soportar conforme avanzan los años. Según Jochamowitz, en los últimos meses del gobierno de Fujimori, Montesinos soñaba vagamente con la posibilidad de retirarse del gobierno y de ser considerado un consultor de temas políticos y militares, con cierta aura de prestigio intelectual. Por entonces la oscuridad había empezado a abrumarlo.
El otro gran personaje de este escenario es el general Antonio Ketín Vidal, captor de Montesinos. Ketín es un personaje moralmente intachable, un policía parco, delgado y con un gesto de dureza benigna que siguió al pie de la letra las consignas de su deber. Su personalidad podría estar definida en su uniforme siempre impecable y en su boina de policía que calza exactamente en su sien. Puede decirse de él que es, en la terminología de Isaiah Berlin, un erizo, un ser humano definido por una única característica y hecho para una sola vocación: un policía determinado a buscar y capturar malhechores. Es significativo que lo haya logrado con los dos maleantes más portentosos de la historia peruana, Montesinos y Abimael Guzmán.
IV
El irónico final de la historia de Montesinos empezó a escribirse hace poco. Alguna vez dueño privado de la mirada, hoy es el objeto del ojo público. El primero de sus decenas de procesos pendientes se inició con su presencia el 18 de febrero en el penal de Lurigancho, una sesión transmitida en directo por televisión y radio. El hecho de que ocupe una celda de hierro que él mismo mandó construir para terroristas peligrosos no es sin duda la menor de las ironías de este fin. Sabedor de todo ello, el hombre que apareció en la pantalla esa mañana, una caricatura transparente del otrora poderoso asesor, parecía un fantasma incierto, un sobreviviente pálido a las lecciones de su historia.
Desde el principio, en las audiciones públicas su principal obsesión ha sido retener alguna forma de poder. Aduciendo a través de su abogada, Estela Valdivia, la falta de idoneidad de los jueces, se ha mantenido mudo a las preguntas de la juez y el fiscal frente a cámaras. Demacrado, encogido, devastado por los cataclismos de la calvicie, el silencio de Montesinos de estos días es el último gesto de resistencia, su aferramiento a la oscuridad. Aunque es posible que pueda romper ese silencio en alguno de los otros juicios más importantes que se avecinan, su rostro impasible, su cuerpo inmóvil, forman el centro de gravedad de las sesiones. Los reproches, acusaciones, insultos y confesiones de su amante Jacqueline Beltrán, su confidente Matilde Pinchi y otros personajes de su entorno no han modificado hasta hoy, 10 de marzo, su semblante robotizado que ha perdido todos los poderes excepto el de autocontrol. El silencio, la inmovilidad, últimas expresiones de la sombra, sólo se modifican brevemente. Su única manifestación eventual es una fugaz crisis de parpadeo, una demostración con la que parece notificarse a sí mismo, y no al mundo, que sigue con vida.
En la sesión del 6 de marzo, sin embargo, tuvo un gesto inesperado que esa noche reprodujeron todos los noticieros. Sentado cerca de la mesa del procurador Ronald Gamarra, uno de sus principales acusadores, Montesinos notó que el bolígrafo de Gamarra se había caído al suelo. Con un movimiento lento, el hombre más corrupto de la historia peruana y otrora líder intelectual de los escuadrones de la muerte se agachó, lo recogió y lo dejó sobre la mesa de su dueño sin mover un músculo de la cara. La cortesía parecía el ingrediente de una comedia: la manía de un manipulador, el rictus de un asesino, la broma sombría de un condenado. ~
(Lima, 1954) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Francisca. Princesa del Perú (Penguin Random House, 2023).