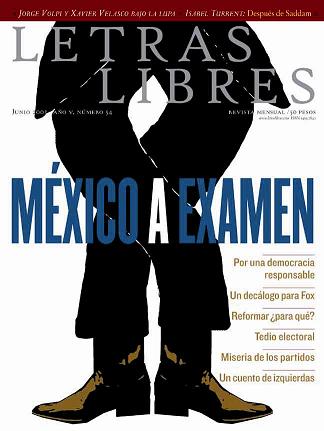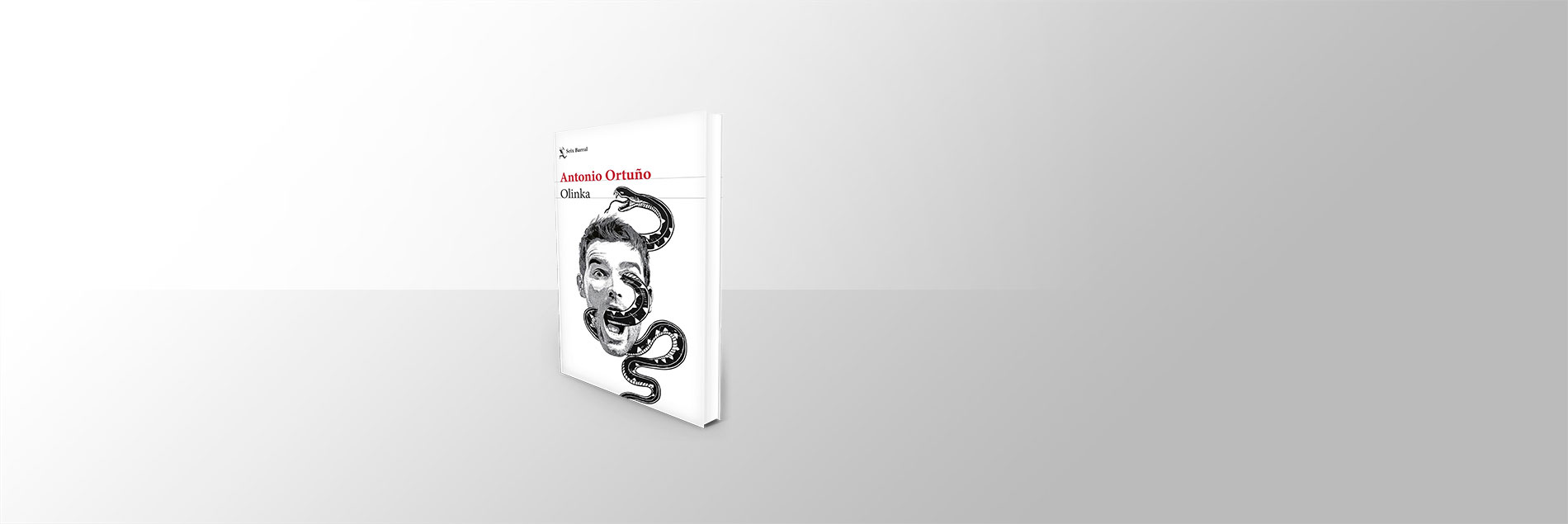Después de más de una década de practicar una pastoral explosiva y de varios sonados desacuerdos con el Vaticano en temas como la homosexualidad o el celibato sacerdotal, el obispo Jacques Gaillot terminó por agotar la paciencia de las autoridades romanas, y en 1995 fue retirado de su sede en Normandía. En una suerte de reprimenda velada, fue nombrado obispo de Partenia, una diócesis fantasma extraviada en alguna parte del norte de Argelia, y de la cual no se tiene ninguna noticia desde hace más de quince siglos, cuando desapareció devorada por el desierto. Debido a las circunstancias geográficas de la nueva sede y gracias a las posibilidades del ciberespacio, monseñor Gaillot puso en práctica una idea insólita: la creación de una diócesis virtual, y transformó así un castigo en la oportunidad de contar con una especie de prelatura personal que le permitiera tener un contacto privilegiado con la asamblea de los cibernautas. Este obispo —que ha preferido encontrarse con un militante antiapartheid en prisión a acompañar una peregrinación a Lourdes—, ha resucitado a Partenia de su tumba de arena para erigirla como la primera diócesis en red del planeta, convirtiéndose en el primer obispo del ciberespacio, encargado de evangelizar las tierras paganas de internet.
El proyecto de una diócesis virtual —con su matrimonio entre la exclusión y lo electrónico común a otras experiencias de disidencia digitalizada— puede llegar a representar un novedoso cuestionamiento del futuro de la organización eclesiástica. A los ojos de sus numerosos entusiastas, Partenia constituye una tentativa por descentralizar las iniciativas eclesiales y la regulación de la fe: una nueva revuelta contra el ultramontanismo que no encuentra en la Iglesia Católica tal como la conocemos más que una vigorosa fuente de exclusión. De forma más concreta, Partenia podría anticipar el desarrollo de una Iglesia en red que experimentará una transformación similar a la de otras instituciones que abandonaron la organización jerárquica para adoptar una estructura horizontal y descentralizada. Del mismo modo que las tecnologías del libro alteraron la fisonomía de la Iglesia, y así como la Reforma fue una disputa acerca de la imprenta, la Biblia y los modos de su lectura, las tecnologías de la información y la comunicación pueden dar lugar a otras formas de ser creyente.
La primera formulación de un vínculo entre el cristianismo y la red, sin embargo, no se originó en ninguna iglesia. El parentesco se debe más bien a los numerosos miembros de las tribus electrónicas que han visto en la obra de Pierre Teilhard de Chardin una inesperada profecía de la era de la información y la prefiguración de un mundo en red. Gracias a esta rehabilitación, la figura de Teilhard de Chardin —un antropólogo y jesuita francés que hace algunas décadas provocó tanto el entusiasmo como la reprobación debido a la tentativa visionaria de reconciliar la fe con la evolución— ha encontrado finalmente la redención como un autor de culto entre los entusiastas de la tecnocultura. Como parte de sus indagaciones sobre la evolución del cosmos, este sacerdote imaginó la formación de una nueva capa planetaria: la noosfera (de noos, “mente” en griego), la “envoltura de sustancia pensante” que recubre la superficie de la Tierra. De forma sorprendente, Teilhard de Chardin atisbó en el ascenso de las tecnologías de la informática y la comunicación el agente primordial para el advenimiento de esta conciencia global. Concibió la idea de que los adelantos técnicos harían posible la conexión de los miles de centros de reflexión que componen a la humanidad y adoptarían la forma de una extraordinaria red mundial. Para no pocos fanáticos de la red, internet es la concretización misma de la noosfera, y lo mismo la culminación de una teleología tecnológica que un nuevo estadio en la evolución del universo.
Las especulaciones que ligan a un sacerdote con el origen de internet introducen la sospecha de que los enredos de una diócesis a la deriva del ciberespacio van más allá de un simple conflicto de gestión eclesiástica. Revelan acaso la inquietante posibilidad de que, en el ánimo de usuarios y creyentes, internet se perciba como un progreso espiritual. Al proponer un modelo para el catolicismo futuro, el ingreso de la Iglesia al universo de la realidad simulada representa una experiencia ambivalente: ofrece la promesa de estimular la vida de los templos, pero amenaza con alimentar una imaginación que funde lo electrónico con lo espiritual. Después de constatar la liturgia cotidiana del correo electrónico, se vuelve evidente que la percepción religiosa de lo digital es una práctica generalizada. La significación antes atribuida a los antiguos fetiches del progreso —la aspiradora, el refrigerador— palidece a un lado de las devociones ofrecidas en ese altar disfrazado de utensilio que constituye cada ordenador personal. Frente a los nuevos gnosticismos electrónicos y las tentaciones de la virtualidad, quizás la Iglesia no deba contar tanto con el traslado de los templos a la red, sino con la afirmación de aquello mismo que la instituye: una extraña confianza en la naturaleza corpórea de su fe.
Pero si las visiones heterodoxas de Teilhard de Chardin sobre la evolución han sugerido las bases de una futura teología de la red, el Vaticano se ha encargado de colocar, tal vez sin advertirlo, los primeros cimientos de una posible demonología de la información. En un gesto de consecuencias desconcertantes, la Santa Sede ha decidido llamar a los servidores de su sitio de internet con el nombre de los ángeles: Gabriel, Miguel y Rafael. Si uno de estos artefactos se viene abajo, privando a los internautas de sus servicios, por un revelador juego de palabras una zona de la red se encontrará de frente con un demonio. Tal vez todo servidor descompuesto sea un ángel caído, y toda red se revista de una cierta naturaleza maléfica en el momento en que deja de funcionar. Quizás el Vaticano —gracias a una lucidez profética o a un sentido del humor particular— ha descubierto otro aspecto del carácter religioso de la red y las posibilidades infernales de su desaparición en un mundo que no puede vivir sin ella. El frágil universo de las redes vive el riesgo permanente del desplome: de que sus ángeles se rebelen negándose a funcionar, obsesionados con su poder, precipitándose al abismo, convertidos en demonios que aletean encima del debris de un mundo conectado.
Ahora que el celebrado éxito de las redes parece propagar una imagen de la comprensión universal, Partenia y otros símbolos de la circulación en dos sentidos entre el mundo de las computadoras y el ámbito de la fe se encuentran en una circunstancia de presumibles proporciones bíblicas. La consecuencia del pecado de Babel fue la diversidad de las lenguas, el destierro del edén de la comprensión original: una segunda expulsión del paraíso. Ahora, la conexión total de las redes parece infundir una vida concreta al sueño de la comunión generalizada y constituir un paraíso artificial, sucedáneo del entendimiento perdido, como si en la era de la información se encontrara la realización de un genuino antiBabel. A pesar de todos sus azares, entre la onerosa multitud de secuelas de la nueva época, puede surgir una que trascienda a su tiempo: el descubrimiento, como figura central de un nuevo repertorio simbólico, de la fiesta de Pentecostés, esa olvidada imagen del entendimiento en la diversidad. Gracias a su afinidad con algunos rasgos del espíritu de los tiempos, las lenguas de fuego de Pentecostés podrían anular a Babel como metáfora del desconcierto, y convertirse en un poderoso surtidor de imágenes de la verdadera comunión. ~
es ensayista.