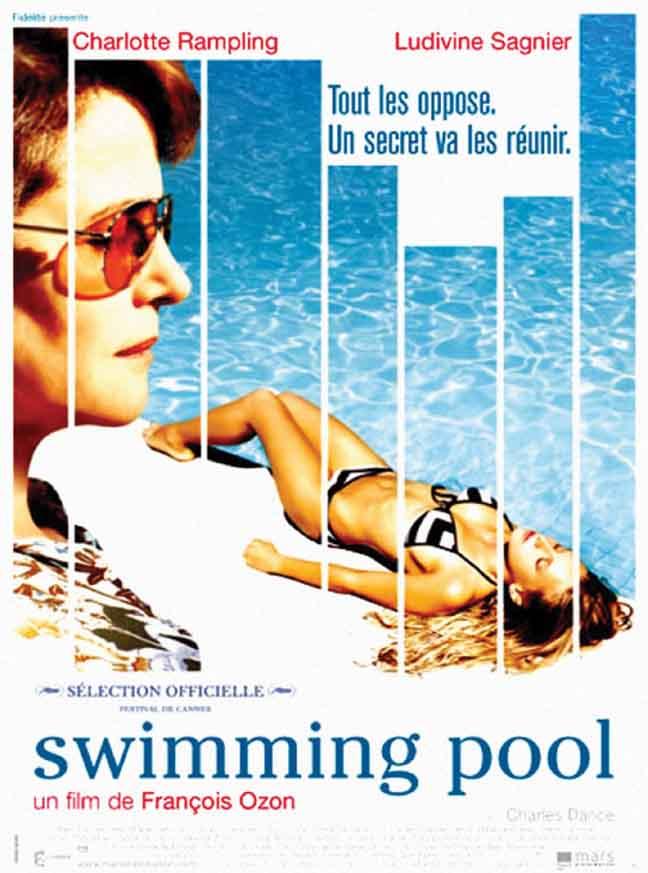La ironía me parece un potente artefacto para desactivar la realidad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando vemos algo que habíamos visto, por ejemplo, en una fotografía y de repente lo vemos de verdad? ¿Es posible ironizar sobre la realidad, descreer de ella, cuando estamos viendo algo que es verdad?
Escribe Perec en Especies de espacios: "Ver de verdad algo que durante mucho tiempo sólo fue una imagen en un viejo diccionario: un géiser, una catarata, la bahía de Nápoles, el lugar donde estaba situado Gavrilo Princip cuando disparó al archiduque Francisco Fernando de Austria y a la duquesa Sofía de Hohenberg, en la esquina de la calle Francisco-José y del paseo Appel, en Sarajevo, justo enfrente de la taberna de los hermanos Simie, el 28 de junio de 1914 a las once y cuarto."
Irónicas o no, las preguntas que ahora me hago son éstas: ¿Es que existe realmente lo real? ¿De verdad que se puede ver algo de verdad? Sobre la realidad yo opino más bien como Proust, que decía que por desgracia los ojos fragmentados, tristes y de largo alcance, tal vez permitirían medir las distancias, pero no indican las direcciones: el infinito campo de los posibles se extiende y si por casualidad lo real se presentara ante nosotros quedaría tan fuera de los posibles que, en un brusco desmayo, iríamos a dar contra este muro surgido de repente y nos quedaríamos pasmados.
Entonces, ¿qué vemos cuando creemos ver algo de verdad?
En cierta ocasión, visitó Barcelona el escritor argentino César Aira y me dijo que era la primera vez que estaba en esta ciudad y que sólo le interesaba ver de ella, única y exclusivamente, La Pedrera del arquitecto Gaudí. De niño, en su ciudad natal, había encontrado en una revista una fotografía de ese edificio y le había parecido tan interesante y raro que había recortado y pegado la fotografía con una chincheta en una pared de su cuarto infantil. Quería ver de verdad La Pedrera. Le acompañé, lleno yo de curiosidad por ver su reacción. Subimos a lo más alto del edificio y allí él se dio una vuelta larga por el terrado modernista, lo contempló todo en silencio y, al salir de allí, como si hubiera chocado con algún extraño muro, ejerció de hombre pasmado durante un buen rato, permaneció callado y misterioso hasta que en una tienda de discos recuperó el habla pero sólo para preguntar dónde estaba la sección de jazz. ¿Qué vio Aira? ¿Vio de verdad La Pedrera?
Yo he visto de verdad, por ejemplo, el banco de madera de la ciudad de Sao Miguel, en las Azores, donde el 11 de septiembre de 1891 se suicidó el poeta trágico Antero de Quental, un banco bajo el fresco muro del convento de la Esperança, donde hay —como había visto yo en muchas fotografías— un ancla azul dibujada sobre la pared encalada, justo encima de ese banco. Lo vi y me quedé pasmado y sin saber si podía afirmar con plena seguridad que estaba viendo todo aquello de verdad. Entonces, para hacer algo —pues no sabía qué hacer una vez había encontrado y visto el banco, sólo sabía poner cara de pasmado y dudar de la realidad— decidí que me haría una fotografía allí, me sentaría en el banco para poder ver —está allí todo idéntico a como estaba en el siglo xix— la plaza del convento, los árboles y el resplandor del mar, poder verlo desde el exacto punto de vista que tenía Quental un segundo antes de morir. Pero para sentarme en el banco tuve que esperar media hora, pues éste había sido tomado literalmente por los cuatro únicos vagabundos que, según nos dijeron, había en toda la isla. Era como si esos clochards, que no habían oído hablar jamás del suicidio de Quental, fueran muy intuitivos y sintieran una extraña atracción por el banco, por la desgracia. Cuando finalmente logré sentarme en el banco, vi lo que vio Quental justo en el momento de matarse, pero no sentí nada especial, tan sólo sensaciones triviales. Entonces, para no reconocer que había fracasado al ver el banco de madera de verdad, comencé a inventarme que había sucedido algo y dije que había sido muy raro porque ya desde el momento mismo en que me había sentado en el banco me había sentido transformado en un clochard y que, al haberme concentrado mucho en mi nueva personalidad, había terminado por escuchar nítidamente el disparo del revólver que Quental había accionado aquel lejano 11 de septiembre.
También he visto de verdad, por ejemplo, el despacho de Coyoacán donde Mercader hundió un piolet en el cráneo de Trotski. "De modo que éste es un lugar histórico", recuerdo que pensaba yo, entre el estupor y el pasmo, allí en aquel despacho que había visto cientos de veces en fotografías. En medio del silencio de la mañana, sintiéndome dominado por una sensación que oscilaba entre lo anodino y lo trascendental —a fin de cuentas lo que sentimos ante cualquier acontecimiento histórico supuestamente importante—, vi o me pareció ver en la alfombra una mancha de sangre de Trotski todavía no limpiada del todo o no oscurecida lo suficiente por el paso del tiempo. Cuando regresé a Barcelona —para justificar ante mí mismo que había sido una experiencia interesante la visita a aquella casa de Coyoacán— contestaba así cuando me preguntaban qué tal me había ido por México: "Sólo quiero deciros que vi de verdad la sangre de Trotski."
También vi de verdad al mismísimo Perec. Fue a mediados del 74, el año en que publicó Especies de espacios. Le había visto en muchas fotografías, pero ese día le vi entrar en la presentación de un libro de Philippe Sollers y hacer cosas muy extrañas que ahora no vienen al caso. Lo cierto es que durante un rato, impresionado de verle de verdad, le espié con tan gran atención que, en un momento determinado, tuve su cara a un palmo de la mía. Perec observó esa anomalía —un extraño con aspecto de pasmado y, además, a un palmo de su barba y barbilla— y reaccionó comentando en voz alta, como tratando de indicarme que fuera con mi cara a otra parte: "El mundo es grande." ~