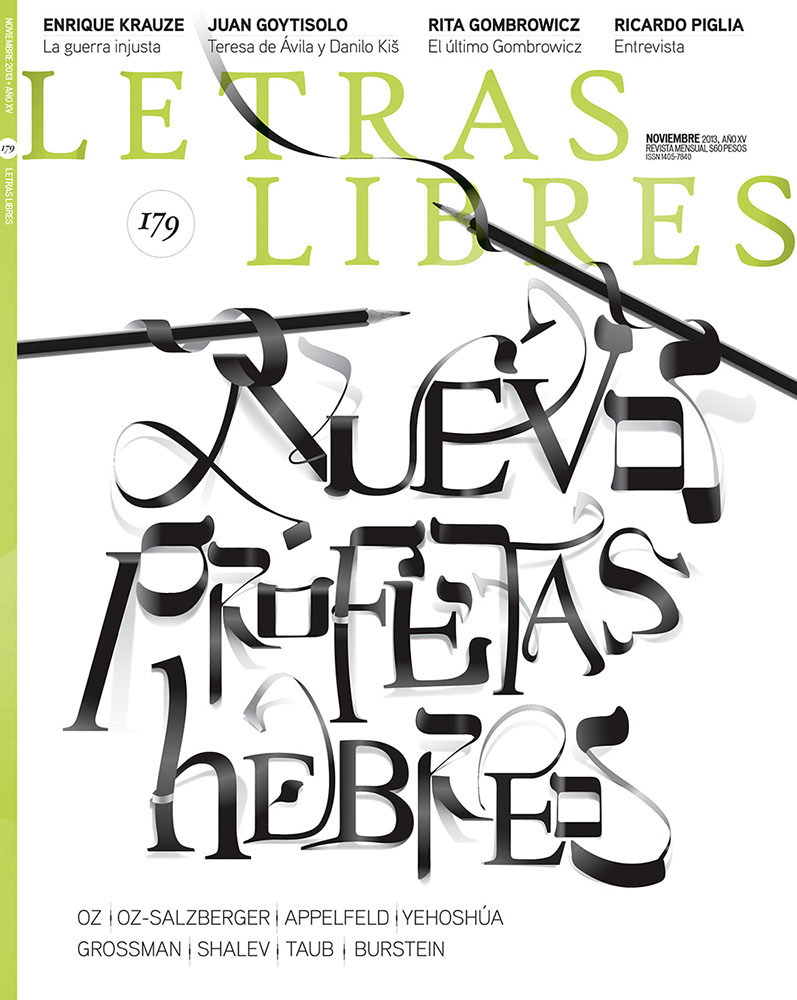Cuando uno recorre la barranca del Amatzinac difícilmente puede imaginarse que ese hilo de agua fue alguna vez un río capaz de arrasar árboles en sus crecidas. Los habitantes de Chalcatzingo recuerdan entre risas que hace unas décadas la mejor estrategia para cruzarlo sin ser arrastrados por la corriente era agarrarse de la cola de los bueyes que tiraban las yuntas. Para evitar estas molestias, construyeron un puente de piedra que fue –dicen algunos– una maldición, porque poco después el agua dejó de bajar.
Chalcatzingo está localizado a unos 130 kilómetros de la ciudad de México, en la región oriente del estado de Morelos, que se asienta sobre una suave pendiente que va desde el volcán Popocatépetl hasta la Sierra de Huautla y es cortada por los lados por dos barrancas que le dan una forma vagamente triangular. La única corriente de importancia de esta región es el río Amatzinac, que nace del agua de nieve y de lluvia que se acumula en los bosques del volcán, en una cascada conocida como Salto de Agua; desde ahí corre por una cañada hasta llegar al río Nexpa, afluente del Balsas, que se diluye en el océano Pacífico. En su camino, el río une a una serie de pueblos que se alojan a su vera y que, debido a la variación de alturas, tienen entornos dispares.
Hace más de dos décadas que el río dejó de ser una corriente constante y se convirtió en ese hilo de agua que solo crece en temporada de lluvias. El origen de su extinción no está, como uno podría imaginar, en el crecimiento urbano de la región ni en el alto grado de deforestación del estado, ni en las albercas, balnearios y hoteles que se multiplican por su territorio. Y aunque en Morelos, como en todo el mundo, la agricultura absorbe alrededor del 70% del agua disponible, esta actividad tampoco es la causante del agotamiento del río, solo ha sido el motor de la feroz competencia por sus aguas, que desde hace más de medio siglo enfrenta a las cuencas de su barranca.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México tiene una precipitación media anual de aproximadamente 1,500 millones de metros cúbicos, de los cuales la mayor parte se evapotranspira y el resto se condensa en aguas superficiales y subterráneas. Eso deja a la población con una disponibilidad media anual de 4,312 m3 por habitante, muy por debajo de los más de 10,000 m3 por habitante de Canadá y Brasil, y un poco por encima de los 1,000 m3 por habitante de los países más desfavorecidos, como Somalia y Mauritania.
Para ilustrar el riesgo de tener que luchar por el acceso al agua basta decir que las lluvias en nuestro país se concentran en verano y la sequía es severa el resto del año; dos terceras partes del territorio tienen un clima árido o semiárido y en ellas se concentra aproximadamente el 77% de la población. Por lo tanto, mientras que en el sureste la dotación asciende a 13,097 m3 anuales por habitante, en el centro, norte y noreste se reduce a 1,724 m3 anuales por habitante, por lo que son consideradas regiones de estrés hídrico. Sumado a esto, de los 653 acuíferos del territorio nacional, 101 están sobreexplotados y 69 están explotados a más del 80%.
1
Llegué a Chalcatzingo de la mano de Miguel Morayta, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien en los años setenta pasó ahí una larga temporada. Es, desde entonces, una figura pública, antropólogo de cabecera de un pueblo al que siempre le han sobrado antropólogos. Yo buscaba un lugar modelo a partir del cual contar la historia de los pueblos agrícolas que se han convertido en pueblos migrantes. En un principio pensé que no estaba en el lugar correcto. Chalcatzingo es uno de esos pueblos grandes que parecen estar suspendidos en algún punto entre lo rural y lo urbano, en el que la gente aún se saluda al cruzarse por la calle a pesar de estar acostumbrados a no reconocer el rostro de todos los que la transitan. Sin embargo, Miguel me ayudó a traspasar rápidamente las bardas de ladrillo, tras las que descubrí que los chalcas conservan una memoria viva de la comunidad agrícola que fueron hace unos años, antes de que las calles estuvieran pavimentadas y las casas fueran de adoquines y cemento, cuando los campos estaban sembrados y nadie, o casi nadie, se iba.
La zona arqueológica que observa al pueblo desde las faldas del Cerro Gordo fue descubierta por sus habitantes una noche de tormenta en la que una enorme culebra de agua provocó un deslave en el cerro y dejó grandes piedras labradas al descubierto. Décadas después, el INAH comenzó formalmente la excavación en el área. Fue entonces cuando Miguel trabajó por primera vez en el pueblo. Según el antropólogo, entre los años 1500 y 600 antes de nuestra era, Chalcatzingo fue el asentamiento más importante del área. Los antiguos chalcatzingas construyeron una red de apantles y jagüeyes que acumulaban el agua del Amatzinac en la cuenca alta, donde es más accesible, y la distribuían, aprovechando la inclinación, hasta las tierras más lejanas al volcán. Esto les permitía producir grandes cantidades de maíz, algodón, jitomate y amaranto, que comercializaban hasta las costas del Golfo y el Pacífico.
Durante la Colonia, lo que hoy es Morelos se convirtió en el primer productor de caña en el país. Los pueblos del Amatzinac fueron incorporados a la hacienda Santa Clara, que amplió el sistema prehispánico para desviar el agua a los cañaverales, que requieren inmensos volúmenes de agua. La población indígena solo tenía acceso a una dosis suficiente para regar los huertos que proliferaron en los solares de las casas, como una estrategia para escamotear el hambre a base de frutas –naranja, limón, aguacate, zapote– y plantas medicinales. Cuando el agua para los huertos se vio amenazada por el crecimiento de los cañaverales, los indígenas utilizaron los estrechos caminos legales para protestar ante las autoridades coloniales y consiguieron ser escuchados. En 1642, la Real Audiencia de México estableció un reglamento que distribuía el agua del Amatzinac, ofreciendo a los pueblos una dotación suficiente para el cultivo de sus huertos y otorgando el resto a las haciendas, que eran en realidad las encargadas de administrar y distribuir el agua.

La industria cañera siguió creciendo tras la Independencia y se consolidó durante el Porfiriato. Morelos se convirtió, junto con Puerto Rico y después de Hawai, en el segundo productor de caña en el mundo. Para satisfacer la sed de los cañaverales se extendió el sistema de riego, creando un acueducto de más de 60 kilómetros, que llevaba agua desde el manantial de Agua Hedionda, cercano a Cuautla. La vigilancia del cumplimiento del reglamento de distribución no era, como puede suponerse, estricta. Los indios, como consta en alguno de los cientos de testimonios que Miguel tiene en la cabeza, solo conocían el agua porque pasaba por arriba, puesto que sus fuentes de abasto eran constantemente obstruidas por los hacendados que buscaban evitar que la población nativa generara alimentos, ya que esto les permitiría vivir sin emplearse en las haciendas. Frente a esta situación, en 1910 los indios rebeldes llamaron al levantamiento armado para enfrentar el poder de los hacendados. La repartición de las tierras de las haciendas cañeras fue una de las primeras metas de los zapatistas y la apertura de las compuertas de las tomas de agua del Amatzinac una de sus primeras acciones.
La necesidad de replantear la distribución del Amatzinac, aún regida por el reglamento colonial, se hizo evidente en cuanto los campesinos recuperaron sus tierras. El artículo 27 de la joven Constitución establecía que el agua, como la tierra, era propiedad de la nación y que, por lo tanto, era el Estado el encargado de administrarla. Partiendo de esta idea, se redactó el Reglamento para la Distribución de las Aguas de la Barranca de Amatzinac, publicado en 1926. El texto incluía únicamente a los pueblos de la parte baja de la cuenca, que tenían mayor dificultad para acceder al agua, y entregaba a cada pueblo una dotación de 741 litros por segundo los 365 días del año. Establecía, también, que los usuarios debían hacerse cargo del cuidado del agua y de sus medios de distribución. Se creó para ello una Junta de Aguas, que reunía a representantes de todos los ejidos y funcionaba como interlocutor con la Dirección de Aguas, en ese entonces, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Fomento. La Junta debía encargarse de vigilar que el reglamento se cumpliese y sancionar a quienes lo violaran, así como de reunir cuotas para el mantenimiento y la vigilancia de los canales. Para recibir sus dotaciones los campesinos reconstruyeron los canales y jagüeyes destruidos en las batallas, haciendo que el Amatzinac corriera de nuevo hacia sus campos.
Los gobiernos posrevolucionarios, conscientes del peso que tenía la población rural, pensaron que la propiedad ejidal podía ser la base de una próspera economía campesina y la agricultura el motor del desarrollo nacional. Con esta idea de fondo, entre 1940 y 1970 se construyó una compleja maquinaria a través de la que, durante más de treinta años, el Estado se encargó de dirigir, distribuir y comercializar la producción, convirtiéndose en el motor de un barco de papel: el campo mexicano. Los apoyos gubernamentales llegaron a cuentagotas, pero Chalcatzingo tenía condiciones favorables que permitieron a su población sobrellevar la pobreza. A finales de la década de los cincuenta, la calidad de vida de los chalcas se empobreció, en parte debido a las nuevas necesidades traídas por la incipiente modernización y en parte porque, aunque la producción de maíz era vasta, su rendimiento era bajo, ya que su precio estaba controlado por el gobierno, que buscaba con ello garantizar que la población urbana accediera a alimentos baratos, pues esto permitiría que los salarios se mantuvieran bajos y la industria se desarrollara. Buscando soluciones, los campesinos del oriente de Morelos incursionaron en cultivos comerciales. Los de la cuenca baja empezaron a producir jitomate, cebolla, pepino y arroz; los de la cuenca alta, durazno y aguacate.
2
Conocí a doña Josefa una de las primeras veces que caminé por el pueblo buscando una entrevista que desatara la “bola de nieve”, figura comúnmente utilizada por los científicos sociales, en la que la nieve son los interlocutores. Me quedé pasmada frente a su casa ante la presencia de una estructura que parecía un panal de avispas gigantes. Una mujer mayor me invitó a pasar con un grito y me explicó que estaba ante un cuexcomate, un silo que puede contener hasta seis toneladas de maíz; tiene más de cien años, pero todavía funciona bien. Los cuexcomates son un elemento clásico en el paisaje de Chalcatzingo y, aunque en desuso, muchos los conservan como un adorno de lujo.
Además del cuexcomate, doña Josefa conserva en su casa otros recuerdos de un pasado reciente, como el patio con una pequeña milpa y árboles frutales, y el tlecuil en el que reposan el comal y la olla en la que preparó el espectacular tiltechate, un agua de maíz que solía utilizarse al final de las cosechas, que me ofreció para refrescarme. Ha transmitido ese cariño por el pasado a sus hijos, quienes trazaron con facilidad la imagen –que después aparecería recurrentemente en mis entrevistas– sobre el pueblo de la infancia. Sus tres hijas fueron sumándose a la conversación a lo largo de la tarde y recordaron cómo eran las cosas antes, cuando, como dijo Elisa, “Chalca era otro Chalca”. Carola, la mayor, concentró su nostalgia en el huerto de sus abuelos, en el que abundaban frutas, verduras y flores, que se mantenían con el agua de manantiales y pozos que brotaba casi al ras de la tierra: “Así, nada más se agachaban para agarrar el agua. Ahí todo el tiempo estaba el agua.”
Después conocí a sus hijos, Eusebio y Tino. Ambos tienen una exitosa trayectoria como caballerangos, gracias a que hoy trabajan en Canadá e Inglaterra respectivamente, y se ofrecieron a llevarme a galopar fuera del pueblo. Cuando recorríamos la seca barranca, Tino me explicó que antes la gente se reunía en el río para lavar, bañarse y pescar atolocates y mojarras, cuyo sabor aún hace salivar a quienes las evocan.
Este sencillo paraíso en el que los lugares predilectos eran el campo, el río y los huertos comenzó a desvanecerse cuando los cultivos comerciales ganaron terreno y la armonía que, orquestada por el reglamento de 1926, había reinado en torno a las aguas del Amatzinac perdió abruptamente el ritmo. En 1951 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento para los pueblos de la parte alta del Amatzinac, que tenía la intención de llenar el enorme vacío legal dejado por su predecesor, creando una Junta de Aguas para la parte alta y otorgando a los pueblos una dotación de 154 litros por segundo durante ocho horas al día. Sin embargo, para los pueblos de arriba el incremento en la superficie sembrada requería, naturalmente, un aumento en el volumen de agua para riego, que comenzaron a extraer sin tomar en cuenta lo estipulado por la ley ni considerar que eso reduciría el caudal del río.
Los pueblos de la parte baja aprovecharon la estructura construida por las Juntas de Agua para crear un frente de defensa, que intentó primero negociar con los arribeños y después evitar que usurparan el agua, creando patrullas que vigilaban las tomas noche y día. También acudieron a las autoridades, que construyeron válvulas, llaves y contenciones que los arribeños dinamitaban a pesar de la presencia del ejército.
Hueyapan y Tetela del Volcán se aferraron al control del Amatzinac, en parte porque creían que su posición, cercana al nacimiento del río, les daba el derecho al agua y, sobre todo, porque estuvieron siempre a la retaguardia del proceso regional. Son comunidades de base indígena, inmersas en la montaña, cuyo único recurso, además de la agricultura –difícil de desarrollar en sus inclinadas tierras–, era explotar los recursos forestales, pero los bosques de los volcanes son una de las reservas naturales más antiguas de México, por lo que la persecución a la tala ilegal fue endureciéndose con los años.
En busca de soluciones alternativas, los chalcatzingas reactivaron una vieja presa que captaba y distribuía las aguas broncas de las crecidas del Amatzinac. Sin embargo, el volumen no era suficiente para abastecer a la comunidad durante todo el año y era escaso en la parte alta de la misma, que está más alejada de la presa y tiene menos escurrimientos. Esto generó un nuevo conflicto entre “los de arriba” y “los de abajo”. Algunos desempolvaron antiquísimos papeles, ignorados en tiempos de abundancia, que respaldaban su derecho al agua, pero quienes carecían de ellos se negaron a que se les arrebatara su dotación. La competencia por el agua en Chalcatzingo generó una verdadera guerra entre dos familias que, como los Montesco y los Capuleto, se mataron por generaciones.
La escalada de violencia entre las familias enfrentadas perdió intensidad conforme las relaciones del pueblo con el exterior aumentaban, particularmente a partir de las investigaciones realizadas en la zona arqueológica. El conflicto regional, en cambio, se agravó con los años, en gran medida debido a la intervención de nuevos actores. En un esfuerzo –que podemos suponer poco meditado– por dar alternativas a los más rezagados, el gobernador Lauro Ortega –que encabezó la admistración estatal entre 1982 y 1988– apoyó el desarrollo de invernaderos en la cuenca alta e incitó a los pueblos para que los regaran desviando el agua del río mediante mangueras. Amparados por el gobernador, los campesinos se dieron a la nada sencilla tarea de extender mangueras de hasta 30 kilómetros de largo por el accidentado terreno de la montaña. “Fue entonces –me dijo el nonagenario Adalberto– cuando nosotros nos quedamos huérfanos.”
Socióloga, maestra en estudios políticos y sociales, y futura doctora en migraciones. En 2012 publicó El hacer cotidiano sobre el pasado.