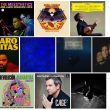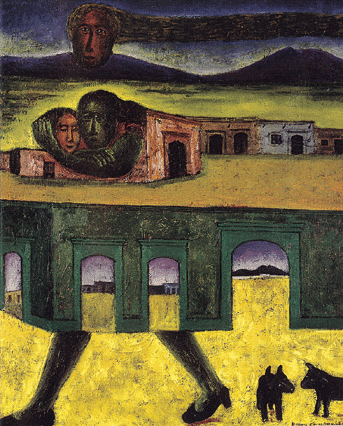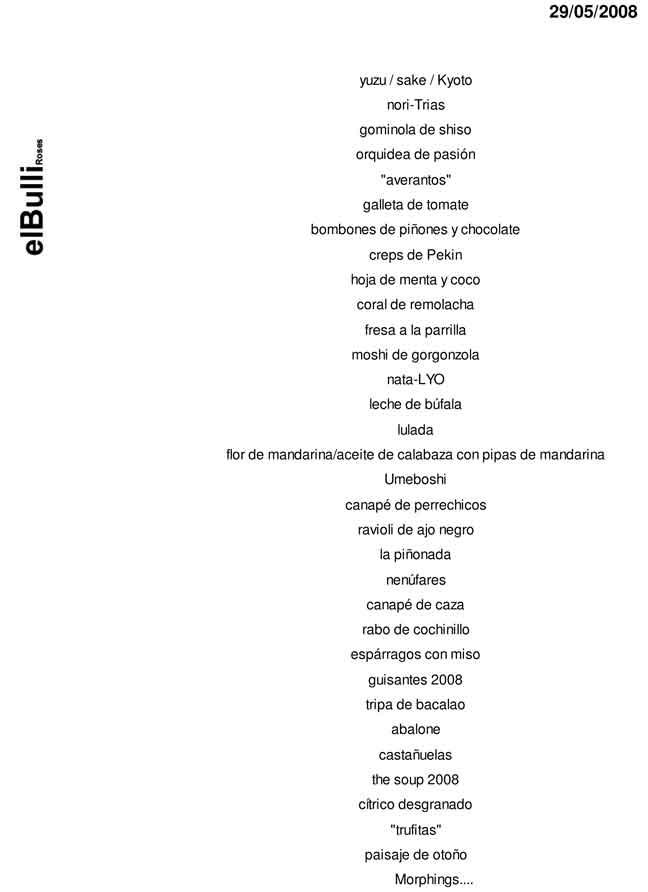Sólo los amigos más allegados sabían del padecimiento terminal de Rodolfo Morales quien, con proverbial discreción o acaso porque en verdad desconocía su gravedad, se refería a él como un malestar gastrointestinal. Su muerte inesperada, el pasado martes 30 de enero a causa de un cáncer pancreático, despertó fuertes inquietudes respecto a la consolidación de la importante obra de rescate, conservación y educación emprendida en Oaxaca a través de la fundación que lleva su nombre, y a la cual él destinaba todos sus ingresos. Luego, en los obituarios se reclamaba, con exaltación, que el maestro de Ocotlán no había recibido en vida el reconocimiento que merecía como uno de los grandes pintores mexicanos.
Es verdad que su obra no gozaba de la más alta aprobación crítica, aunque su labor altruista despertó unánimes simpatías. Su pintura, trazada sobre vectores del paisaje y la arquitectura oaxaqueños, pletórica de presencias femeninas ensoñadas y aun fantasmales, pródiga también en símbolos patrios, atraía a visitantes y compradores nacionales y extranjeros que desfilaban más bien conformes con la accesibilidad de su iconografía y su paleta, que luego luego identificaban "lo mexicano" como el valor por excelencia en sus telas. Rodolfo Morales encarnó así llanamente al gran artista "nacional" de última hora, entrañable por autóctono y no exento de misterio. Un maestro de casa.
Al volver a escuchar, con motivo de su muerte, que se trataba de un pintor "original" cuya obra es a la vez "mexicana y universal" y que expresa como ninguna el "alma de México", asistimos al penúltimo despliegue de los lugares comunes que a lo largo del siglo XX se asentaron a propósito de lo que debía ser el verdadero arte nacido de la Revolución. Ese discurso, que cayó en crisis desde la segunda mitad de los años cincuenta, se resume así: sólo expresando nuestros valores originales los mexicanos alcanzaremos la universalidad, que será una conquista de nuestro espíritu como nación, y en este proceso el arte constituye el vehículo por excelencia. Lo dijo Caso, lo dijo Vasconcelos, lo dijeron Diego y Tamayo, y hace unas semanas se repitió con pasión en la prensa para vindicar a Rodolfo Morales, quien aparece, por lo mismo, como creador de un arte asimilado, precisamente lo que le valió en vida la prevención de museos y curadores, hoy denunciada como supuesta "falta de reconocimiento".
Morales se sabía un maestro del color, pero no ignoraba sus limitaciones técnicas; reconocía la uniformidad de su obra y aun descreía de lo mágico y lo maravilloso que le endilgaban los comentaristas; subrayaba por contraparte la emotividad y la profundidad de su obra. No engañaba a nadie. Aceptaba que no era un portento, en tanto que los frutos de su trabajo se multiplicaban y desbordaban en beneficio de su gente. Eso le interesó más que la celebridad.
Se hizo un donador, y con ello revirtió lo que había de más tradicionalista y conservador en su obra, esa suerte de espejo de provincias, mediante un gesto radical, emprendiendo la acción civil contra la incuria, la corrupción y el olvido. Gracias a las gestas de Rodolfo Morales y Francisco Toledo, quienes se han enfrentado a caciques, gobernadores, burócratas y párrocos por igual, Oaxaca es hoy el enclave cultural del interior de la República. Algo que va mucho más allá del sueño de la restauración de lo mexicano en la provincia entrañable que muchos desean consagrar en la obra del maestro de Ocotlán, ahora que ese manido discurrir sobre la autoctonía y la mexicanidad campea en las expresiones más débiles del mercado artesanal del arte oaxaqueño contemporáneo, inundado de todo género de secuelas e imitaciones. –
(ciudad de México, 1956) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es 'Persecución de un rayo de luz' (Conaculta, 2013).