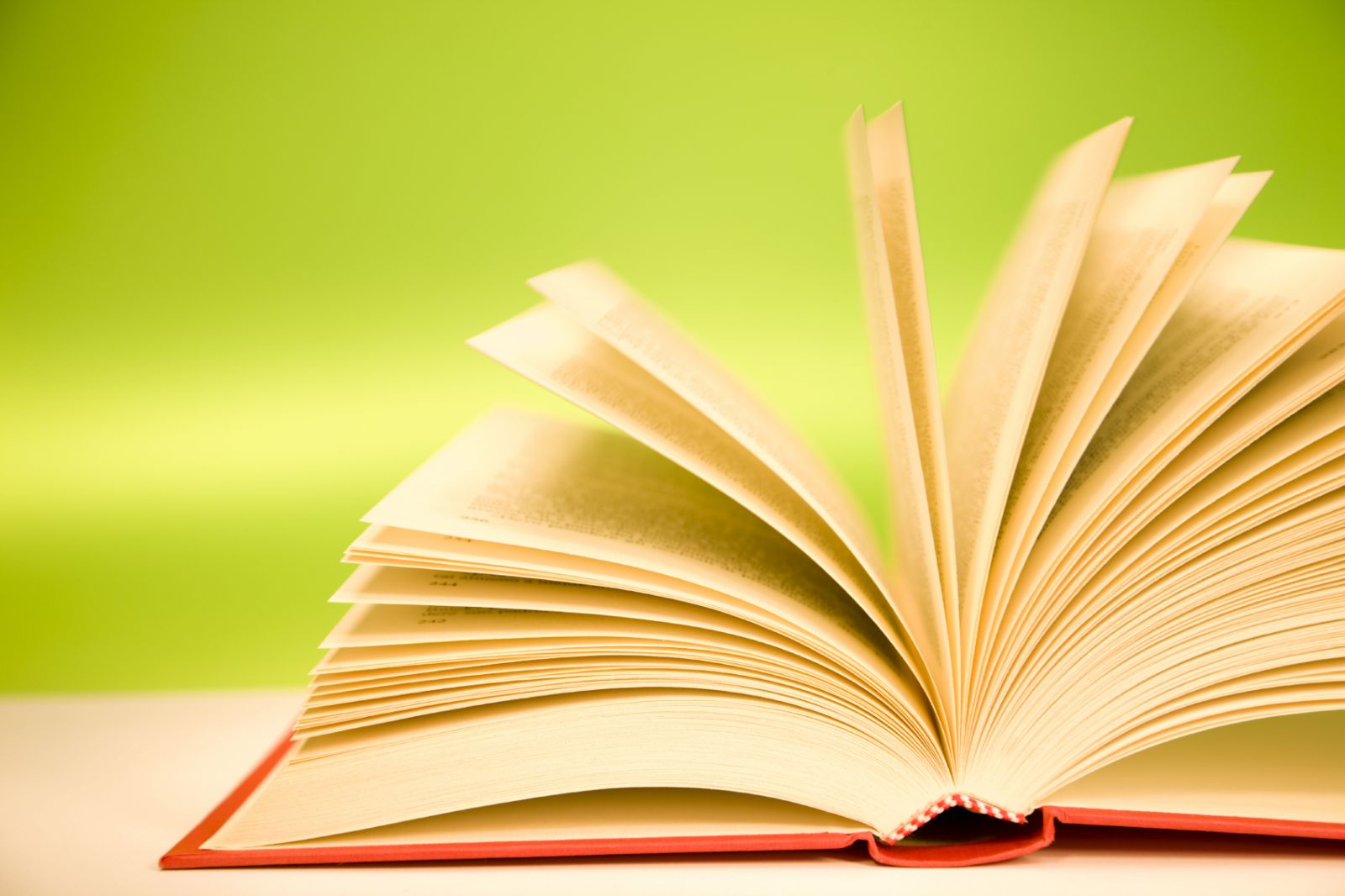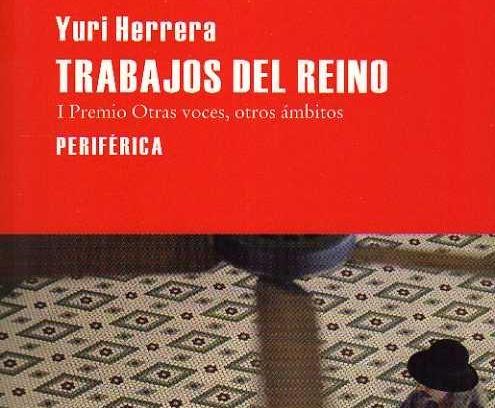En casa de Mary Reynolds, Frida escuchaba a Duchamp hablar de cosas menos pendejas, no fácilmente penetrables, pero sí incitantes. Siempre enterado de la actualidad de Nueva York y de los artistas que le interesaban, como Joan Miró o Hans Arp, nunca ponía en el centro la pintura ni el arte, y bien que los sobrepasaba sin darlos por muertos. A Frida le admiraba que, sin tener un empleo visible, Marcel no pendía de las agujas del reloj: en pleno reposo parecía estar inventando. En un estante alto de su biblioteca en la rue Hallé arrimaba sus propios libros y folletos. Algunos eran desarrollos de ideas más que obras terminadas, pero así los hacía imprimir en escasos ejemplares. La animó a consultar lo que quisiera. Encantador, con fina puntería en la mirada, desdoblaba sus intuiciones en cosas, como si tal cosa. Cinco años atrás había creado un objeto, una caja que contenía cantidad de documentos, entre fotos, dibujos y notas manuscritas, ¿un rompecabezas? Lo puso en manos de Frida. A ella, que le encantaba jugar en México con toda suerte de miniaturas y un teatrino que mantenía siempre al alcance, le emocionó disponer a gusto de los componentes de la caja. Contenía bosquejos de La novia desnudada por sus solteros, incluso, junto con imágenes de objetos. Le intimidaba preguntarle a Marcel en qué consistía el juego porque una vez, al pedirle la explicación de otra pieza, él le había respondido lacónicamente: “la explicación no es una explicación”. Frida sondeaba la cantidad de trabajo invertida en La novia –ahí estaba, en parte, a su alcance–, concebida en vidrio y finalmente realizada en gran formato. Al respecto, Mary le dio una clave: Marcel buscaba en todo momento dar pasos más allá de la pintura y la escultura, y así La novia convertida en El gran vidrio era un cuadro concebido en cuatro dimensiones, más allá de las dos de la pintura o las tres de la escultura, pues el vidrio transparente superaba la idea formularia del frente y vuelta, permitiendo al espectador atravesarlo desde todas las perspectivas posibles. A Frida le maravillaba esa agudeza. Una noche, Mary le pidió a Marcel que le mostrara a Frida sus rotorrelieves. Eran unas espirales en blanco y negro pintadas en cartones del tamaño de un disco musical que, una vez puestas a girar en el fonógrafo, al mirarlas con fijeza desde una perspectiva caballera provocaban la ilusión óptica, un tanto hipnótica, del paso del plano al relieve. En tanto no paraba de trabajar mentalmente, Marcel hallaba soluciones, ¿cómo decirlo?, no pedidas. Esos rotorrelieves eran pintura y no eran pintura, plantaba en ellos la tercera dimensión que, al detener su giro, retrocedía al plano. Frida nunca había conocido a un personaje tan campante. En su charla saltaban paradojas contradictorias mas no inciertas. “La liberación no conduce a la libertad.” ¿Podría hacerse amigo de Diego? Alguna vez se habían saludado en Nueva York, pero no hubo mayor chispa entre ellos. Se respetaban, eso sí, a la distancia. Siempre manteniendo como ejemplo a su Panzón, Frida no podía concebir que un artista no se partiera el lomo a cambio de ingresos suficientes para dar de comer a una familia. ¿De qué vivía Duchamp?, ¿era Mary quien lo mantenía?, ¿o Peggy Guggenheim? Visto estaba que trabajaba para Peggy, pues era su guía y consejero en materia de arte. Además, obtenía dinero por ventas de su obra gráfica y algunos objetos en ediciones numeradas que colocaba entre coleccionistas. Aparentemente, contaba también con recursos de herencia familiar. Al preguntarle a Jacqueline Lamba, ella mencionó que disfrutaba desde hacía años del apoyo de un rico mecenas norteamericano. Como fuera, Marcel detestaba las obligaciones de la vida corriente e iba mucho más allá, hasta el abierto rechazo al trabajo asalariado: hacía de sus ocupaciones un placer, el placer de la no ocupación. No se quejaba, como ciertos surrealistas que culpaban a los burgueses de su propia parálisis. ¿Era un anarquista, un utopista, un epicúreo? Por esos días, estaba ocupado en buscar un pegamento industrial que le permitiera mantener juntos y evidentemente estrellados los pedacitos de El gran vidrio, que se quebró al ser transportado en una mudanza. Ese daño era para Marcel un logro que la pieza había alcanzado por sí misma.
Si bien era asunto señalado a la vista de todos en el Diccionario abreviado del surrealismo, Frida desconocía que una clave del rechazo al trabajo asalariado entre los surrealistas era El derecho a la pereza de Paul Lafargue, un alegato anticapitalista que circulaba desde hacía medio siglo con gran consecuencia en Francia. El librito, que bebía tanto del anarquismo como del concepto marxista de enajenación, se alzaba contra el lugar común de la liberación del hombre por medio del trabajo. La tesis de Lafargue –y siempre que a él se aludía, no faltaba el venerable añadido: “fue yerno de Karl Marx”– era de lo más impopular en el formidable contexto de la Revolución soviética y la expansión de los partidos comunistas por el mundo, pues para el marxismo la contradicción capitalista entre trabajo manual y trabajo intelectual sería erradicada en la sociedad sin clases, al realizarse el trabajador como sujeto de la Historia. ¿Y el artista? Ese ente contradictorio, ¿es esclavo del capital o agente de emancipación? Frida no estaba dispuesta a entender que para Breton y sus adláteres el rechazo al trabajo asalariado fuera revolucionario, aunque el ocio productivo que admiraba en Duchamp no fuera distante de la jodida indolencia de Breton. ¿Y de qué privilegios goza este inútil? Por sí o por no, entre los intelectuales europeos de izquierda asomaba el cariz culpígeno de ser privilegiados. Antes de viajar a la urss, el propio Gide había escrito en su diario una reflexión que publicaría en la Nouvelle Revue Française:
Hoy resiento seria y lastimosamente esa inferioridad de nunca haber tenido que ganarme el pan, de nunca haber tenido que trabajar para mantener mi cuerpo y alma. […] Vendrá un tiempo en que esto se habrá de considerar como una deficiencia. Hay en ello algo que la más rica imaginación no puede sustituir, cierta clase de educación profunda que nada podrá reemplazar más tarde. Vendrá un tiempo en que el burgués se sentirá en un estado de inferioridad al compararse con el simple trabajador. Para algunos, ese tiempo ya ha llegado.
Ahora bien, ¿quién podía ocuparse en pleno siglo XX de las veteranas ideas de Paul Lafargue? En su génesis, El derecho a la pereza había sido una respuesta enderezada en contra del “Derecho al trabajo”, insignia legislativa de la Segunda República francesa en 1848, una “conquista del proletariado”. Emergido del anarquismo bakuniniano, Lafargue afirmaba: “la clase proletaria, traicionando sus instintos, desconociendo su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. Crudo y terrible ha sido su castigo. Todas las miserias individuales y sociales han nacido de su pasión por el trabajo”. Y así, en contraste con el pensamiento comunista, la refutación filoanarquista de Lafargue sostenía que los obreros han de luchar por la conquista del ocio. Según sus cálculos, en una sociedad donde se restringiera la acumulación de capitales, el trabajo productivo se reduciría a tres horas por día. “¡Vergüenza al proletariado!”, exclamaba al señalar que los obreros habían hipotecado el futuro de sus hijos mediante el encumbramiento del trabajo enajenado, y rubricaba con ironía: “Jehová, el dios barbado e ingrato, dio a sus adoradores el ejemplo supremo de la pereza ideal: luego de seis días de trabajo descansó por toda la eternidad.” En su estela de influencia, El derecho a la pereza nutrió la respuesta tenaz –tanto entre la izquierda libertaria como entre algunos surrealistas– al endiosamiento del trabajo en la urss, que llevaría a Breton a denunciar el caso del poeta Ilia Selvinski, miembro del grupo constructivista ruso, quien, arrepentido de su vanguardismo artístico, se unió al Partido Comunista y adoptó el oficio de soldador en una fábrica donde elaboró poemas sobre la vida y las costumbres de los trabajadores, en muy desafortunadas creaciones. Otros ecos del rechazo al trabajo asalariado suenan en las páginas de Nadja, que Frida iba leyendo poco a poco bajo la guía de Jacqueline Lamba. El libro le interesaba personal e íntimamente desde que, en su ensayo para la exposición de Nueva York, Breton estableció un parangón entre Frida y Nadja, al evocar su primera visita al estudio de la pintora mexicana: “¿A qué leyes irracionales obedecemos?, ¿qué signos subjetivos nos guían a cada instante? […] El cuadro que entonces estaba terminando Frida Kahlo –Lo que el agua me dio– ilustraba sin saberlo la frase que yo había recogido de la boca de Nadja: ‘Soy el pensamiento sobre el agua de la bañera en el cuarto sin espejos.’” Buena parte de Nadja, que se celebraba ya por entonces en Francia como el mejor libro de Breton, estaba consagrada a los paseos del autor por calles y pasajes comerciales de la ciudad en extasiante cultivo del ocio. Ahí oponía Breton sus horas de paseante destinadas al encuentro de lo maravilloso, a las horas económicamente productivas: “Estoy obligado a aceptar la idea del trabajo como necesidad material, y a este respecto estoy totalmente a favor de su óptima y más justa repartición. Que sean las siniestras obligaciones de la vida las que me lo impongan, valga, pero que se me exija creer en él y reverenciar el mío o el de los demás, eso nunca.” Cualquier elogio del trabajo asalariado le parecía a Breton una apología pequeñoburguesa.
Frida no estaba dispuesta a contemporizar con ácratas desocupados, aunque ella, por su condición física, no se consideraba una buena mula de carga para la chamba: “yo, como siempre, no hago nada sino ver y algunas horas aburrirme”, “no veo a nadie, ni pinto ni hago nada”, le había escrito desde los primeros tiempos de su matrimonio con Rivera al doctor Leo Eloesser. Se encogía frente al competente vigor de Diego. Ella era una despaciosa, episódica hacedora de cuadros de caballete, que a menudo se dejaba arrastrar por la flojera mientras su marido seguía sudando la gota gorda. Su admiración, su devoción por mi Niño no se estancaba durante sus cada vez más frecuentes postraciones, en tanto se avivaba en ella un fondo de reconcomio. Se sentía ilusa y abandonada, tal como lo confesaba a pocos amigos. Y aún más torcidamente, se sentía una mantenida. En tanto que su personal pereza le provocaba culpa, en París no dudaba en tachar la ineficiencia de André como efecto de la holgazanería. Él, que desde la cumbre de su grupúsculo definía líneas de acción, firmaba desplegados y publicaba uno o dos artículos, faltaba a las necesidades de su familia. Diego, en cambio, sí que se hacía cargo. Algo que sin reparos le agradecía Frida era que se ocupara de los gastos de su mermada salud. Diego era un trabajador que acudía a reuniones sindicales, con obreros y campesinos, redactaba declaratorias y artículos de prensa, pintaba infatigablemente y vivía con decencia. Luego entonces, Breton era un huevón. Por lo demás, ¿cómo aceptar que gente supuestamente de izquierda dedicara horas y horas a la charla de café, con toda su insulsa comidilla, para interpretarse unos a otros el sueño que tuvieron anoche? ~
____________________
Fragmento del libro Frida en París, 1939,
que Turner puso recientemente en circulación.
(ciudad de México, 1956) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es 'Persecución de un rayo de luz' (Conaculta, 2013).