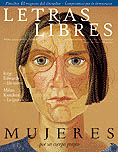En el siglo pasado, y todavía a principios del nuestro, una teoría en boga entre los antropólogos pretendía que en los primeros tiempos de la humanidad las mujeres mandaban en los asuntos familiares y sociales.
De este supuesto matriarcado primitivo se presentaban múltiples pruebas: esculturas principalmente femeninas y la frecuente figuración de símbolos femeninos en las artes de la prehistoria; el lugar preponderante que en la época protohistórica se daba a las "diosas madres" en la cuenca mediterránea y más allá; pueblos llamados "primitivos" observados en nuestros días entre quienes el nombre y el estatus social pasan de la madre a los hijos; en fin, numerosos mitos recogidos en todas partes del mundo que ofrecen otras tantas variaciones sobre un mismo tema. Dicen que en los tiempos antiguos las mujeres mandaban a los hombres. La sujeción de éstos duró hasta que lograron hacerse de los objetos sagrados —a menudo instrumentos musicales— de los que las mujeres extraían su poder. Una vez que se convirtieron en los únicos detentadores de estos medios de comunicación con el mundo sobrenatural, los hombres pudieron establecer definitivamente su dominación.
Al prestar a los mitos una verosimilitud histórica, se restaba importancia al hecho de que éstos tienen como función principal explicar por qué son así las cosas en el presente, lo que los obliga a suponer que antes eran de otra manera. En suma, los mitos razonan de la misma manera que esos pensadores del siglo pasado, apasionados del evolucionismo, que se las ingeniaban para ordenar en una serie unilineal las instituciones y las costumbres observadas en el mundo. A partir del postulado de que nuestra civilización era la más compleja y la más evolucionada, veían en las instituciones de los pueblos llamados primitivos una imagen de las que pudieron existir en los inicios de la humanidad. Y puesto que el mundo occidental es regido por el derecho paterno, concluían que los pueblos salvajes debieron haber vivido, y en ocasiones aún vivían, un derecho radicalmente opuesto.
Los progresos de la observación etnográfica pusieron un punto, que por un tiempo se pudo pensar que era final, a las ilusiones del matriarcado. Se vio que, en un régimen de derecho materno, al igual que en un régimen de derecho paterno, la autoridad pertenece a los hombres. La única diferencia es que en un caso quienes la ejercen son los hermanos de la madre y en el otro los maridos.
Sin embargo, bajo la influencia de los movimientos feministas y de lo que en Estados Unidos se llama gender studies —estudios del papel atribuido a las diferencias entre los sexos en la vida de las sociedades— regresan con fuerza las hipótesis de inspiración matriarcal. Pero se basan en una argumentación muy diferente y mucho más ambiciosa. Al dar el salto decisivo de la naturaleza a la cultura, la humanidad se separó de la animalidad y nacieron las sociedades humanas. Ahora bien, este salto sería un misterio si no se pudiera designar tal o cual capacidad distintiva de la especie humana que le hubiera dado su impulso. Ya se conocían dos: la fabricación de herramientas y el lenguaje articulado. Ahora se propone una tercera, que pretende ser muy superior, ya que sin detenerse en las facultades intelectuales que las dos primeras presuponen, reside en lo más profundo de la vida orgánica. La aparición de la cultura ya no sería un misterio, tendría sus raíces en la fisiología.
De todos los mamíferos, el hombre es el único que, de acuerdo con una fórmula tradicional (pero cuya importancia no se había apreciado en su justo valor), puede hacer el amor en cualquier temporada. Las hembras humanas no tienen una o varias épocas de apareamiento. A diferencia de los animales, no anuncian a los machos, con cambios de coloración y emisión de olores, su periodo de estro, es decir, el propicio para la fecundación y la gestación; y no se niegan en otros periodos.
En esta diferencia mayor se nos invita a ver el factor que hizo posible e incluso determinó el paso de la naturaleza a la cultura.
¿Cómo se justifica la tesis? Aquí es donde se complican las cosas, pues a falta de cualquier demostración posible, se da rienda suelta a la imaginación.
Algunos mencionan las costumbres de los chimpancés salvajes, cuyas hembras, cuando están en celo, obtienen de los machos más alimento animal que las demás. Haciendo una arriesgada extrapolación, de aquí se infiere que entre los humanos, cuando la caza se convirtió en una ocupación especialmente masculina, las mujeres que se mostraban accesibles en cualquier momento recibían de los hombres una parte más grande de la presa. La selección natural dio la ventaja a estas mujeres, mejor alimentadas, más robustas y, por lo mismo, más fértiles. A esto se añade otro beneficio: al disimular su ovulación, las mujeres habrían obligado a los machos (a quienes sólo movía la necesidad de propagar sus genes en esos tiempos primitivos) a dedicarles más tiempo que el requerido para el simple acto de reproducción. Así se aseguraban una protección duradera, cada vez más útil a medida que, con el curso de la evolución, los niños que traían al mundo se hacían más grandes y su desarrollo se hacía más tardío.
En el lado opuesto de esta teoría, otros autores afirman que al no pregonar (los norteamericanos dicen: advertise) sus periodos de estro, las mujeres hicieron más precaria y laboriosa la vigilancia que sus maridos ejercían sobre ellas. Ellos no siempre eran los mejores procreadores: por eso el interés de la especie actuó de tal manera que las mujeres pudieran acrecentar sus posibilidades de ser fecundadas por otros machos.
En un caso clave del matrimonio monogámico, en el otro remedio para sus inconvenientes, estas dos teorías dan interpretaciones diametralmente opuestas de un mismo fenómeno. En una revista científica francesa (pues las ideas que vienen del otro lado del Atlántico cobran influencia entre nosotros) advertí una tercera teoría no menos fantasiosa. La pérdida del estro estaría en el origen de la prohibición del incesto que, como se sabe, bajo formas diversas, es prácticamente universal en las sociedades humanas. La pérdida del estro —dicen— y la disponibilidad constante que de ello resulta, habrían atraído a demasiados hombres hacia cada mujer. El orden social y la estabilidad de los hogares se habrían visto comprometidos si, al prohibir el incesto, no se hubiera hecho a toda mujer inaccesible a aquellos que, por el hecho de compartir la vida doméstica, hubieran estado más expuestos a la tentación.
No se explica cómo la prohibición del incesto en sociedades muy pequeñas hubiera protegido a las mujeres —que con la ausencia del estro se habrían vuelto más deseables— de lo que se llama un "comercio sexual generalizado" con todos los otros machos con quienes se codean a diario, aunque no sean parientes cercanos. Sobre todo, los defensores de esta teoría parecen no tener conciencia del hecho de que, de manera igualmente plausible (más valdría decir también poco verosímil), se ha podido sostener la teoría exactamente inversa.
Ellos nos dicen que la desaparición del estro amenazaba la paz de los hogares y que la prohibición del incesto debió instaurarse como medida para enfrentar este riesgo. No obstante, de acuerdo con otros autores, sería la existencia del estro la que, por el contrario, habría resultado incompatible con la vida social. Cuando los humanos comenzaron a formar verdaderas sociedades, la consecuencia fue el peligro de que cualquier hembra en celo atrajera a todos los machos. El orden social no habría resistido. Por lo tanto, el estro debía desaparecer para que la sociedad pudiera ser.
Por lo menos, esta última teoría se apoya en un argumento seductor. Los olores sexuales no desaparecieron por completo. Al dejar de ser naturales pudieron volverse culturales. Este sería el origen de los perfumes, cuya estructura química sigue siendo muy similar a la de las feromonas orgánicas, pues hasta el día de hoy varios ingredientes que los componen son de procedencia animal.
Con esta teoría se abrió un nuevo camino por el que se adentraron algunos, pero invirtiendo nuevamente los elementos del problema. Lejos de destacar la pérdida total del estro, ponen el énfasis en que las mujeres no podían disimularlo completamente porque sus reglas, más abundantes que las de los demás mamíferos, a menudo las traicionaban dejando saber a cualquiera que entraban en un periodo de fertilidad. Las mujeres, que competían por los machos, inventaron una táctica. Quienes no estaban en un periodo fértil y por ende no retenían a los hombres, intentaban engañarlos embadurnándose de sangre, o de un pigmento rojo parecido a la sangre. Este sería el origen del maquillaje (después del de los perfumes, como ya hemos visto).
En este escenario, las mujeres son hábiles calculadoras. Otro escenario les niega cualquier talento de este tipo o, más bien, hace de la estupidez una ventaja para aquellas que, por haber permanecido en la ignorancia de sus periodos de ovulación, habrían tenido tantas más probabilidades de propagar sus genes. La selección natural las habría favorecido a costa de las mujeres más inteligentes que, al haber comprendido la relación entre la copulación y la concepción, habrían podido evitar la cópula durante el estro para ahorrarse los inconvenientes de la gestación.
Según los caprichos de los hacedores de teorías, la pérdida del estro aparece en ocasiones como una ventaja, en ocasiones como un inconveniente. Unos dicen que permitió consolidar los matrimonios; otros, que permitió atenuar los riesgos biológicos de las uniones monógamas. Expone a los peligros sociales de la promiscuidad, o bien los previene. Uno se marea ante estas interpretaciones contradictorias que se destruyen entre sí. Ahora bien, cuando se puede hacer que los hechos digan lo que sea, es inútil tratar de basar en ellos una explicación.
Desde hace un siglo, y también en Estados Unidos, los antropólogos lucharon a brazo partido por introducir en su disciplina un poco de prudencia, de seriedad y rigor. Cuánta tristeza no les causaría ver cómo invaden estas robinsonadas genitales su campo de estudio, y hasta lo sumergen en ellas (sobre todo del otro lado del Atlántico, donde están prestos a renegar de los viejos maestros, como ya ocurre en Gran Bretaña, y muy pronto, es de temerse, en toda Europa). Estas revoluciones sobre las que disertan como si hubieran ocurrido ayer, suponiendo que realmente sucedieron, se remontan a centenas de miles si no es que a millones de años. Nada podemos decir de un pasado tan lejano. Por eso, para encontrarle un sentido a la pérdida del estro, para inventarle un papel que aclare la vida social que llevamos, se la desplaza subrepticiamente en el tiempo hacia una época por nosotros ignorada, cierto, pero no tan alejada al punto en que no pueda proyectar sus supuestos efectos hasta el presente.
Es significativo que estas teorías del estro se hayan desarrollado en los Estados Unidos a la zaga de otra teoría que también pretendía disminuir las duraciones. Según esta última, el hombre de Neanderthal, predecesor inmediato del Homo sapiens (y contemporáneo suyo por algunos milenios) no podía poseer el lenguaje articulado a causa de la conformación de su laringe y su faringe. Por ello la aparición del lenguaje dataría de hace apenas cincuenta mil años.
Detrás de estas vanas tentativas por asignar bases orgánicas simples a actividades intelectuales complicadas se reconoce un pensamiento cegado por el naturalismo y el empirismo. Viéndose falto de observaciones que podrían dar fundamento a una teoría —lo que casi siempre sucede—, las inventa. Esta propensión a transfigurar afirmaciones gratuitas en elementos experimentales nos hace retroceder varios siglos, pues era característica de la reflexión antropológica en sus inicios.
Si bien la estructura anatómica de su garganta impedía al hombre de Neanderthal emitir ciertos fonemas, está fuera de cuestión que podía emitir otros. Ahora bien, un fonema es tan bueno como cualquier otro para diferenciar significaciones. El origen del lenguaje no está relacionado con la conformación de los órganos fonatorios. Su investigación compete a la neurología del cerebro.
Ésta demuestra que el lenguaje pudo haber existido en tiempos remotos, muy anteriores a la aparición del Homo sapiens hace unos cien mil años. Los moldes endocraneanos hechos a partir de los restos del Homo habilis, uno de nuestros predecesores lejanos, muestran que el lóbulo frontal izquierdo y el área llamada de Broca, centro del lenguaje, ya estaban formados hace más de dos millones de años. Como lo enfatiza el nombre que se le ha dado, el Homo habilis fabricaba útiles rudimentarios, cierto, pero que respondían a formas estandarizadas. No carece de importancia observar al respecto que el centro cerebral que gobierna la mano derecha está junto al área de Broca, y que los dos centros se desarrollaron de consuno. Nada permite afirmar que el Homo habilis hablaba, pero tenía los primeros medios para hacerlo.
En cambio no se permite la duda en lo que se refiere al Homo erectus, nuestro predecesor directo, que hace medio millón de años tallaba herramientas de piedra con una simetría que precisaba más de una docena de operaciones sucesivas. Es imposible imaginar que estas técnicas complejas se hayan podido transmitir de generación en generación sin que hayan sido objeto de la enseñanza.
Todas estas consideraciones rechazan la aparición del pensamiento conceptual, del lenguaje articulado, de la vida en sociedad en tiempos tan lejanos, que no pueden elucubrarse hipótesis sin hacer gala de una ingenuidad que linda con la necedad. Si se pretende situar la pérdida del estro en el origen de nuestra cultura, hay que admitir que ya se había producido en el Homo erectus, y tal vez hasta en el Homo habilis, especies sobre cuya fisiología no sabemos nada, sino que las cosas realmente interesantes para comprender la evolución humana sucedieron en los cerebros, no en el útero ni en la laringe.
A quien se deje tentar por el jueguito del estro, se le sugiere entonces que la hipótesis menos absurda de todas establecería una relación directa entre la pérdida del estro y la aparición del lenguaje. Una vez que las mujeres pudieron indicar sus humores con palabras, aun si hubieran elegido expresarse en términos velados, ya no habrían necesitado los medios fisiológicos que hasta entonces les habían servido para darse a entender. Al perder su función primera, al hacerse inútiles, estos viejos medios, con su estorboso aparato de voluminosidades, trasudores, coloretes y olorosas exhalaciones, se habrían atrofiado poco a poco. La cultura modelaría la naturaleza, no al revés. –— Traducción de Rossana Reyes
© Les Temps Modernes, 1998. La Republicca, 1995.