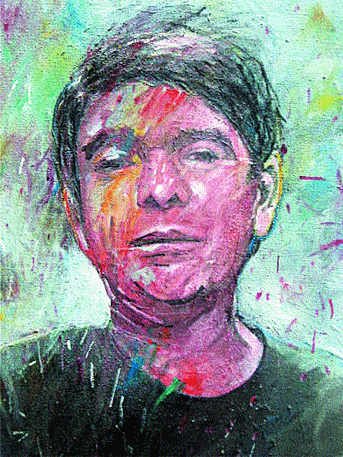Uno de los toreros que ha consagrado al toreo como una arte bella ha sido Silverio Pérez. Sobra decir que el toreo es un arte menor y que, por grande que haya sido un matador, hay un momento en que nos lo sabemos, que deja de revelarnos algo, de asombrarnos, como sucede con no pocos poemas de poetas mayores, y lo mismo en música, pintura, novela, teatro… Pero al toreo se le compara con las artes mayores, lo que no sucede, por ejemplo, con la carpintería o la herrería. El arte de Silverio Pérez servirá para demostrar lo que acabo de escribir.
Silverio amaba el toreo, lo sentía, pero fue necesaria la muerte de su hermano Carmelo Pérez para que, obedeciendo a una oscura intuición –esa premonición de los grandes artistas–, se decidiera a hacerse un destino como torero. Carmelo Pérez, torero temerario, había dado a la familia esa alegría que produce no pasar ya apuros económicos. Pero su fortuna se perdió en gastos médicos –¡aquella terrible cornada de “Michín”, toro de San Diego de los Padres; aquella otra cornada en España!– y los Bienvenida pagaron el viaje de su cadáver a México. Fue en Veracruz, velando al hermano, impregnado del vacío que Carmelo dejaba, Silverio optó por ser torero.
Dicen, y es verdad, que lo que naturaleza no da Salamanca no lo otorga. Así sucede con los artistas mayores. El maestro o, en su caso, el entrenador, es siempre secundario. Al artista lo forman la vida y lo que ya trae dentro (no me buscarías si antes no me hubieras encontrado, clama Pascal). Frente al toro, Silverio se da cuenta que es presa del miedo, pero él se ha comprometido a ser torero y, acaso, para no ver demasiado la cara de la bestia, para sentir menos su trote, para plasmar un mandato interior, Silverio Pérez acorta la distancia y en la cara misma del toro apunta lo que luego perfeccionará: sus lances, sus pases, que son como caricias en los hocicos mismos del animal, al que envuelve en torno a su cintura sabiendo que, pisando los terrenos que pisaba, un solo paso en falso podía ser el final, de su carrera, de su vida. Son como aquellas notas de piano de una niña, Alicia de Larrocha, que en un concurso conmovieron a un jurado, Artur Rubinstein, y lo forzaron a convencer a los demás jurados de que premiar la perfección técnica de otro de los concursantes habría sido una injusticia: las notas de la muchacha anunciaban lo excepcional, esas notas sólo un predestinado podía darlas. Así fueron aquellos primeros lances, aquellos primeros pases de Silverio Pérez.
Como los mayores toreros, Silverio era un elegido: diferenciado, irrepetible. No podía torear de otro modo (no podía ser más que sí mismo). Hacerlo habría significado el fracaso. Y entre tardes de “espantadas” en que no quería ver al toro, se sucedían aquellas otras imposibles de imitar, cuando tenía que salvar su carrera y para ello beber el cáliz de sí mismo, ¡ofrendarse! ¿Podrían, acaso, Shakespeare, Mozart, Goya, ser otros sino ellos mismos? ¿Quién recuerda al Goya de sus primeros años, aquel pintor académico que no alcanzaba aún la raíz de su ser?
Sin saberlo, Silverio Pérez reveló lo que muchos han llamado la escuela mexicana del toreo. Lejos de la arrogancia, cuando no prepotencia, de los toreros españoles, Silverio hacía el paseíllo con la cabeza baja, rumiando su miedo, sin querer llamar la atención. Y cuando salía el toro, cuando una luz lo cubría, señal inequívoca de que esa tarde se le vería torear, Silverio presentaba el capote con las palmas de las manos abiertas y visibles, como pidiendo clemencia. Y los olés al unísono de aquella multitud, que entonces se daba cita en las plazas de toros, lo cubrían también. Ya no había marcha atrás y él mismo se gozaba trenzando lances y muletazos, y cuando caía su enemigo de un estoconazo fulminante, los partidarios de Armillita y de Garza, enemigos irreconciliables, con seguidores irreconciliables, y los seguidores de Manolete, como el mismísimo Manolete, su antípoda, su amigo, se rendían a su arte. Los artistas mayores unen a tirios y troyanos en un sentimiento oceánico, compartido. Silverio derrochaba en el ruedo languidez, el sentimiento poético de la melancolía. Tenía la naturalidad y la sencillez del que no puede ser sino sí mismo y no puede dar explicaciones de por qué es como es. Toreaba lento, despacio, sin arrebatos, como hablan pausadamente, evitando el yo y el tú, sin sobresaltos ni tonos asertivos, por igual, los hombres y las mujeres del altiplano mexicano. En buenos aficionados españoles, como Cossío y el mismo Manolete, provocaba Silverio la fascinación de la otredad, la seducción que el Oriente lejano provoca en el europeo. Tal vez por ello a nadie admiró tanto Silverio como a Manolete, a nadie tanto Manolete como a Silverio.
Cuenta su esposa, la Pachis, que lo precedió de unos pocos meses en la hora final, que Silverio, aun después de los mayores triunfos, llegaba a su casa silencioso, sin otra compañía que sí mismo. Ella le tenía llena la tina de agua tibia. Él se desnudaba, se metía en ella. Encerrado en el silencio que daba paso a la contemplación, como sucede a los artistas mayores. Ella, entonces, entraba al cuarto de baño con una cerveza. Había que hablar, que amarse, porque no hay que creerse demasiado. Porque la verdadera vida está en otra parte. ~
Francisco Prieto ha publicado catorce novelas, entre las que destacan "Caracoles" (Mortiz, 1975), "La inclinación" (Plaza & Janés, 1986), "Campo de Batalla" y "El calor del invierno" (Jus, 2008 y 2014 respectivamente). En teatro, su drama "Lutero o el criado de Dios", publicado por la UNAM, fue montado por José Ramón Enríquez y protagonizado por Jesús Ochoa en la Casa del Teatro.