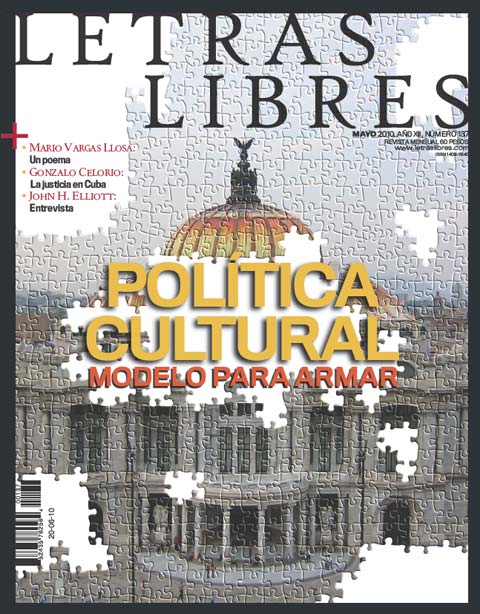Desde que regresé a vivir a México, en el verano de 2006, vivo en la Condesa, el barrio en el que nací y en el que viví muchos años. Conozco cada una de sus calles, de sus plazas y de sus parques. Podría serle de ayuda al arquitecto que quiera conocer sus emblemáticos edificios art déco. Es un barrio de amplios camellones, de banquetas generosas, que combina todo lo armónicamente posible la vida residencial con los servicios. Lugar de edificios en una ciudad tradicionalmente plana, la Condesa se volvió el barrio de las comunidades europeas en México, marcadamente de los judíos askenazis y los refugiados españoles. Una suerte de espacio urbano ideal. Un imposible metafísico en un país deshecho. Céntrico, forma parte de la vida de la ciudad a diferencia de los nuevos barrios búnker sólo para ricos. Tiene personalidad propia, y una indudable complejidad social con muchos estratos económicos, aunque sea mayoritariamente un barrio de clase media alta. Lamentablemente, todo esto que he escrito en presente debí haberlo enunciado en pasado. Por mis familiares, amigos y vecinos, sé que el deterioro ha sido paulatino. Yo no me di cuenta cuando regresé, me distrajeron las palmeras, y por eso me instalé aquí como el hijo pródigo que regresa a su “aldea espectral”. Pero con lo sufrido estos tres años podría escribir una enciclopedia sobre su degradación. El problema no es, como en otras zonas de la ciudad, de pauperización sino, al contrario, de éxito económico y desarrollo mal encauzado. Hasta hace una década, la Condesa era un agradable barrio residencial, con algunos locales de tradición, que había entrado en una relativa decadencia por culpa de los sismos del 85, que, si bien no la afectaron como a su vecina la colonia Roma, sí provocaron algunos derrumbes, no pocos daños en edificios emblemáticos, como el Plaza Condesa o el Basurto, y la huida despavorida de sus vecinos más prósperos hacia barrios con mejor subsuelo y, por lo tanto, más seguros ante las periódicas embestidas de la placa de Cocos…
Si me permiten la nostalgia, diría que todo empezó en la calle de Michoacán, enfrente del mercado, entre Atlixco y Parral, cuando un empeñoso vecino decidió abrir un restaurante. Nada reseñable por su cocina, pero que tuvo la osadía de poner sobre la banqueta, como una extensión del local, unas discretísimas mesas con manteles a cuadros y floreros. Como tantas otras ciudades del mundo, pero con mejor clima, la idea era simplemente que el local tuviera terraza. Además, en lugar de contratar al clásico mesero de pajarita que te atormenta con su amabilidad (y te extorsiona con su sindicato), le encargó el servicio de las mesas a un par de bellas estudiantes de teatro. Y en los muros del local, en lugar del póster con la Torre Inclinada de Pisa, cuadros de jóvenes pintores. No sé con precisión si este “pionero” actuó con apego o no al reglamento del barrio y la ciudad. Ignoro si vulneró la ley laboral. Lo que sí sé es que tuvo un éxito inmediato, y los locales con terraza empezaron a proliferar. La combinación risotto más minifalda con ínfulas artísticas parecía imbatible. Primero con un cierto buen gusto, en los bajos de edificios que conseguían el acuerdo de sus propios vecinos, estos locales ofrecían un ambiente diferente, festivo en una ciudad muda, al aire libre en una ciudad enclaustrada. Y en un salto sin demasiadas pausas intermedias, al absoluto caos de hoy, producto todo de malas y corruptas decisiones administrativas. Un paseante veloz vería hoy antros construidos ex profeso en lo que eran viejas casas tardoporfirianas, bares sin verdaderas medidas de seguridad ni aislamiento acústico y un restaurante tras otro en cada milímetro cuadrado. Obviamente esta oferta rebasa con mucho la demanda de los vecinos y se ha convertido en un imán para que todos los capitalinos se desplacen a desayunar, comer, cenar y embriagarse en la Condesa. Un barrio residencial convertido en una cantina al aire libre. Triste, pero aceptable.
El problema es otro. Y mucho más grave. Una de las extrañas peculiaridades del reglamento de establecimientos mercantiles de la ciudad de México es que obliga a aquellos que van a abrir un restaurante o un bar a tener estacionamiento propio, exigencia hasta cierto punto entendible pero imposible de cumplir en la mayoría de los casos, y más en un barrio como la Condesa, donde se partía ya de una importante densidad urbana. Esta exigencia del reglamento puede ser solventada con un ardid para-legal: la obligación de ofrecer a los clientes que lleguen con sus vehículos un servicio de valet parking. El problema en esencia sigue siendo el mismo: si no hay estacionamientos, ¿dónde se van a estacionar estos fugaces vehículos? Y la respuesta es una sola: en la vía pública. ¿Puede un valet que se respete arriesgarse a salir a buscar lugares? Pensemos además que trabaja muy intensamente sólo en las horas pico, cuando todo el mundo llega a rumiar sus sagrados alimentos. La solución ya no es para-legal, sino simplemente ilegal: se pone de acuerdo con un franelero que, armado de guacales desvencijados y cubetas rellenas de cemento, simplemente aparta el sitio a cambio de una propina. De nuevo, el problema hasta aquí, siendo ya muy grave, aún no es dramático. Un grupo de ciudadanos ha expropiado la vía pública para su provecho privado, con la complicidad tácita de los comerciantes y explícita de las autoridades. De los policías, porque les cobran en efectivo patentes de corso para dejarlos “trabajar”, y de las autoridades delegacionales, porque se sabe que están detrás de los servicios de valet parking, verdaderas minas de oro. El problema es que los franeleros tienen información precisa del día a día de los vecinos del barrio y la utilizan en complicidad con organizaciones criminales para desvalijar autos de particulares que no ceden a sus chantajes, robar casas cuando saben que los dueños no se encuentran y demás lindezas.
¿Cuál sería una imagen típica de la Condesa hoy? Un valet parking corriendo para recoger un coche seguido por otro en un automóvil para ocupar ese lugar, si se tercia, manejando en sentido contrario. Y como están “arreglados” con las grúas y la policía, pueden estacionarse de cualquier forma. En la noche, la impunidad con que bloquean las entradas y salidas de los vecinos es proverbial. Además, como la Condesa se volvió un barrio de servicios, durante las mañanas hay un tráfico constante de camiones de repartidores que surten a los restaurantes y los bares, que nuevamente se estacionan donde quieren, con la graciosa venia de las autoridades. Además, la basura que genera este nuevo ecosistema es disputada literalmente por decenas de camiones de la basura que acuden a la Condesa a cualquier hora tras el maná de unos desperdicios polisaturados de envases vacíos y cartón. Simultáneamente, la mayoría de los empleados de los restaurantes, bares y tiendas del barrio tienen múltiples necesidades que no siempre pueden satisfacer en sus lugares de trabajo. Y no me refiero a las estrictamente escatológicas, aunque también. ¿Dónde comen estos empleados que ganan salarios miserables y tienen horarios imposibles? ¿Pueden ser clientes de restaurantes análogos a los que trabajan? ¿Un garrotero en México puede comer en su pausa laboral en un restaurante del entorno de la Condesa? La respuesta obviamente es no, y la solución es la lenta pero imparable proliferación de puestos ambulantes de comida. Además, como se puso “de moda” el barrio, muchos de sus “distinguidos” visitantes son hijos de millonarios que viajan acompañados de sus simpáticos guaruras en sus igualmente simpáticas camionetas con sus simpáticos vidrios polarizados. Así, a esa escena típica de la Condesa hoy habría que sumarle el guarura con la pistola casi al descubierto sobre la acera (y su camioneta en ostensible doble fila), el narcomenudista enganchando clientes de bar en bar y el trabajador del barrio comiendo de pie en improvisados puestos de fritangas. Paralelamente, las terrazas llenas atraen una legión de menesterosos de toda laya y condición: desde los simples mendigos, tristemente indígenas en su mayoría, hasta los trovadores improvisados, algunos de una estridencia sospechosa, pasando por la señorita no del todo inmaculada que vende jabones orgánicos, el musulmán que ofrece telas de la India y el bolero platicador. He visto vendedores de alcachofas y de falsos bonsáis. Los antiguos locales que brindan servicios básicos a los vecinos –sastres, cerrajeros, tintorerías– no pueden resistir el empuje de la especulación inmobiliaria que producen las licencias fraudulentas de los locales de ocio y permutan su giro comercial por otro local de hamburguesas al carbón.
Así, mi viejo barrio de infancia es hoy uno más de los fracasos civilizatorios de esta ciudad, por más que esté de moda en las guías turísticas o se abran estaciones de préstamo gratuito de bicicletas. El problema es estructural y de modelo urbano y cada día se agrava más. No se trata de prohibir las terrazas, sino de limitarlas a una proporción lógica por manzana. No se trata de cercar los barrios para evitar sus visitas, sino de regular efectivamente, por una autoridad honesta, el espacio público. ¿De verdad es tan difícil delimitar con pintura los lugares donde la gente puede estacionarse y poner parquímetros para que esa derrama privada se convierta en riqueza pública? ¿De verdad es tan difícil vigilar con grúas manejadas por personal honesto que nadie, en ninguna circunstancia, se estacione en los retornos de los camellones? ¿De verdad es tan difícil impedir que los locales de ocio ocupen toda la banqueta y funcionen sin una adecuada insonorización? ¿De verdad es tan difícil cancelar los valet parkings? ¿Es tan grave que los visitantes busquen libremente dónde estacionarse y se desplacen todo lo grácil que sean capaces unas cuadras al local de su preferencia, como sucede en el resto del planeta? ¿Está ya legalizado el ambulantaje y la mendicidad o debe combatirse? ¿De verdad es tan complicado planear estacionamientos públicos subterráneos, con inversión obligada de los locales que operan en la zona? Preguntas sin respuesta en el mar de los sargazos de la corrupción delegacional. ~
(ciudad de México, 1969) ensayista.