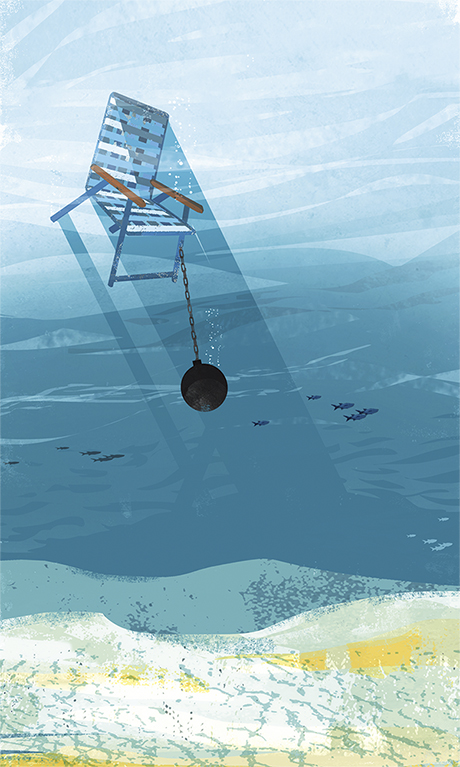Quizá incluso más que la propia Guerra de Vietnam, el caos en Iraq ha dividido a la sociedad estadounidense. El estado del desastre fue, además de la corrupción en el Congreso, el punto de inflexión en las elecciones legislativas de noviembre pasado. Seguramente lo será también en la contienda presidencial que ya se avecina. Para los intelectuales en Estados Unidos, Iraq y sus consecuencias se ha convertido, desde el principio mismo del conflicto, en un verdadero dolor de cabeza, uno de esos asuntos que terminan con alianzas y amistades y reconfiguran el mapa ideológico de un país. Cuando se trata de seguir este aciago debate, pocos escenarios se pueden comparar con la revista The New Republic.
En el 2003, la publicación apoyó la incursión militar en Iraq por “una razón esencialmente estratégica y otra esencialmente moral”. La estratégica, explicaban los editores, era evitar que Saddam Hussein adquiriera o vendiera las tristemente célebres armas de destrucción masiva; la moral, derrocar al “cáncer moral” que representaba para la región el régimen del dictador iraquí. Un año después, ante la creciente evidencia de la derrota del proyecto estadounidense en Iraq, The New Republic publicó un valiente número que se hacía, en portada, una pregunta moralmente honesta: “¿Nos equivocamos?” La conclusión de aquella reflexión editorial resultó ambigua: la revista encabezada por Martin Peretz admitió haberse equivocado en cuanto al argumento práctico para apoyar la guerra, pero no en cuanto a la razón moral: “Los iraquíes hoy –sin importar cuán asustados o afligidos– son, en algún sentido significativo, libres.”
Ahora, más de dos años después, The New Republic vuelve al centro del debate sobre Iraq con un número provocador. A finales del 2006, la revista publica dieciséis colaboraciones diversas que tratan, todas ellas, de responder qué sigue en Iraq. Letras Libres ha seleccionado tres textos que nos parecen emblemáticos de las posiciones que hoy se discuten en los círculos del poder y del saber en Estados Unidos: la retirada inmediata, el incremento de tropas y la simple y llana desesperación. David Rieff, Robert Kagan y Leon Wieseltier defienden, con lucidez y claridad, cada una de estas posiciones. ~
– León Krauze
Manden más tropas
El deseo extendido de abandonar Iraq está generando muchas ideas acerca de cómo y a qué costo se puede lograr tal retirada. El tema que campea en la mayoría de las propuestas –incluyendo las que, según se dice, dominan el pensamiento de la Comisión Baker-Hamilton– es que en Iraq la solución no es militar sino política, quizá hasta diplomática. La falla común de todas esas propuestas es que no hay solución política que se pueda alcanzar sin que las fuerzas combinadas de los ejércitos estadounidense e iraquí calibren el éxito militar.
Hasta ahora el problema no ha sido la incapacidad de reconocer la necesidad de una solución política por parte del gobierno de Estados Unidos, ni tampoco que el gobierno haya cifrado esperanzas muy altas en Iraq. Desde hace un buen tiempo hay funcionarios gubernamentales, aun dentro de la Casa Blanca, que habrían aceptado gustosos un resultado que no fuera la completa unificación de Iraq si hubiera garantizado que el país podía sostenerse al menos un año sin precipitarse en una sangrienta guerra civil. En cuanto a la democracia, los esfuerzos de la administración Bush por apoyar un gobierno democrático en Iraq han sido más pragmáticos que idealistas. La alternativa al gobierno democrático en Iraq es una forma de régimen autoritario. Pero ¿dónde está el hombre fuerte que puede controlar Iraq?, ¿sería sunita o chiita? Colocar a uno u otro grupo sectario en el poder sólo detonaría la guerra civil. Desde una perspectiva práctica y no idealista, para que en Iraq un gobierno tenga éxito debe basarse en una alianza entre las distintas sectas, y para que una alianza sea sostenible debe reflejar de algún modo los anhelos de la población.
Sin embargo, tal alianza no puede consumarse en Iraq sin un mínimo grado de orden y seguridad. Si el grueso del pueblo iraquí no puede ser protegido de los bombazos terroristas, los rebeldes y los escuadrones de la muerte, no será capaz de negociar y mantener un convenio político. Al ver que las tropas estadounidenses e iraquíes no consiguen garantizar su seguridad, el pueblo busca protección naturalmente en sus propias fuerzas sectarias.
La idea de que un repliegue o “transferencia escalonada” por parte de Estados Unidos redundaría en una especie de reconciliación entre los iraquíes ha sido refutada por tres años de dolorosa experiencia. Los funcionarios estadounidenses han prometido empezar a reducir el número de tropas en Iraq desde el inicio de la ocupación. Casi cada seis meses los oficiales del Pentágono han anunciado su intención de bajar el nivel de las fuerzas a la mitad en el lapso de un año. Se suponía que cada una de estas reducciones ocurriría al cabo de diversos logros políticos: una elección o el establecimiento de un nuevo gobierno. Pero nuevos brotes de violencia insurgente minaron cada triunfo anticipado. En realidad el problema ha sido una falta, no de progreso político, sino de progreso militar para apuntalar los avances políticos.
La ilusión de que un acuerdo político es factible, en medio de una crueldad atroz, es exactamente lo que nos ha conducido al punto donde hoy nos encontramos. Lo que se necesita en Iraq no son más planes ingeniosos, sino más tropas estadounidenses que brinden la seguridad requerida para que algún plan funcione. Incluso los que buscan un modo de abandonar Iraq lo más pronto posible deben comprender la urgencia de un aumento en el número de nuestras tropas que garantice la estabilidad necesaria para que una retirada eventual no genere el caos ni la implosión del Estado iraquí.
La primera de las prioridades debería ser proteger Bagdad, y aquí es donde la política estadounidense ha fracasado rotundamente. Para lograrlo Estados Unidos debería mandar al menos otros cincuenta mil soldados, la mayoría de ellos a la ciudad, para que los habitantes se sientan seguros, pero sin convocar tropas de otras zonas del país. Con Bagdad a salvo, las fuerzas estadounidenses e iraquíes podrían extender sus operaciones a las áreas controladas por los sunitas. Esto llevará tiempo. Pero una Bagdad protegida representaría al menos un pilar sobre el que se podría asentar un eventual convenio político.
Hay quienes afirman que no tenemos cincuenta mil soldados para enviar a Iraq. Sin embargo, las tropas están disponibles. Mandar fuerzas adicionales significa extender la rotación de soldados, algo que Estados Unidos ha hecho anteriormente en conflictos de importancia. Mantener este despliegue creciente, no obstante, requerirá un aumento sustancial del tamaño del Ejército y la Infantería de Marina. Dicho aumento, que implica dinero pero no reclutamiento, es esencial, independientemente de lo que hagamos en Iraq. Es asombroso que este gobierno haya intentado pelear dos guerras y proyectado otras intervenciones con una fuerza a todas luces inadecuada para misiones globales.
•
No hay que engañarse: la incapacidad de crear una situación relativamente segura en Iraq ha resultado costosa.

La violencia sectaria que vemos hoy palidecerá frente a la masacre desatada por una auténtica guerra civil iraquí. La noción de “transferencia escalonada” implica un proceso tranquilo, gradual, mediante el que las fuerzas militares de Estados Unidos se retiran y los iraquíes se adaptan pacíficamente. Es difícil creer que eso sucederá. En cuanto empiece la retirada estadounidense habrá un estallido de violencia para llenar el vacío. Grupos terroristas internacionales se hallarán sin rival en ciertas zonas de Iraq y podrán establecer nuevas bases para lanzar ataques contra Estados Unidos y sus aliados. Es absurdo imaginar que los propios iraquíes tomarán medidas contra esos grupos: estarán muy atareados peleando unos contra otros.
Ante tales circunstancias, cualquier “transferencia” de tropas estadounidenses para “cambiar de horizonte” será efímera. En este sentido, la retirada es una ilusión. Muchos de los que la respaldan suponen que podremos tolerar cualquier cosa que ocurra al cabo de nuestra salida: un mal pronóstico de la conducta estadounidense. Las posibilidades de que el presidente Bush –o un presidente McCain, o una presidenta Clinton, o un presidente Obama– sea capaz de hacerse a un lado y permitir que Iraq se convierta en el nuevo Afganistán son casi nulas. Sería mucho mejor arreglar la situación iraquí ahora, mientras aún hay oportunidad. La alternativa es retirarnos y dejar que Iraq haga implosión, para que en uno o dos años estemos luchando por volver a entrar. ~
– Robert Kagan
Traigan a las tropas a casa
¿Qué hacer ahora en Iraq? Para reflexionar en serio sobre este asunto hay que apelar a una perspectiva clara de lo que ocurre actualmente en terreno, tanto iraquí como estadounidense. La realidad, aceptémoslo, es muy dura. El derrocamiento de Saddam Hussein es la única de las metas propuestas por los estrategas de Estados Unidos que se ha cumplido.
Lejos de ser el precursor de un Medio Oriente “nuevo”, democrático, el Iraq de hoy día se antoja una advertencia del giro que pueden dar las sociedades sanguinarias cuando se cortan las manos muertas de la dictadura. Las elecciones, que los partidarios de la caída de Saddam han visto a menudo como el desagravio de la invasión, redundaron de hecho en una votación casi exclusiva por credo y grupo étnico. El dominio iraní de la zona chiita del sur de Iraq, la antítesis de lo que Washington pronosticaba, avanza a todo galope conforme el ayatolá Ali Al Sistani se retira del escenario y Moqtada Al Sadr, el clérigo radical apoyado por Teherán, se vuelve cada vez más el garante del gobierno en Bagdad. ¿Cuál es el verdadero estado de las cosas en el Iraq contemporáneo? Dicho sin tapujos, se trata de una situación que favorece los intereses de Teherán, de los kurdos independentistas y, por supuesto, de Al Qaeda y los baathistas, que no han empeorado sino mejorado a la hora de matar y herir a ciudadanos estadounidenses.
Por tanto no debe asombrar que el pueblo estadounidense esté harto de todo el negocio, tal como comprobaron las recientes elecciones en Estados Unidos. Cualesquiera que hayan sido los motivos de los políticos de la administración Bush, y los anhelos democráticos de neoconservadores como Paul Wolfowitz y Richard Perle, y de intervencionistas liberales como los editores de The New Republic, la idea de que Saddam tenía o estaba a punto de adquirir armas de destrucción masiva fue lo que hizo que el pueblo estadounidense respaldara la invasión de Iraq. Hoy día la mezcla de dos realidades –Saddam no poseía tales armas y el proyecto democrático ha demostrado ser una broma enfermiza y salvaje– provoca que el apoyo disminuya velozmente a favor de una vigorosa condena de la guerra.
Con esta camisa de fuerza hay que responder la pregunta de qué debe hacer ahora Estados Unidos en Iraq. Exigir que la gente que baraja opciones futuras no se solace en repetir las innumerables locuras y estupideces del gobierno de Bush es tan correcto como subrayar que el hecho de ordenar el despliegue de otros cincuenta o cien mil soldados estadounidenses, arguyendo que Estados Unidos debe “duplicar” su presencia en Iraq y ganar la guerra, sin importar el tiempo que lleve ni el costo en vidas, dolor y dinero, es también una forma de autocomplacencia. Quizá tiene sentido desde el punto de vista militar, pero es una mala apuesta política. El senador John McCain puede hablar de la necesidad de enviar más tropas en los talk shows dominicales; el candidato McCain, sin embargo, no querrá llegar a la elección del 2008 con el porcentaje de bajas estadounidenses que crece actualmente, y que sin duda aumentaría en caso de que se extendieran las operaciones en Iraq. Y aunque McCain no pueda suscribirlo por razones políticas, el discurso de sus potenciales oponentes demócratas –Hillary Clinton, Al Gore o cualquier otro candidato que surja en el próximo ciclo electoral– se reducirá a una sola noción: “Traigan las tropas a casa.”
Así que, en un sentido importante, la cuestión de qué hacer ahora ya se ha debatido. Estados Unidos debe abandonar Iraq, y más temprano que tarde. Lo único que queda por discutir con seriedad –nada que ver con el oropel y la jerigonza que se utilizarán para “cubrir” la retirada– son las modalidades de nuestra salida. El resto son ilusiones autocomplacientes, simulacros bélicos y ejercicios colectivos para cerrar la puerta del establo luego de la huida del caballo. ¿Podría funcionar el plan para la victoria en Iraq elaborado por McCain? Personalmente lo dudo, aunque es factible. ¿Existe una posibilidad real de llevar a cabo ese plan? No, ni la más mínima.
Ante estas circunstancias, mi opinión es que Estados Unidos debe retirarse de Iraq lo más pronto posible. Una cosa es pedir a los soldados que maten y mueran en una guerra que el país se compromete a continuar en serio. Pero el colmo de la inmoralidad sería exigir tales sacrificios si lo único que queda por resolver es cuándo nos retiraremos y cómo luciremos la hoja de parra que cubre nuestra decisión.
En estos días, burlarse del senador John Kerry es un deporte casi obligatorio en Washington. Pero las elocuentes palabras que el propio Kerry dirigió al comité senatorial hace más de treinta años tienen hoy la misma relevancia que entonces. ¿A quién le gustaría ser el último soldado muerto gracias a un error? ¿Querrías que tal persona fuera un ser querido? ¿Te ofrecerías como voluntario para ese destino fatal?
En la convención demócrata celebrada en Chicago en 1968, mientras sus policías golpeaban a los manifestantes en el Loop y Lincoln Park, el alcalde Richard Daley dijo, al parecer, a Lyndon Johnson que ya era hora de sacar a los soldados de Vietnam, de una vez por todas. “¿Y cómo voy a hacerlo?”, preguntó Johnson en tono de súplica. A lo que, según se dice, Daley contestó: “Pues ponga a las pinches tropas en los pinches aviones y sáquelas de ahí.”
Aparte de proteger a los kurdos, cuya posible consolidación como Estado quizá sea la única buena noticia de esta aventura nefasta –me temo que será nuestra Expedición Siciliana–, ya no hay nada que podamos hacer.

Y tal vez, a fin de cuentas, los kurdos pueden cuidarse solos. Así que llegó el momento de poner a las pinches tropas en los pinches aviones. Ahora, antes de que más hijos nuestros mueran por la arrogancia de su país. ~
– David Rieff
Intentar lo que sea
Lo más exasperante de esta guerra es que conocer sus raíces no ayuda a prever su desenlace. Imposible negar que los principales detonadores del conflicto fueron accionados por la fantasía, la ignorancia y el engaño. En vista de tal origen, insistir en una evacuación rápida se vuelve una tentación enorme. Casi tres mil estadounidenses han muerto, y más de veinte mil han resultado heridos; según el gobierno de Iraq, ciento cincuenta mil iraquíes han sido víctimas del fratricidio desatado por la guerra. Ciento cincuenta mil: una masacre de inocentes que se acerca a la escala de Saddam. Si la brutalidad continúa a este ritmo y los intentos por establecer una democracia en Iraq son socavados por los propios iraquíes, el derrocamiento del dictador deberá ser visto en términos morales casi como una turbulencia. ¿Quién no querría que saliéramos de esta carnicería y este caos? Es muy comprensible, asimismo, el deseo de ver cómo pagan un precio los gestores de esta empresa: Bush, Cheney, Rumsfeld y una caterva de leyendas locales del neoconservadurismo que ahora explican, por el bien de su pureza ideológica y el poder ganado, que ésta no es, ay, la guerra que imaginaron. Pero ¿qué precio pagaría no sólo Iraq sino Estados Unidos en caso de que simplemente nos retiráramos?
Durante mucho tiempo compartí la opinión de que gracias a que Estados Unidos se negaba a enviar más tropas había fracasado la tentativa de instaurar estabilidad y decoro –aunque no una democracia, que no se puede instaurar por la fuerza ni por decreto– en Iraq; de que lo único que nos impedía cumplir nuestros nobles objetivos era Rumsfeld y su tosquedad fuera de la norma; de que él era la norma. Sigo sosteniendo que el envío de más tropas reforzaría notablemente la seguridad en ciertos puntos nodales y peligrosos, pero la seguridad tiene que ver en el fondo con la situación sociocultural. Cada vez me queda más claro que en Iraq la culpa de la violencia y del frenético rechazo de lo que Fouad Ajami llamó con optimismo “el regalo del extranjero” es de los iraquíes. Los regalos no sólo deben darse sino recibirse, y lo digo sin condescendencia. Al contrario: soslayar el valor histórico del pueblo de Iraq es ser realmente condescendiente. Durante tres años y medio los iraquíes han sido libres. ¿Qué han hecho con su libertad? Sí, se han sentado bases vacilantes para una especie de democracia, pero la del Iraq liberado difícilmente es una historia de lucha por el liberalismo: la clase de liberalismo en que pensamos nosotros, ellos, cualquiera. Es más bien una terrible epopeya de matanzas tribales, de ira étnica y religiosa, de miedo engendrado por venganza y venganza engendrada por miedo. La violencia sunita no puede explicarse sólo a través de la violencia chiita y viceversa. (Sistani es el nuevo Khatami, el santo razonable y pragmático, el mulá madisoniano, que no puede o no quiere imponer restricción alguna.) Luego de que invadimos Iraq, Iraq se autoinvadió. Al parecer sólo hay amor y odio comunitario, la agonía del universalismo o su imposibilidad de nacer, y muerte. Encima de todo, más de un millón de iraquíes ha dejado el país: la emigración es otra forma de universalismo.
La perplejidad de Estados Unidos se debe a que la era iraquí de la identidad armada tiene consecuencias estratégicas de importancia. A Irán, al igual que a Al Qaeda, también se le ha dado el regalo del extranjero. La fractura de Iraq hace realidad uno de los grandes sueños iraníes; y con todo y las antiguas y fascinantes diferencias entre Najaf y Qom, creo que el colapso del Estado de Iraq acabará lanzando el chiismo iraquí a la órbita de Irán, que busca hábilmente la hegemonía regional. Y si una retirada estadounidense deja o no un vacío para que lo llene Al Qaeda –el problema es que en Iraq no hay vacíos–, el hecho es que la guerra ha fallado en su intento por reducir el terrorismo. Dentro de Iraq, el terrorismo de Estado ha sido remplazado por el terrorismo no oficial; fuera de Iraq, la guerra ha fomentado redes y ataques terroristas.
¿Y todo este pesimismo servirá para justificar la retirada? Confieso que desearía que así fuera. Ya que fui partidario de la guerra, asumo sus resultados como un cargo de conciencia. No creo que las tropas estadounidenses deban morir por una cruel noción kissingeriana de la credibilidad de nuestro país en el mundo, ni nada por el estilo. (De cualquier modo, la guerra misma está causando el peor daño a la credibilidad estadounidense. Después del terrorismo, el problema más grave para nuestra política exterior en la era Bush es el antiamericanismo.) Aunque nos retiremos de Iraq, seguiremos siendo un país sumamente poderoso del que todo enemigo debería cuidarse, y la reflexión moral sobre tales asuntos tendría que ser eficaz: en el lapso comprendido entre la decisión de retirarnos –si eso decidimos– y nuestra retirada habrá estadounidenses que morirán en vano. Por todas estas razones, no pienso desechar las voces en contra de la guerra que se oyen en el Congreso y otras partes como si fueran una forma de aislacionismo viciado u otro concierto de Peter, Paul and Mary. Esta guerra no ha sido un éxito rutilante, y sus costos son altos. Nunca me ha gustado, además, el Estados Unidos en cuyo nombre este gobierno ha marchado al combate: en tiempos difíciles uno intenta pasar por alto las diferencias sobre otros temas y otros retos, pero no estoy de acuerdo en que sólo un Estado que prioriza los derechos civiles, las obligaciones pactadas y las alianzas internacionales –un Estado de prioridades– se puede defender adecuadamente.
Y sin embargo soy incapaz de concluir que debemos renunciar. No podemos hacerlo por motivos morales, porque tenemos una obligación doble: ayudar a los constructores seculares de la democracia en Iraq, los héroes entre las ruinas cuya causa aún no está perdida, y proteger a los kurdos. Tampoco podemos renunciar por motivos estratégicos, por los beneficios para Irán y el terrorismo internacional. ¿Y entonces qué debemos hacer? En corto, todo y lo que sea. Un aumento en el despliegue de tropas para controlar Bagdad, de lo que dependen muchas cosas (nada bueno se instaurará si no se establece un orden); una transformación de la milicia iraquí o de lo que aparenta serlo; una transferencia a posiciones menos comprometedoras; una reforma federal del Estado iraquí; una consulta internacional (pero sobre Iraq, no sobre Palestina); un intento por poner a Siria de nuestro lado, algo al alcance de la imaginación diplomática: todo y lo que sea. Si nos retiramos o mantenemos el rumbo sangriento, el asunto empeorará todavía más. No estoy seguro de que un gobierno tan torpe y rígido y autocomplaciente como el de Bush tenga la destreza que la crisis necesita ahora. (Rumsfeld fue despedido por los resultados no de la guerra sino de la elección.) Tampoco estoy seguro de qué puede funcionar. Estamos a merced de Iraq, donde no hay misericordia. ~
– Leon Wieseltier
Traducciones de Mauricio Montiel Figueiras