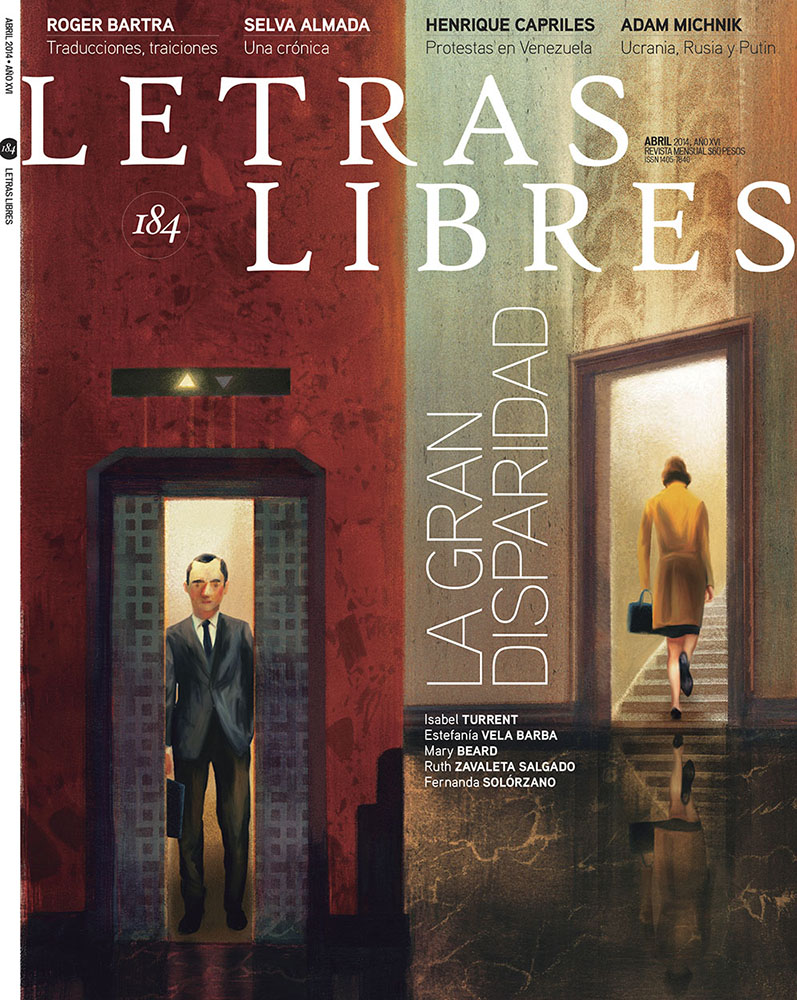Don Elías llega en autobús a la Terminal del Sur y ahí toma el taxi que lo llevará a San Ángel, a la Condesa o a Bosques de las Lomas. Su aspecto no es propiamente campesino, sino el de un paisano comerciante con sombrero de palma. Lleva una mochila mediana al hombro y, en el bolsillo interior de su chamarra, una libreta de direcciones. Le ha pedido al chofer que lo deje unas tres cuadras antes, para llegar caminando a la casa particular o la oficina adonde tiene cita. Sobre la mesa irá abriendo uno a uno los paquetes envueltos en plástico y papel periódico: una mascarita olmeca; dos figurillas masculinas teotihuacanas de pie, una con la pierna mocha; un sahumerio de barro negro; dos platos de barro barnizados, uno con figura de lagarto; decenas de cuentas de piedra azul y verde, para hilar en collar; una vasija roja con forma de calabaza, tipo Colima; y un pequeño templo tipo Mezcala, en piedra serpentina. Como buen vendedor, don Elías deja para el gran final la aparición de una vasija maya con tapadera labrada.
¿Cómo mete todo esto en la mochila, don Elías?, ¿no teme que se le rompa alguna pieza? No. Él sabe bien cómo empacarlas. A lo único que le teme es a los retenes de la Policía Federal, cuando los agentes suben a los autobuses en busca de armas. Si toca revisión, hay que abrir todo el equipaje. Siempre que le han llegado a preguntar qué es lo que trae ahí, él responde: “Son artesanías.” Y en efecto, la leyenda dice que buena parte del tráfico de piezas arqueológicas pasa, también al salir del país, con ese estribillo. Y don Elías añade, sin parpadear: “Lo que yo no venda aquí, se va para Suiza.” Me quedo perplejo, sobre todo porque algunas de sus mercancías son, a ojos vistas, imitaciones, más o menos conformes, de piezas que se hallan en museos o que han sido reproducidas en libros y revistas. ¿Cómo saber si una pieza es buena?, le pregunto. “Eso me lo dan muchos años de ver, de tocar y hasta de oler.” Me ofrece la mascarita olmeca de piedra verde, que tiene polvo rojo en las ranuras. “Esto es cinabrio, y es venenoso.” Con un cepillo de dientes, retira el cinabrio. “Ahora, mira cómo le hago para que luzca” y se pasa la piececita por la frente. El efecto de la grasa de la piel en la piedra es sorprendente. La máscara verde adquiere brillo y densidad. Pero eso no la hace auténtica.
El tráfico de piezas arqueológicas es también un comercio de falsos. Desde siglos atrás, se han colado en las colecciones particulares, y han ido a dar a los museos, falsificaciones tanto burdas como excelentes que pueden engañar al conocedor más avezado. La réplica de piezas antiguas mexicanas comenzó en la época colonial, y nos abre a una tradición artesanal clandestina que se mantiene viva. A saber cuántos talleres en México producen estos objetos. Don Elías, ¿cómo saber si una pieza de barro es falsa? “Yo no te traigo piezas falsas. Mira la piel del barro. Estas manchas negras no son de pintura, son de hongos. Esto estuvo enterrado por siglos. Es lo que distingue una pieza auténtica.” Pero la verdad es que las manchas de hongos también pueden imitarse, y así como a una máscara se le pueden añadir restos de cinabrio, una dura costra de polvo seco en el vientre de una vasija convence al inocente.
Durante una visita de trabajo que el arqueólogo Felipe Solís hizo al Museo del Quai Branly, en 2009, la encargada de las colecciones americanas de esa institución le solicitó que hiciera una revisión de las piezas prehispánicas de origen mexicano ahí depositadas. Yo acompañaba al doctor Solís –entonces director del Museo Nacional de Antropología– en plan de intérprete. La revisión sería somera, no oficial, y se hizo en una pantalla de computadora. Las piezas aparecían catalogadas con número de registro y procedencia (que en muchos casos era “desconocida”, como suele ocurrir con las que fueron objeto de tráfico en algún momento), descripción técnica y datos de origen (por ejemplo, Teotihuacán, cultura Zapoteca, Tlatilco). Fue fascinante asistir al peritaje de Solís. Con gran seguridad, iba confirmando la catalogación o sugiriendo modificaciones cuando descubría una inexactitud; señalaba características de las piezas que las hacían excepcionales, defectuosas o improbables; en algún caso su dictamen fue así de sorprendente: “Esta no es una pieza mexicana”; en otros: “probablemente falsa”; y en otros más: “seguramente falsa”. Por la tarde, Felipe Solís hizo una visita, de incógnito, a la Galería Furstenberg, una de las más connotadas casas vendedoras de “arte precolombino” en París (donde se comercia “arte primitivo”, no “piezas arqueológicas”). Furstenberg exhibe ordinariamente en sus vitrinas y salas piezas prehispánicas mexicanas. La entrada es libre. Al día siguiente le pregunté al arqueólogo sobre su experiencia, y si había encontrado piezas falsas en exhibición. “Varias.” ¿Y los precios? “Una fortuna.” Poco después, fui a conocer la galería. Me sorprendió que, además de las piezas arqueológicas, su otro campo de especialización fuera el surrealismo.
Pero no era algo para sorprenderse, si uno piensa, por ejemplo, en la enorme colección de “arte primitivo” que André Breton atesoró en su pequeño departamento de la rue Fontaine. Al difundir, con espíritu de vanguardia, las afinidades que percibían entre el pensamiento surrealista y el “alma primitiva”, los surrealistas contribuyeron al tráfico de piezas arqueológicas hacia Europa y Estados Unidos. En los muros, estantes y mesas de su estudio, sin ninguna jerarquía y siguiendo un arreglo “mágico”, Breton situó, lado a lado, algunas importantes obras de Magritte, Giacometti, Arp, Tanguy o Miró, con botellitas de cristal, objetos encontrados, collares, arte popular, art brut, máscaras esquimales, ídolos de Oceanía y piezas arqueológicas, entre ellas varias mexicanas. Como medio de vida, él compraba y vendía todo tipo de “objetos de arte”. Además de la máscara teotihuacana que le obsequió Diego Rivera, y que hoy forma parte de la colección del Quai Branly, tenía una figura sedente de Colima, dos caritas sonrientes (una de ellas con el cuerpo entero), una pequeña figura olmeca y otra de Mezcala y… varias de estas estaban colocadas justo debajo de una de las versiones de L.H.O.O.Q. de Duchamp. Cuando la colección Breton salió a subasta pública en 2003, en el Hotel Drouot, luego de que el presidente Jacques Chirac se negara a hacer la compra por parte del Estado para destinarla a un museo, entre los compradores menudos, gente del pueblo que se hizo de algún libro u objeto artesanal, varios manifestaron que sentían vergüenza porque Francia no hubiera conservado ese tesoro, y pagaron su puja pidiéndole perdón al difunto.
También en el Hotel Drouot, en marzo de 2011, salió a subasta la colección H. Law de “arte precolombino” (básicamente mexicano y peruano). Días antes se había abierto al público. Ocupaba el sitial más importante una extrañísima pieza policromada, de más de metro y medio de altura, descrita como “gran divinidad sedente maya”. Parecía un mascarón prehispánico añadido a un cuerpo de guerrero enano montado sobre dos piernas de estatuaria romana. Los arqueólogos mexicanos no tardaron en denunciar la impostura ante el gobierno francés. La pieza, estrella de la subasta, se vendió, no obstante, en 4.2 millones de euros. Entretanto, una señora interesada por una urna peruana de Chancay, preguntaba a un ejecutor de la misma subasta si podría colocar esa olla a la intemperie en el jardín de su casa.
“Hay otra manera de comprobar si una pieza de barro es auténtica”, me dice don Elías. “Rómpele un cacho. Así verás qué tan antiguo es el barro cocido. Luego, puedes pegarla o mandarla restaurar. Con huellas de restauración se verá más de a de veras.” ~
(ciudad de México, 1956) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es 'Persecución de un rayo de luz' (Conaculta, 2013).