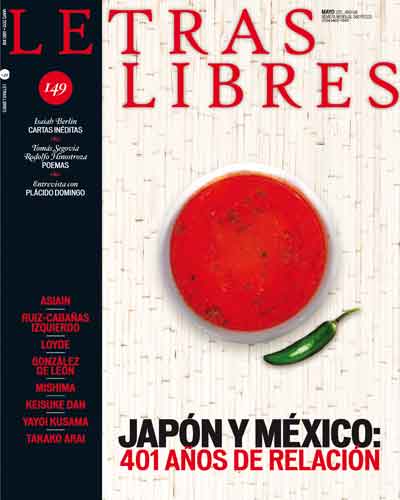Uno: un editor le solicita a un escritor más o menos joven que escriba su autobiografía. Dos: el escritor acepta y empieza a explorar de qué manera contar sus treinta o cuarenta años de vida. Tres: muy pronto le queda claro al escritor que la sinceridad es imposible y que no puede representarse ni entenderse ni explicarse más que inventando un personaje, una suerte de doble que ha de servir como alegoría y desfiguración de sí mismo. Cuatro: ya creado y dado a imprenta, ese doble adquiere gradualmente una vida aparte –se subleva y se queda quieto y no acompaña al escritor en el resto del camino, se insubordina y se desprende y comienza a suplantar ante el público a un autor cada vez más disperso y borroso. Cinco: algunos años más tarde, cuando el escritor muere, la disputa al fin termina y el doble persiste ya a solas –la impostura, el crimen se han consumado. Ya lo decía Derrida: cuando uno cree estar escribiendo una autobiografía está escribiendo, en realidad, un epitafio.
En términos menos sombríos: está claro que escribir una autobiografía es cosa seria. Por eso lo primero que sorprende en Trazos en el espejo es la poca seriedad, la inocencia, con que tantos escritores enfrentan este género. Son quince los textos reunidos en este volumen –confesiones, relatos autobiográficos, autorretratos precoces– y apenas en unos cuantos hay indicios de que el autor esté al tanto de los peligros de la tarea. Son quince los escritores –todos mexicanos y menores de cuarenta años– y casi todos parecen ignorar que, aunque ellos redactan ahora el texto, a la larga terminarán siendo un efecto del texto mismo. Solo unos pocos (María Rivera, Agustín Goenaga, José Ramón Ruisánchez) se esfuerzan por crear un personaje inestable y poroso que no los fije ni mutile. Solo dos (Luis Felipe Fabre y Martín Solares, quien entrega una estampa mínima, tan solo unas líneas) esquivan las normas del género y renuncian a representarse. Lo que prevalece en casi todos los demás casos es una narrativa de lo más tradicional: relatos lineales con un yo sólido y estable al centro, historias sin accidentes ni discontinuidades ni sujetos múltiples e inabarcables. Es como si los autores de estos relatos emprendieran su autobiografía no tanto para contar su vida como para engañarse y tranquilizarse: soy uno solo y siempre el mismo, una cosa ha llevado a otra y estoy donde debo, tengo control sobre mi vida.
Sorprende también que muchos de los escritores aquí reunidos acaben ocultándose bajo personajes en cierta forma parecidos. Hay tantos disfraces a la mano y, sin embargo, ocho o nueve de estos autores optan por una de dos botargas: o el artista enfermo, y por tanto marginal, o el hijo más o menos rebelde, más o menos sumiso. Claro: el tropo de la enfermedad es cosa vieja en las memorias literarias y suele desempeñar una función capital dentro de ellas –precisar el momento en que el individuo abandona la actividad física, se separa de los otros y alcanza a atisbar el mundo desde fuera, como espectador, a una distancia conveniente para retratarlo. Desde luego: la infancia y la familia son temas obvios en las autobiografías y es previsible que aparezcan en los recuentos vitales de los autores jóvenes. Pero al fin y al cabo uno elige qué contar y qué no contar y bajo qué careta presentarse, y a mí no me deja de asombrar que tantos escritores de mi generación decidan representarse de una manera tan blanda. ¿Será que varios han interiorizado ya, sin siquiera haberlos combatido, esos discursos que decretan la futilidad de la literatura y la irrelevancia de quienes la practican?
“Yo –dijo Ortega y Gasset– soy yo y mi circunstancia.” Pues bueno: aquí hay quince individuos y no demasiada circunstancia. Para empezar, varios de ellos reducen el mundo al ámbito familiar, por supuesto que más cómodo y codificado y fácil de describir. Después, muchos se asumen como seres marginales pero a fin de cuentas soberanos, al mando de sí mismos y de sus vidas, no atravesados ni arrastrados por tensiones sociales y procesos ideológicos. Finalmente, casi todos son escritores sin campo literario: presumen su don y se demoran relatando su descubrimiento de los libros, pero rara vez dedican una línea al medio cultural que los contiene y afecta. De hecho hay que esperar hasta las últimas páginas, hasta las fichas bibliográficas de los autores, quién sabe si redactadas por ellos mismos o por los editores del libro, para encontrarse de lleno con el campo literario. Allí, apretadas en pequeños párrafos, aparecen por fin las instituciones que determinan la vida material de un escritor mexicano: las universidades, los posgrados, las revistas, las editoriales, las becas. Para decirlo de otro modo y con un término que chirriará en los oídos humanistas: estos escritores apenas si hacen un esfuerzo por objetivarse. Es decir: fascinados consigo mismos, plácidamente sitiados en su epidermis, renuncian a entenderse como partes de fenómenos más amplios o como sujetos construidos desde fuera. Nada más no se hacen esa pregunta que Foucault sugería hacerse antes de hablar de uno mismo: “¿Qué lugar hay para un yo en el régimen discursivo en que yo vivo?”
Ahora: sería una torpeza despachar el libro y no advertir que hay en él por lo menos tres textos formidables, tres estrategias de escritura que de un modo u otro se oponen a las inercias del resto del volumen. La primera es la de Julián Herbert (“Mamá leucemia”): en vez de ignorar el mundo material, partir de él para contar una historia íntima en que los sujetos arrastren fardos sociales, las ciudades soporten una nomenclatura y el escritor, en vez de flotar, esté situado. La segunda es la de Luis Felipe Fabre (“Autobiografía travesti o mi vida como Dorothy”): no confesar algunas nimiedades sino profesar un programa estético, inventarse un personaje extremo que sirva como ejemplo –como rock star– de una política literaria. La tercera es la de Agustín Goenaga (“Autobiografía del cráneo”) –y, en menor medida, la de José Ramón Ruisánchez: agujerar el texto, para que un párrafo no siga al otro y no se afiance ninguna ilusión de identidad, y saturarlo de citas y referencias, para que otras voces atraviesen el relato y traigan consigo otras teorías y otras experiencias.
Por aquí pasa una vez más Derrida y esto deja: “Cada vez que una identidad se anuncia a sí misma, algo o alguien grita: cuidado con la trampa, estás atrapado. Escapa, libérate, despega.” ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).