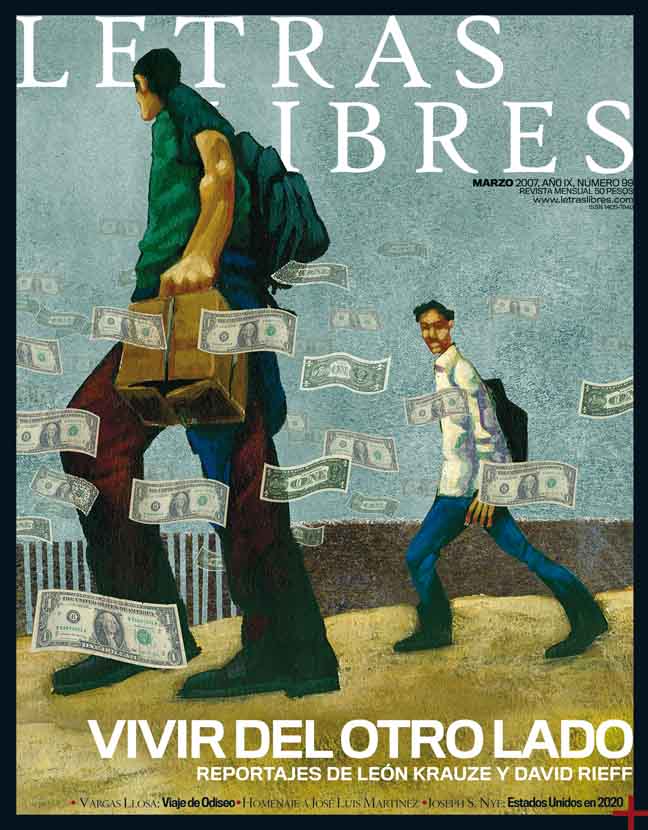“Sólo falta que nieve en diciembre”, me dijo un taxista de cierta edad, entre preocupado y divertido, mientras negociaba los enredos del tráfico de la ciudad, la más cercana al Polo en su país, bajo una llovizna digna de Gante, Dunquerque o Londres. Total, quejarse del frío húmedo es ritual de rigor en cualquier taxi del Reino Unido.
Otra cosa es tener esa conversación en diciembre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y que la perspectiva de una navidad medio invernal no parezca alucinada, al cabo de varios días de aguas, nubarrones y frescores impropios del verano del Hemisferio Sur.
Si las dudas sobre el clima han ganado ubicuidad a saltos cuánticos en los últimos años –canículas dantescas en Europa occidental, inundaciones bíblicas al pie de los Balcanes, huracanes furibundos en el Caribe, sequías inclementes en Asia–, la respuesta, que ya estaba a la vista de quien quisiera atenderla al menos desde 2001, ha debido ser reiterada en París, a principios de 2007: Nos estamos dando un quemón, por cierto que no muy ligero. Y se pondrá progresivamente peor.
Las aristas más salientes aparecieron en todos los medios la primera semana de febrero, cuando oficiales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), con la representación de algunos miles de los científicos del clima mejor calificados del mundo, anunciaron las calamidades previsibles: la temperatura promedio del planeta aumentará probablemente entre dos y seis grados centígrados y el mar subirá, en promedio, entre 18 cm y 59 cm hacia el año 2099. Hay más cifras en el informe del IPCC, pero reiterarlas iría de la redundancia al masoquismo.
En cambio, ha quedado desatendida una pregunta esencial: ¿Cómo saben? Es decir: ante un panorama así de cataclísmico, ¿queda sólo “creerle” (o no) a los “expertos”? ¿No hay mejores opciones para quienes no hemos escrito tesis doctorales en ciencias del clima?
Las hay, y puede resultar más productivo aproximarse al tema con ánimo de entender los argumentos que con disposición a dar saltos de fe. Sobre todo porque el Informe del IPCC vaticina más días calientes, menos noches frescas, sofocos, diluvios y ventiscas. ¿Hay que creerles?
Ocurre que los propios científicos parecen haberse esforzado para que cualquier ciudadano pueda seguir la lógica de sus inferencias, sus proyecciones y hasta sus incertidumbres. Para que la pregunta, de entrada y hasta el final, no sea “¿por qué creerles?”, sino “¿cómo lo saben?” –muy a pesar de que la primera sea largamente más rentable para hacer política que la segunda.
Conviene partir de un dato duro, durísimo: el disparo sin precedentes de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera terrestre durante el último medio siglo. Medir cuánto CO₂, cuánto metano y cuánto vapor de agua flota en el aire no es una tarea que rebase la tecnología disponible desde, digamos, el Rock ‘n’ Roll. Éstos son datos confiables y todo mundo los tiene. Agreguemos una segunda colección de observaciones directas:
“El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como resulta ya evidente a partir de incrementos observados en las temperaturas globales promedio del aire y los océanos, del derretimiento extendido de nieve y hielos, y del aumento del nivel promedio global del mar.” (Resumen para líderes ejecutivos del IPCC.)
¿Cómo saben que no es casualidad? La pregunta vale, y el IPCC parece tener respuestas: once de los últimos doce años están entre los más cálidos desde 1906. Aun así, aunque las cifras son sugerentes, no bastan para construir un argumento que convenza. En la ciencia, siempre es preferible montar las pirotecnias estadísticas sobre modelos teóricos que propongan mecanismos de causa-efecto. En otras palabras, ¿qué fenómenos explican que el aumento de ciertos gases en la atmósfera cause un calentamiento de la Tierra?
Es aquí donde la ya famosa frase “efecto invernadero” deja de ser un código cifrado para cobrar poder explicativo. La idea es que las moléculas de vapor de agua, de dióxido de carbono y de metano, entre otras, son capaces de absorber energía de los rayos del sol. Esto se comprueba fácilmente en laboratorios en todo el mundo. Es, pues, información fuera de duda. A mayor concentración de estos gases “de invernadero” en la atmósfera, mayor capacidad tendrá ésta de retener el calor… transitoriamente, porque con el tiempo ocurre que las moléculas, energetizadas en exceso, reemiten en todas direcciones una radiación secundaria que se incorpora fácilmente a los océanos y la tierra firme en forma de calor.
Tenemos, luego, las mediciones sólidas sobre el aumento de gases de invernadero en la atmósfera; tenemos las observaciones sobre el cambio del clima en todo el planeta en el mismo periodo, y tenemos un modelo que explica de qué forma el calentamiento global podría ser consecuencia de la concentración de gases. ¿No basta con eso?
No, porque en la propia noción de clima va implícita la idea de variabilidad, y ésta puede ser natural, ajena a las actividades humanas.
¿Cómo saber, entonces, si el cambio que se observa en el último medio siglo es antropogénico o natural? ¿Cómo hacer, por otro lado, un experimento esclarecedor, si suena imposible sacar del planeta a los seres humanos y ver si el clima recupera los patrones anteriores a la era industrial?
Suena imposible, pero no lo es del todo. Los modelos permiten idear “experimentos” simulados en computadoras. Por ejemplo, variar las concentraciones de gases de invernadero –forzamientos de origen humano– y simular los efectos resultantes. Claro que eso trasladaría el factor de fe a los modelos y simulaciones. ¿Cómo asegurarse de que las proyecciones de estos “experimentos” son creíbles?
Éste es un punto esencial de la argumentación, al cual se han dedicado años de trabajo. Años reales y años “simulados”. Cientos de miles de estos últimos, de hecho. La lógica es elegante: Por observaciones indirectas es posible inferir características del clima en el pretérito muy remoto. Los copos de nieve depositados hace tres mil años, digamos, en el Ártico, traían en su estructura volúmenes pequeñísimos de aire. Al cabo de varias nevadas, aquello se compactó en placas de hielo en cuyo interior quedaron atrapadas burbujas minúsculas de atmósfera. Hoy en día, los “paleoclimatólogos” perforan los hielos polares en busca de esos “fósiles” atmosféricos para inferir la temperatura ambiental y las concentraciones de gases miles de años atrás.
Se sabe así, con cierta incertidumbre, cómo se han relacionado los gases en la atmósfera con la temperatura planetaria desde hace más de seiscientos mil años. Como las simulaciones por computadora –basadas, no lo olvidemos, en principios de física y química– reproducen con fidelidad estos registros históricos, vale esperar la misma fidelidad en sus proyecciones. Es decir que sus éxitos al retrodecir el clima de hace miles de años alimentan la confianza en su capacidad para predecir el clima dentro se cincuenta o cien años.
Nadie ha predicho nevadas en Ciudad del Cabo. Pero no hace falta. El IPCC avisó lo que estaba ocurriendo con el clima de la Tierra al menos desde 2001, con “66 por ciento de confianza” en sus predicciones más extremas. En este tiempo, políticos y negociantes irritados por la idea de cambiar su forma de operar se han refugiado en una vaga noción de “incertidumbre” respecto de la ciencia que tiene que ver en ello. Ahora el IPCC reitera lo esencial de sus predicciones, suponiendo esta vez un “noventa por ciento de confianza”. Sudáfrica no quedará sepultada en la nieve, pero el clima cambiará, muy probablemente, de forma drástica.
El asunto merece ser discutido en taxis y cafés, y hasta en la ONU, aunque siempre será preferible que las pláticas se den en el entendido de que los argumentos científicos merecen cierto crédito –en la medida en que lo demuestren–, y no que topen con la pared de los dogmas, cuya única salida son los saltos de la fe. ~