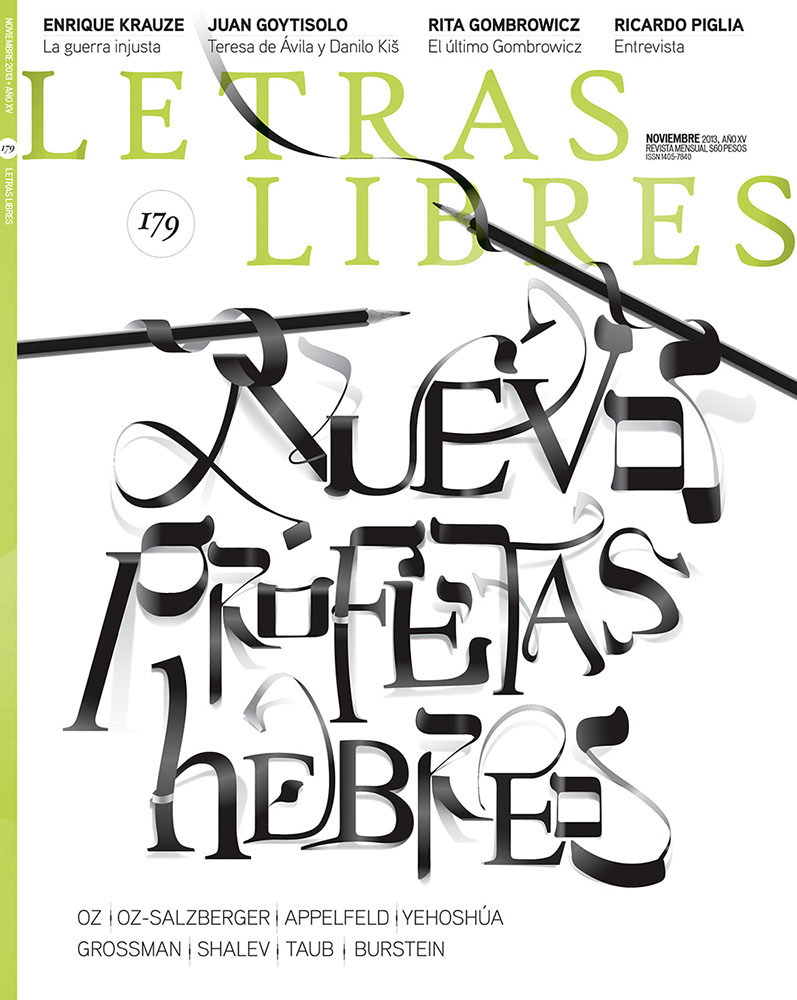Una noche de enero de 1979, Rafael Castanedo, amigo de la familia, irrumpió teatralmente, como él era, en casa. Lloraba porque se había suicidado un joven discípulo suyo, gente de cine como él. Salió mi papá a recibirlo y lo dejé consolándolo en la biblioteca, en los sillones de mimbre separados por un tablero de ajedrez profesional. Me pidieron un par de brandys y me retiré. Al doctor Domínguez le gustaba que yo sirviese los tragos en ocasiones intempestivamente solemnes. Lo creía, supongo, iniciático.
Pocos años después até cabos: la persona cuya muerte hacía sollozar a Rafael era Jordi García Bergua, el autor de Karpus Minthej, que el FCE publicara por primera vez, ya en forma póstuma, en 1981 y que en breve se reeditará acompañado de estas líneas mías. Oportunamente, sus hermanas, Alicia, poeta, y Ana García Bergua, novelista, ambas muy activas en la vida literaria mexicana, han agregado a esta nueva edición de Karpus Minthej un puñado de poemas poco conocidos o inéditos de aquel suicida de veintitrés años, que son de utilidad para entrever la catadura artística del autor de una novela excepcional.
A pesar de que sus hermanas han estado presentes en mi vida a lo largo de más de treinta años, apenas si he visto alguna fotografía de Jordi García Bergua, hijo de Alicia Bergua y del crítico de cine hispano-mexicano Emilio García Riera. Desconozco, a su vez, los detalles de su vida y de su muerte. Tampoco me ha interesado conocerlos: cuando leí por vez primera, tan pronto apareció, Karpus Minthej, apremiado por José Ramón Enríquez, era la obra póstuma de un adelantado, una especie de joven-viejo que había decidido sumarse al paraíso infernal de quienes desean ser los elegidos de los dioses. Como abismo y como espejo, Karpus Minthej era más que suficiente. Saber más era una indiscreción peligrosa para alguien que tenía diecinueve años en 1981. Me era suficiente con asociar su fracaso con su triunfo a través del suicidio, pues como Chatterton, Von Kleist o Michelstaedter, dejó García Bergua una esfera que incluye –indivisible, flotante y dorada– a la vida y a la obra. Mucho de ello, de la leyenda del suicida joven y genial, se difuminó a través de aquel primer ensayo mío sobre Karpus Minthej. Y cumplido mi propio medio siglo, cuando los muertos jóvenes quedan en calidad de nuestros menores, muertos casi niños, no creo que una vida cercenada a los veinte años incluya una biografía interesante. Todo lo que él fue, creo, sobrevive en su único libro y en los poemas recuperados.
La historia del libro ha sido tristona. Al entusiasmo de unos pocos ha seguido el silencio, la indiferencia y, en algunos casos, cierta inverecundia: entre quienes hace más de diez años se paseaban por Madrid o Barcelona, antes de que la crisis económica volviese a darle su justo valor a la cultura española y se autopromocionaban como los primeros mexicanos en atreverse a abandonar el rancho grande escribiendo sobre nazis, filósofos griegos o franceses, Europa y la cristiandad, etcétera, abundaban los olvidadizos.
Entre los libros escritos por mexicanos que no trataban sobre México –lo cual era vendido como una revolución astronómica–, cuya existencia les ocultaban aquellas estrellas fugaces a los cándidos periodistas peninsulares para darse importancia de adanes o colones, estaba Karpus Minthej junto a las obras, nada menos, de Arreola y Elizondo, entre otros autores capaces de desmontar aquel teatrito. No todos, desde luego, habían leído Karpus Minthej o sabían quién había sido Jordi García Bergua, porque entre los escritores también hay gente muy ignara o que se jacta de no leer a sus contemporáneos, idiotez pertinaz cuando se torna precisamente en eso, en una jactancia. En fin, la reedición de esta novela es una nueva oportunidad para saber si quienes hemos apostado por ella nos dejamos impresionar por la buena prensa literaria que suele acompañar a los suicidas o si la promovimos, como también llegó a decirse, solo por complicidades de cogulla o conventillo. Otros lectores corroborarán si, en algo o en mucho, teníamos la razón.
Los reparos a la novela, acaso muy profesionales, tal como los desplegué en mi ensayo de 1989, ya no me parecen decisivos, o porque actualmente disfruto de cierta sabiduría o porque soy un caso perdido de admiración por mi propia adolescencia. Todo en Karpus Minthej lo encuentro bien puesto, a lo largo de una novela presentada como un manuscrito firmado en agosto de 1899 por Joseph K. Maturin, biznieto del autor de Melmoth, el errabundo (1820), novela gótico-romántica frente a la cual García Bergua escribió la suya. El libro finaliza con tres apéndices. Uno reporta la muerte del padre de Karpus, personaje importante del libro, en 1905; otro la del narrador, en París, en 1904; y un tercero, hallado proverbialmente en 1946, que se trata de un manuscrito firmado por un viejo K. Minthej donde entramos, al fin, al infierno personal de este antihéroe byroniano.
Karpus Minthej, como lo dijo uno de sus pocos lectores comprometidos, Emiliano González, es una biografía espiritual narrada por Joseph K. Maturin, que obviamente representa la unión entre el siglo de Lord Byron y el siglo de Kafka. Noble albanés nacido en 1876 y educado en Inglaterra, Karpus viaja primero a Venecia; después, tras su amada Charlotte, a una “Grecia rarísima”, según González, donde se revela como un dandi transformado en asesino. Karpus nos habla de las mujeres que amó y de sus volubles maestros particulares, ansiosos de inocularle, primero, el cancionero de Heine, y luego la filosofía idealista alemana.
El libro expone su filosofía moral, que en 1989 me parecía nietzscheana y ahora leo como una glosa de Schopenhauer. En 1981, González, por cierto, advertía no compartir “la ideología más que pesimista de las meditaciones sepulcrales que hacen de ‘intermedios’ entre cada episodio. Jordi parece haber tomado a la letra la filosofía expuesta por Villiers en Axel, que debe ser entendida en un plano puramente simbólico: en la irrepresentable obra dramática del wagneriano conde, Axel es un emblema –y solo eso– del rebelde absoluto, del hombre que exige ser ángel en un mundo de hombres-mono”.*
La hipersensibilidad decadentista, la estilización extrema que hacía de Karpus Minthej la única novela verdadera del modernismo mexicano –aparecida anacrónicamente un siglo después de las misas negras y de la Revista Azul– y el ajetreo libresco de un lector imberbe que no pudo sino haber leído en vez de haber vivido son las características esenciales del libro de García Bergua.
En cuanto a su carácter finisecular decimonónico, Karpus Minthej es la obra de un escritor eminentemente visual, como lo calificó González con tino, y está escrita, para empezar, en una de las prosas más claras y seductoras del pasado fin de siglo. Yo no encontré, y la busqué ociosamente, alguna nota falsa, una negligencia. Testamentaria quizá pero no inconclusa, Karpus Minthej es una novela terminada, metódicamente neoclásica, pues ese romántico megatardío que fue García Bergua se propuso imitar a lo gótico y a lo byroniano pero, como tuvo genio, logró singularizarse imitando. Si su Venecia es tópica, su Grecia es salvaje, la de las estatuas coloradas, más parecida a la que conoció Lord Byron dándose cuenta de que era un lugar para morir, y la verdadera locura de su autor –la que quizá lo mató– va adueñándose, pesadillesca, de la novela.
Karpus, como capitán de corsarios, nos lleva a un mundo distinto (atroz, por cierto) al de las primeras páginas: el tono es el de Poe en Narración de Arthur Gordon Pym. Pasa, para decirlo en cine, de James Ivory a Raoul Ruiz: el mismo periplo encontrará, en sus poemas, el lector. Van de la calculada inocencia modernista o prerrafaelita a la degeneración al estilo de Max Nordau, pasando por un lado cómico que también se asoma, con una timidez encantadora, en Karpus Minthej. También en los versos de García Bergua sonríen –con la falsa sonrisa del gato de Cheshire– algunos gatos eliotianos. Y no olvido, entre los poemas rescatados, una versión mexicanísima de “El desdichado”, de Nerval.
Pero eso no es todo: en el apéndice iii, cuyas páginas están entre las más genuinamente sádicas de nuestra literatura, la atmósfera viciada de manicomio, hospital y tortura huele a Sade, desde luego, pero también deja distinguir el tufo del Conde de Lautréamont y de Artaud. Sin ese apéndice, titulado “Sweet Charlotte”, refiriéndose a la amada de Karpus, quien acaso persiste en este mundo como muerta viva, la novela podría calificarse (o descalificarse) como un pastiche, es decir, como una reconstrucción artificial de una manera artística anacrónica. Pero ese apéndice fija a la novela en los albores de otro fin de siglo, el del siglo XX, porque García Bergua ejerció la innovación retrógrada.
El ajetreo libresco del que he hablado, fuente de reticencia frente a Karpus Minthej, en nada conspira para hacer de la novela una banalidad alcanzada gracias a una intoxicación de escritura artística. La prosa, insisto, nunca es recargada o preciosista y quisiera ejemplificar con algunas citas. Léase la llegada de Karpus a Venecia:
El vaporino, cerca ya de su destino, permitió a Karpus darse cuenta, desde la borda, de lo que era San Michele: una isla que estaba ocupada, en toda su extensión, por los muertos de todos los tiempos de Venecia; un inmenso cementerio coronado en un extremo por una iglesia a cuyos pies se hallaba el puente del desembarcadero. Mientras bordeaban, contemplaba en silencio la inmensidad de cruces blancas que, desfilando frente a sus ojos, se erguían firmes e inamovibles de cara a un cielo que, no compartiendo una extraña impresión que él había tenido siempre, era forzosamente para todos.
O apréciese el tono y la sintaxis de la carta de Charlotte a Karpus:
En cuanto al amor no puedo decir nada. Si acaso únicamente aconsejar, en base a nuestra propia experiencia, que aceptemos nuestra incapacidad para retenerlo. Quiéreme cada vez que me veas, pero no me recuerdes ni trates de asegurar nuestro porvenir nunca. Eso nos llevaría al intento de comprensión y el intento de comprensión conduce directamente al odio. Estoy en Atenas.
Finalmente, copio una escena del Karpus ya maldito y maldecido, en Grecia, cuando asesina a su fiel Mullingar:
–Yo soy esta mujer –se dijo Karpus–. Así me siento. De cualquier modo, querido Mullingar, nunca hubieras podido seguirme; menos aún regresar a Inglaterra… Era mejor así.
Habiendo dicho esto, se llevó las manos al cuello y se despojó de la rosa de piedra que Ebrach le había obsequiado. Entonces, abriéndole los dedos al cadáver de su joven amigo, depositó la piedra en la palma picoteada y volvió a cerrarle la mano suavemente. Después dobló el grabado y se alejó, apresuradamente, dejando atrás el buharro que había caído, convertido en cenizas, sobre las brasas de la humilde fogata. Cuando llevó más de dos horas caminando y pudo ya divisar Pirgos a lo lejos, pensó que debió haber sepultado al desdichado Mullingar. No había dado más de dos pasos emprendiendo el regreso cuando decidió que, después de todo, no valía la pena. El día despuntaba.
–Te dejo frente al mar, querido amigo –exclamó levantando la voz, y descendió corriendo por una colina cubierta de olivos.
Hice la relectura de Karpus Minthej con el temor natural de que se derrumbara el mito que yo mismo había contribuido a crear con un par de artículos e incluyendo a Jordi García Bergua en mis antologías y diccionarios. Pero la novela me pareció aun mejor que la primera y la segunda veces que la leí. Algún día la volveré a leer para despedirme de ella para siempre, pues ha estado estrechamente ligada, apenas histórica, a una vida anterior a mi trabajo de escritor y de crítico. Me repito y concluyo: un joven contemporáneo que se mata y deja una novela ejemplar no es una sombra fácil de exorcizar. ¿Vade retro, Karpus Minthej? Imposible. ~
__________________________
Prólogo a la reedición de Karpus Minthej,
de Jordi García Bergua, que el FCE publicará próximamente.
* Emiliano González, “XXV . Karpus Minthej” en Almas visionarias, México, FCE, 1987, p. 97. Vale la pena llamar la atención sobre ese excéntrico que es Emiliano González, nacido en la ciudad de México en 1955, un escritor que se propuso, con desigual fortuna, ser un raro desde la adolescencia y quien es, para bien y para mal, un alma gemela de García Bergua. La obra de González ha sido un desenlace posible, que no un desarrollo, de lo que habría podido ser la del autor de Karpus Minthej: una literatura sin maduración, un huerto sellado, una buhardilla bajo llave. Deberían reeditarse Los sueños de la Bella Durmiente, de 1978 –que le dio a González, el más joven en obtenerlo, el Premio Villaurrutia–, Almas visionarias, de 1987, y algunos pasajes de su Historia mágica de la literatura, de 2007.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.