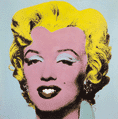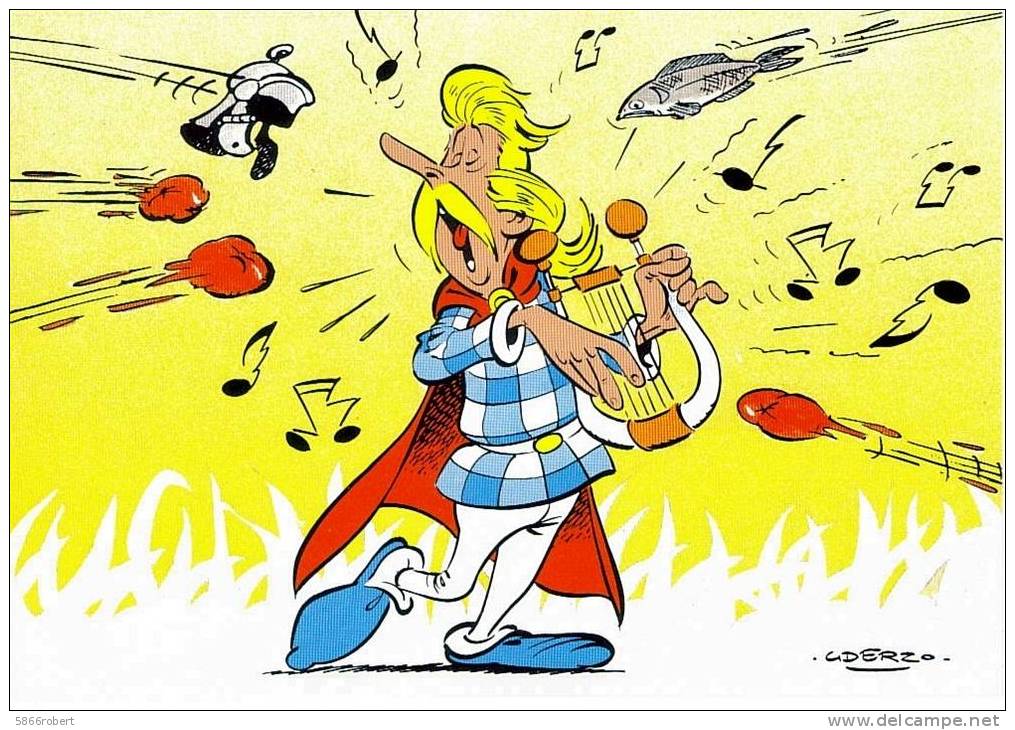Hijo de inmigrantes checoslovacos de humilde extracción social, más exactamente de un obrero minero llamado Ondej Warhola y de un ama de casa que llevaba el nombre de Julia, Andrew Warhol nació en Forest City, Pensilvania, entre 1928 y 1931. Su fecha de nacimiento, en efecto, resulta incierta, porque él mismo desdijo varias veces la autenticidad del acta fechada en 1930. Lo que de ninguna manera parece incierto es que el hombre de la peluca dorada, que después pasaría fulgurantemente a la historia de esta segunda mitad del siglo bajo el apelativo de Andy representa, en primer y personal lugar, al individuo de origen desfasado y anónimo que alcanza un tan controvertido como contundente estrellato en la dinámica escena neoyorkina de los años sesenta. La trama de su vida permite establecer analogías con el canon de las telenovelas: el de la niña pobre que se convierte en rica. Y la relación no es forzada, si pensamos que Warhol hizo de la cultura popular otro canon, o mejor dicho un sistema iconográfico al que sus seguidores —y él mismo en su última época— convertirían en canon.
Pero volvamos a lo anterior: Warhol no perteneció a la primera generación nacida en la ¡América América!, hijo de una pareja extranjera que cruzó el Atlántico buscando un nuevo sitio de enclave, no amenazado aún por la guerra. Su familia venía de la Europa pobre del Este, nada jerárquica, sin ningún lazo con los restos del british style atestiguado por los nuevos tipos sociales que conformaron a la nación del norte. He aquí entonces un primer estadio de extrañamiento, de identidad parcialmente descentrada, marcada por la nostalgia: la lengua materna —como sonido y habla definitorios— es una lengua permeada de extranjería, doble. Y, acentuando aún más las diferencias respecto a su posterior proyección a la fama, la infancia de Warhol transcurre en el seno de la clase obrera. Si a ello se agrega su condición homosexual, el arco diferenciador —en la esfera de lo autobiográfico— se completa un poco más.
“Comprar es más americano que pensar y yo soy más americano que ningún otro”. “Lo más hermoso de Tokio es McDonald’s. Lo más hermoso de Estocolmo es McDonald’s. Lo más hermoso de Florencia es McDonald’s. Beijing y Moscú no tienen todavía nada hermoso”. “El arte como negocio es el paso que viene después del arte. Yo comencé siendo un artista comercial y me gustaría acabar como un artista negociante”. El autor de estos comentarios, después de graduarse como Bachelor of Fine Arts en el Carnegie Institute of Technology de Pittsburg en 1949, se trasladó inmediatamente a Nueva York, donde comenzó una exitosa carrera de diseñador gráfico. Y el diseño gráfico, efectivamente, será el suelo inicial de su trabajo artístico. Mientras tanto, para costearse los estudios, trabajaba en grandes almacenes.
¿Creía Warhol en las afirmaciones antes transcritas? Probablemente sí, y todavía más: tal vez fervientemente, con la misma fervorosa carga de ironía, burla y desenfado que imprimía a esas mismas palabras. Esta contradicción constitutiva se desplaza, por supuesto, hacia toda la obra del autor, sobre todo a aquella que está inserta en su periodo fundacional, y que coincide con la década de los sesenta. Cuando Warhol alterna y a veces mezcla el método serigráfico con el acrílico sobre papel o tela para colocar, en un golpe de vista instantáneo, una botella de Coca-Cola, una caja de sopas Campbell’s, otras de duraznos Del Monte o sus igualmente archiconocidos tomates Heinz, anula ferozmente toda operación analítica. Pese al laborioso trabajo artesanal que ello conlleva —acción que lo separa de su antecedente ineludible, el ready made de Marcel Duchamp—, los objetos iconizados cuestionan esa misma iconicidad, para construir una acción mimética que borra toda intermediación con la cosa reproducida. Se trata de un borramiento que exacerba su eficacia ilusionista cuando el artista volumetriza los materiales citados. Warhol, insisto, no analiza, informa sobre lo ya conocido, complace al espectador (y al coleccionista) con los objetos que éste tiene a la mano constantemente. Parodia y cree en aquello que está parodiando, cree gozosamente. Con estas exactas reconstrucciones y su desparpajo frente a las mismas, así como con los retratos (algunos por encargo, otros acoplándose a los ídolos que resplandecen en el momento) de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Liz Taylor y Jackie Kennedy, Warhol disuelve los límites entre la alta cultura y la cultura de masas, separándose, insisto, de las investigaciones analíticas propias de la primera. Sin embargo, en su observación del mundo, como él mismo la designara, dispara un relevamiento placentero e irónico de las transformaciones que mueven a ese mundo. Léase: el vertiginoso crecimiento y atomización de los objetos de consumo en medio de un auge capitalista, que incrementa la presencia concreta del papel moneda. Entonces crea un cuadro completamente cubierto con la imagen del dólar y otro que repite, con análogo sentido, las botellas de Coca-Cola.
Al mismo tiempo gesta su taller llamado Factory, es decir su “fábrica” de obras generadas colectivamente, al modo de un revival contemporáneo de los estudios renacentistas. Y no falta a ningún acto del jet set, se convierte, como dice Klaus Honnet, en “la primera estrella del arte”. Su intenso protagonismo y sus películas, basadas en la repetición asfixiante de un solo acto, resultan tan magnéticos como revulsivos, tanto que en 1968 una de sus seguidoras, Valerie Solanis, le dispara con un revólver dejándolo seriamente herido.
Warhol generó una ruptura con todas las convenciones pictóricas que dominaron la escena norteamericana hasta finales de los años cincuenta y, dado que Nueva York ya era decididamente el sitio direccional de las tendencias de la época, su innovación se desplegó hacia otros ámbitos mundiales. No fue un inventor a ultranza, la originalidad extrema le corresponde a los primeros movimientos de vanguardia de este siglo. Pero sí activó un giro de 180 grados contra el expresionismo abstracto y la abstracción minimal que componían los estatutos pictóricos hasta la aparición de su anticonvencional iconografía. Frente a la “aparición de lo invisible”, su obra se propuso expandir una neta, extrema visibilidad; éste es otro de los aspectos de su reflexiva observación irónica. Retornó al realismo, no a la representación ilusionista, no al relato en suspenso abierto por el Renacimiento. Su disposición de un solo elemento sobre el cuadro es deudora del diseño y de la cosa por la cosa misma, una sobrerrealidad disgregada. Su ordenada repetición del billete o de las botellas de Coca aluden a una proliferación que neutraliza y desencializa al objeto y, con ello, instauran una puesta entre paréntesis de lo reproducido.
Retomó, asimismo, el retrato, ya no de los personajes de la corte, sino de un mundo en el que los reyes pertenecen a la esfera de un espectáculo más masivo, idolátrico y profano. Él mismo inventó para sí un personaje transitando a medias entre el arte y la farándula. Abrió y cerró, en un extenso, prolongado y al final desgastado fogonazo, puertas al futuro, la estética visual de nuestros días. En sus últimos tiempos, la ironía que alguna vez fue hallazgo se convirtió en la misma repetición que antes vehiculizara un eje edificante.
Ya convertido en mito, Andy Warhol murió en una cirugía el 22 de febrero de 1987. Seguramente su acta de defunción desempolvó un viejo y anónimo nombre, Andrew Warhola. ¿Habrá alguna relación entre ese singular, desplazado anonimato, y la centelleante fama posterior? Si la hubiera, esto ya es materia de otro estudio y de otra disciplina. –
La exposición de Warhol se inauguró el 17 de agosto en el Museo del Palacio de Bellas Artes
y concluirá el 31 de octubre.
El mirón Miret
Una tarde de Madrid y de marzo, en l980, en el lado norte de la plaza de la Cibeles, Pedro Miret y yo, apoyados de espaldas contra la verja del Ministerio del Ejército, estuvimos no sé cuánto…
La monserga del compromiso
Algunos artistas han sustituido una visión pop y naíf de las relaciones humanas por una idea pop y naíf de la política
Ébola: ¿del Congo al resto del mundo?
“Los microbios”, reza un lugar común, “no reconocen fronteras”. De allí a concluir que el brote de enfermedad por el virus del Ébola (eve), que ha causado la muerte de más de cuatrocientas…
Beckett antes de Beckett
Pocas veces una novela muestra de manera tan presta y simpática la decisión de un escritor de ponerse en marcha, tomar al fin su propio camino.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES