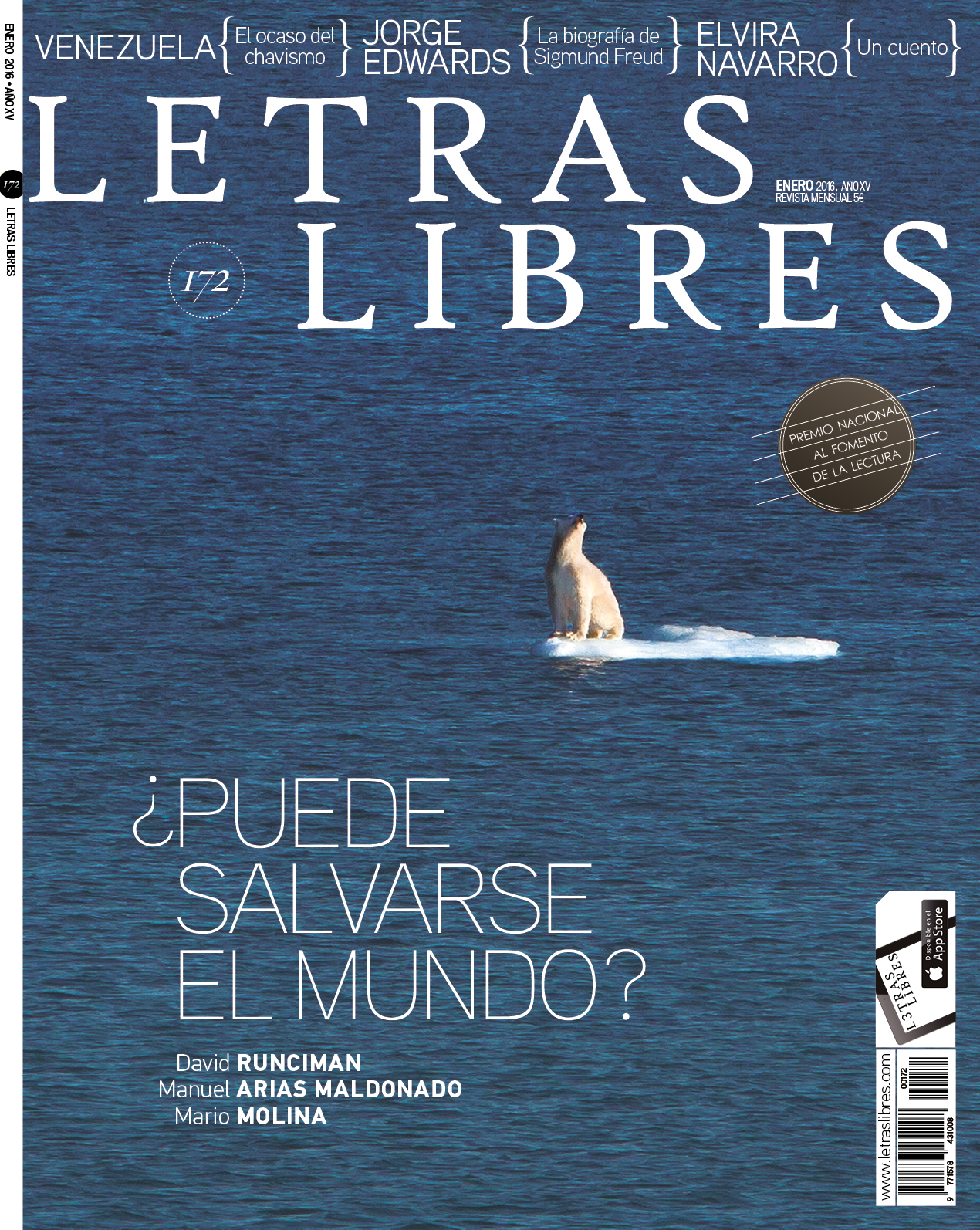Escucha al autor:
La obra de Borges abunda en esos personajes subalternos, un poco oscuros, que siguen como sombras el rastro de una obra o un personaje más luminosos. Traductores, exégetas, anotadores de textos sagrados, intérpretes, bibliotecarios, incluso laderos de guapos y cuchilleros. Borges define una auténtica ética de la subordinación […] Ser una nota al pie de ese texto que es la vida de otro: ¿no es esa vocación parasitaria, a la vez irritante y admirable, mezquina y radical, la que prevalece casi siempre en las mejores ficciones de Borges?
Alan Pauls, El factor Borges
I
La lápida de Jorge Luis Borges en el Cimetière des Rois de Ginebra, con su inscripción en inglés antiguo y a la sombra de un árbol que solo florece en años impares, se encuentra al lado de la tumba de una puta. La de quien escribió “Pierre Menard, autor del Quijote”, un cuento cuyo protagonista escribe en francés a menos de mil kilómetros de aquí, es kitsch: nadie entiende ese homenaje póstumo de María Kodama, escrito en caracteres incomprensibles y en tipografía de saga nórdica, estridente como un gaitero escocés en este paisaje armónico y sobrio de coro gregoriano. La hierba crece frondosa en el rectángulo que en 1986 enmarcó el cadáver de Borges, entonces reciente. No hay mensajes ni flores ni piedras, como sí los hay –por ejemplo– en la tumba parisina de Cortázar. Las rosas están frescas, en cambio, en el rectángulo equivalente de Grisélidis Réal (1929-2005), escritora, pintora, prostituta.
Más allá está el monumento preciso –diseño helvético– que señala los restos de Robert Musil, quien murió en Ginebra en 1942, a resguardo de la tormenta nazi. Un poco más lejos, junto a la puerta, se encuentra la tumba de un tal Babel, que tal vez fuera bibliotecario. Pero el muerto más cercano al autor de “La lotería en Babilonia” es una muerta: una activista, una mujer valiente, una artista cosmopolita que se educó en Alejandría, Atenas y Zúrich, una puta de lujo que siempre defendió a los marginales, es decir, los habitantes de los márgenes, incluso en su funeral, que mezcló a desamparados con dignatarios, a trabajadoras del sexo con millonarios relojeros.
A los ojos de este turista cultural, de este viajero enamoradizo que persigue topografías literarias, hay un modo de unir conceptualmente la tumba de Borges con la de Réal mediante el tercer vértice de otro posible triángulo: aquí también fue enterrado el filólogo suizo Denis de Rougemont, que explicó como nadie los extraños modos en que codificamos el amor en Occidente.
II
Borges es un paréntesis que duró 45 años. Desde 1930, cuando publicó Evaristo Carriego y al poco conoció a Adolfo Bioy Casares, hasta 1975, cuando murió su madre y María Kodama se convirtió en su secretaria personal. Entre esas dos fechas escribió todas sus obras maestras como habitante de Buenos Aires y como lector iconoclasta, memorioso y memorable de la literatura universal. Antes y después de Borges, a un lado y otro del paréntesis irrepetible, hay otro Borges, literariamente menos interesante, pero muchísimo más feliz. Es el Borges que llegó con su familia en 1914 a Ginebra, donde estudió el bachillerato y conoció la obra de los vanguardistas; que llegó en 1919 a Palma de Mallorca, donde nadó y trasnochó y firmó un manifiesto ultraísta; que regresó a Mallorca sesenta años más tarde, donde visitó a Robert Graves, y que se mudó a Ginebra en 1985 para que su muerte fuera suiza.
El Borges canónico es venerable y monumental, progresivamente abstracto. Camina con la ayuda de un bastón. Se está quedando a oscuras o, como Tiresias, ya es del todo ciego y nos inquieta con sus visiones irónicas. Ha escrito cuentos indestructibles y dicta poemas y conferencias y lo traducen y recibe premios. Su mundo es Buenos Aires: vive con su madre y con la criada, Epifanía Uveda de Robledo, “Fanny” (como la abuela Fanny Haslam), pasea y cena con Bioy Casares, adora el tango, es un escritor que lee y escribe, más texto que arrebato. El otro Borges, tanto el primero como el último, es apasionado y corporal. Escribe cartas y poemas y manifiestos, todavía no es capaz de pensar en libros. O ya escribió todos los que pudo pensar y ya solo piensa en sus Obras completas. Viaja con su familia, de joven, o con María Kodama, de viejo. Es feliz y no tiene pudor en proclamar su felicidad sobre esos viajes últimos, sobre esa vida en Ginebra.
También fue feliz en Mallorca: no es difícil imaginarlo mientras subes en coche por la carretera que conduce a Valldemosa y a Deià. Las terrazas y la piedra y las paredes verticales y los olivos de troncos torturados: todo transporta hacia el mismo paisaje que descubrió entusiasmado después de haber vivido y estudiado, adolescente, en Suiza. En una Suiza que, cuando llegó en 1914, le pareció triste, gris metálico, y que enseguida se convirtió en un parque cerrado al mundo a causa de la primera gran guerra. De la geometría y la amabilidad suiza pasó sin solución de continuidad a una ciudad mediterránea y cosmopolita, con turismo incipiente, y de ella estos paisajes telúricos que encantaron al mismo tiempo que provocaron el rechazo visceral de George Sand y que enamoraron, en cambio, a Graves, quien tras permanecer en silencio durante toda la reunión con Borges y Kodama, les gritó de pronto en la puerta: “¡Tienen que volver! ¡Esto es el Cielo!”
III
La luz de Mallorca se contrapone, caprichosa, a la oscuridad de Barcelona, por donde hay que pasar necesariamente en aquellos tiempos sin tantos aviones: “hace unos quince días abandonamos la Ciudad Condal (así llaman los diarios a Barcelona) para venir a pasar el verano a las Islas Baleares”, escribe en Cartas del fervor, el 12 de junio de 1919. La ironía es esa línea que une a todos los Borges que llamamos Borges. Dos años después será más tajante y hablará de Barcelona como de “la ciudad rectangular e inmunda”.
El viaje ha sido una idea extravagante de su padre, le cuenta a su amigo íntimo Maurice Abramowicz, y se encuentran en Palma de Mallorca, una ciudad hermosa pero también monótona. Borges reproduce un diálogo con un desconocido en que conversan sobre Suiza y él dice que allí hay de todo y que “la ciudad es tan hermosa con el lago y el Ródano y…”. Está claro que ha idealizado su vida suiza, que la echa de menos, y que por eso el día a día mallorquín se le vuelve plomizo. Por las mañanas va en tranvía a Portopí, a bañarse en el mar; por las tardes recibe clases de un clérigo; por las noches, lee en el Círculo de Extranjeros (por ejemplo, a Baroja, con entusiasmo, porque será lentamente, en Buenos Aires, cuando decida programáticamente distanciarse de la literatura española y rechazarla).
Ahora Portopí es un gran centro comercial y, al otro lado de las aguas de mar, solo queda el recuerdo del viejo puerto, con su vida de pescadores. Hay que seguir un poco más adelante para llegar a Ses Illetes, que por ser una zona militar ha sido preservada de la invasión masiva del turismo. Las aguas son transparentes, casi sin sal, de un azul muy suave. Hay algunas mansiones burguesas. Y una arena blanca de postal. Aquí es posible imaginar al joven Borges, que había aprendido a nadar en el Paraná y en el Ródano, solar y atlético, tensando los músculos en cada brazada.
Poco a poco se va sintiendo parte de la ciudad y de la isla, sobre todo gracias a la conversación y la amistad con Jacobo Sureda, enfermo de tisis, con quien compartió la complicidad vanguardista, pero también al descubrimiento de la noche, del alcohol y la noche. En 1926 dijo: “Mallorca es un lugar parecido a la felicidad, apto para en él ser dichoso, apto para escenario de la dicha, y yo –como tantos isleños y forasteros– no he poseído casi nunca el caudal de felicidad que uno debe llevar adentro para sentirse espectador digno (y no avergonzado) de tanta claridad de belleza.”
En las fotos aparece con traje juvenil y corbata, el pelo peinado hacia atrás, levemente engominado.
IV
En la Grand Rue hay una librería anticuaria con volúmenes que me encantaría poseer: primeras ediciones de la Internacional Situacionista, de Kerouac, de Debord. También hay bibliografía de los siglos XVIII y XIX. Desde el fondo de la cueva una voz de mujer me grita ¡fotos no! Yo, tras pedir perdón, le pregunto a esa mujer sexagenaria y corpulenta, mientras se levanta las gafitas a punto de caer en la punta de la nariz, si Borges compraba aquí sus libros. Me dice que no. No le creo. Ella tampoco me ha creído cuando le he dicho que no sabía que no estaba permitido hacer fotos. Estamos empatados.
Una hora más tarde, cuando descubra los tableros de ajedrez gigantes en el suelo del Parc des Bastions, tras bajar de esta colina que es el centro histórico, pensaré de nuevo en ella: hemos hecho tablas. ¿Llegaría a ver Borges esos peones, esos caballos, esos dos reyes rodeados de 64 casillas blancas y negras? ¿Sabría que uno de sus símbolos fundamentales era tridimensional, allí abajo, a cinco minutos de su casa? Esta se encuentra a cincuenta metros de la librería, una placa lateral (la calle está llena de placas frontales de nombres y fechas y libertad religiosa y lucha por los derechos civiles que nadie recuerda) recuerda que aquí vivió Borges. La cita es de Atlas, el libro que escribió con María Kodama, su testamento a cuatro manos: “De todas las ciudades del mundo –recuerda la inscripción–, Ginebra me parece la más propicia para la felicidad.” La cita se parece a la que el pueblo de Blanes repite en varios rincones para reivindicar a Roberto Bolaño. Una cita de “Pregón de Blanes”. Hay que buscar en los textos menores las grandes afirmaciones, las notas a pie de los textos que sí importan.
El Borges adolescente accedió en esta ciudad, gracias a una biblioteca circulante, a los clásicos de la literatura francesa, como Victor Hugo, Baudelaire o Flaubert. Fue Abramowicz quien le presentó a Arthur Rimbaud. Los Borges vivían en la rue Malagnou. Marcos-Ricardo Barnatán cuenta en Borges. Biografía total que la calle ahora tiene “el nombre del ilustre pintor suizo Ferdinand Hodler”, en cuyo número 17 “vivieron, en el piso con cuatro ventanas que da a la calle de la primera planta, desde el 24 de abril de 1914 hasta el 6 de junio de 1918”, años durante los cuales Borges estudió en el Liceo Calvino. La materia principal era el latín, pero casi todo se estudiaba en francés.
Habían llegado a Suiza a causa de los primeros signos de la ceguera del padre, que lo obligaron a la jubilación anticipada y que anticiparon los del propio Borges (hay hombres que monopolizan el apellido de sus mayores). Curiosamente, pese a la guerra, en 1915 cruzaron los Alpes y visitaron Verona y Venecia. Lo recuerda en Un ensayo autobiográfico y en esas páginas tiene su protagonismo la amistad: “Mis dos mejores amigos eran de origen judeopolaco: Simon Jichlinski y Maurice Abramowicz. Uno se hizo abogado y el otro médico. Les enseñé a jugar al truco, y aprendieron tan bien y tan rápido que al final de nuestra primera partida me dejaron sin un centavo.”
Me intriga muchísimo ese viaje en plena Primera Guerra Mundial: ese turismo inesperado. Pero no encuentro rastro sobre él en sus biografías. Sí repiten, en cambio, que su hermana Norah llegó a soñar en francés.
V
“Fuimos a Mallorca porque era hermosa, barata y porque apenas había otros turistas que nosotros –prosigue Borges en sus memorias–. Vivimos allí casi un año, en Palma y en Valldemosa, una aldea en lo alto de las colinas.” Él siguió estudiando latín, con un sacerdote que jamás había sentido la tentación de leer una novela, mientras su padre escribía El caudillo, una ficción notable que se inscribe en esa obsesión de la literatura latinoamericana, desde Facundo de Sarmiento hasta La fiesta del chivo de Vargas Llosa, pasando por Pedro Páramo de Rulfo y tantas otras, por la figura masculina y autoritaria, tótem del poder. Imprimió quinientos ejemplares en Mallorca, que llevó en el barco de vuelta a Buenos Aires. Antes de morir, le pidió a Borges que algún día la reescribiera y la limpiara de retórica.
No lo hizo.
Las cartas de aquella época revelan cómo siguió pendiente del debate cultural europeo también desde la isla. En el Círculo era común discutir sobre las teorías de Einstein. Con Sureda avanzan en su complot ultraísta. Y hasta encontró Borges a un barbero lector de Baroja, Huysmans y la baronesa de Suttner. Cuando se acerca la partida, confiesa estar triste por el regreso a Buenos Aires: “Voy juntando por aquí y por allá –escribe– informaciones sobre ese extraño país.”
Después de dejar atrás el Mediterráneo, a Jacobo Sureda no volvería a verlo, porque falleció en 1935, pero sí se reencontró con Jichlinski y Abramowicz en Ginebra a principios de los años sesenta. Casi no reconoció, a causa de las canas, del envejecer, a aquellos “hombres de cabeza gris”, dice en Un ensayo autobiográfico.
No menciona su ceguera.
VI
En los papiros egipcios, en los viejos coranes, en la Biblia de Gutenberg, en los bellísimos manuscritos japoneses, libros de la almohada, en el retrato de Dante que atribuimos a Botticelli, en las primeras ediciones de la Divina Comedia y de las tragedias de Shakespeare y del Quijote, los alfabetos se van sucediendo como páginas de un único libro, de una única historia textual de la humanidad que en la Fundación Martin Bodmer de Ginebra puede leerse mientras se pasea, la luz tenue, una sutil intimidad.
Tras el Ulises de Shakespeare and Company y alguna alusión al vecino Musil (el tercer volumen de El hombre sin atributos fue publicado en Lausana en 1943), como los clásicos indiscutibles, Borges tiene en el museo de la letra y el libro una vitrina para él solo. En el discurso de la institución, con él acaba la literatura, oriental y occidental, una historia antigua que comienza con el bello caos del mito y termina con la perfección conceptual del logos. Se exhibe el manuscrito de “El Sur” de 1953, la primera edición de Ficciones (Sur, 1944) y la de El Aleph (Losada, 1949) y la de El libro de arena (Emecé, 1975), algún otro manuscrito y, finalmente, en un carrusel que da vueltas, para que puedan verse las páginas caligrafiadas por ambas caras, la versión original de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” de 1940.
Esa vitrina a las afueras de Ginebra, con vistas al lago y a la ciudad puntual, es el auténtico mausoleo de Borges y no aquella tumba kitsch que he visitado esta mañana. Un mausoleo clásico y dinámico, sobrio como sus obras completas en La Pléiade, con la iluminación tenue de las velas o del respeto. Todas las tradiciones, todos los alfabetos concluyen aquí y, como una veleta o una rosa de los vientos, da vueltas un mundo que es un cuento.
VII
Que Borges fue feliz en Ginebra y que quiso morir en Suiza son cosas que sabemos por María Kodama. Bioy Casares no lo tenía tan claro, como dejó dicho en la página 1590 de su faraónico Borges, el viernes 14 de febrero de 1986: “Ferrari me dice que está preocupado por la falta absoluta de noticias de Borges. Dice que Fanny también está preocupada. Al rato me confiesa que Fanny le contó que según el nuevo médico Borges está en una clínica, probablemente en Ginebra. El nuevo médico, no sin reticencias, finalmente lo habría autorizado a viajar, previniéndole: ‘el frío de Europa no es nada bueno para usted’. Borges me dijo: ‘No estoy nada bien. No sé cómo me irá. Tanto da morir en una parte o en otra’.”
En las palabras que dictan el dolor de ese amigo cuya relación ha sido malograda por la amante joven casi se insinúa una conspiración.
Hasta el 12 de mayo no consiguió hablar con él: “Me dio el teléfono y hablé con María. Le comuniqué noticias de poca importancia sobre derechos de autor (una cortesía, para no hablar de temas patéticos). Me dijo que Borges no estaba muy bien, que oía mal y que le hablara en voz alta. Apareció la voz de Borges y le pregunté cómo estaba. ‘Regular, nomás’, respondió. ‘No voy a volver nunca más’. La comunicación se cortó. Silvina me dijo: ‘Estaba llorando’. Creo que sí. Creo que llamó para despedirse.”
El diario solo dura cinco páginas más. En ellas se habla de Kodama. Bioy dice que era su amor. Que murió con su amor. Pero también que era una mujer extraña. Que lo acusaba, que lo celaba, que se impacientaba con sus lentitudes, lo castigaba con silencios (duro castigo para un ciego, que no puede leer la expresión del rostro que calla). “Creo que con María podía sentirse muy solo”, afirma el viejo amigo. Y añade: “Según Silvina, Borges partió a Ginebra y se casó para mostrarse independiente, como un chico que quiere ser independiente y hace un disparate. Yo agregaría: ‘Viajó para mostrarse independiente y para no contrariar a María’.”
Según Edwin Williamson en Borges. Una vida fue ese mismo impulso de independencia respecto a su familia el que llevó a Borges a escribir en las cartas de despedida de Mallorca, 65 años antes, alusiones pornográficas sobre burdeles, bebida y juego. El Borges monumental, el genio, el autor de las obras maestras, vivió siempre entre los paréntesis que mantuvo, como columnas de Hércules, su madre. “Curiosamente, fue en un burdel donde el joven Borges tuvo un anticipo de la reconciliación posible de sus conflictos interiores –escribe Williamson–. Parece que durante sus visitas a la Casa Elena de Palma, había establecido una curiosa amistad con una prostituta llamada Luz, y esa relación le había otorgado al joven nervioso, hipersensible, cierto presentimiento de lo que podía ser una relación natural con una mujer.”
En ausencia de amor, se entregó a la amistad. Jichlinski, Abramowicz y Sureda fueron los grandes amigos del joven nadador y vanguardista. Bioy Casares fue el gran amigo del genio irónico, del Borges que importa. A María Kodama le tocó ser la gran amiga del punto y final.
El último médico que lo atendió, ya en el lecho de muerte, fue el hijo de Jichlinski.
Las notas a pie de página que van difuminando como lágrimas en la lluvia. Quedan las obras. Grandes libros como La invención de Morel, que nos recuerdan que somos lectores de las palabras y las pasiones y las relaciones y los textos que produjeron hologramas que cada vez se parecen más a islas desiertas.
Querida madre, ayer en la penumbra de una vasta biblioteca hubo una ceremonia íntima y casi misteriosa. Unos caballeros afables me hicieron miembro del National Institute of Arts and Letters. Yo pensaba en ti todo el tiempo.
j. l. b., postal desde ny, 26 de marzo de 1971. ~
(Tarragona, 1976) es escritor. Sus libros más recientes son la novela 'Los muertos' (Mondadori, 2010) y el ensayo 'Teleshakespeare' (Errata Naturae, 2011).