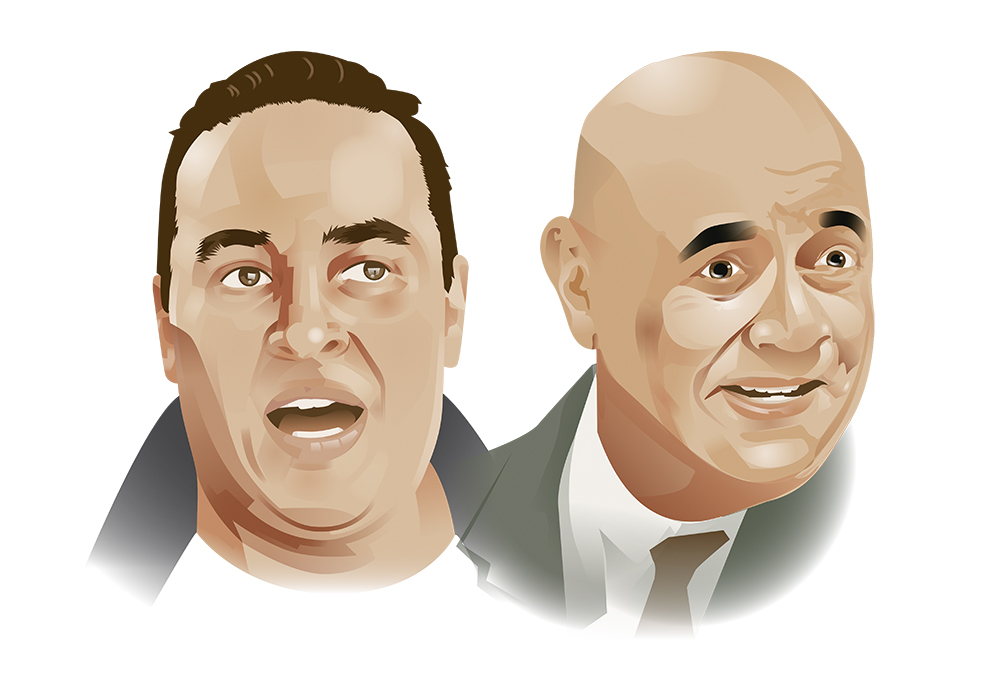–En esta guerra los chicos matan
por odio contra el viejo que van a ser.
Un odio bastante asustado…
Adolfo Bioy Casares, Diario de la guerra del cerdo (1969)
Pasé unos días en Chile días antes del rotundo y mayoritario rechazo a la propuesta constitucional del 4 de septiembre. No me faltaron ganas de prolongar mi estancia para ser testigo de ese terminante 62%, una de las pocas buenas noticias que ha recibido la democracia liberal en los últimos años. Y recapitulo: habiendo conversado con amigos de orientaciones políticas opuestas, lo mismo en Santiago que en Concepción, me parece que más allá de los Andes no pusimos la atención debida en lo que significó aquel 18 de octubre de 2019, esa “asonada” de naturaleza religiosa como la describió aquí en Letras Libres Arturo Fontaine.
El “estallido social” quiso ser resuelto (y lo fue con cierta eficacia logrando elevar la estrella política del hoy presidente Gabriel Boric) mediante la convocatoria de una Convención Constitucional cuyos miembros, empero, fueron electos con una participación insuficiente, diseñada, además, al gusto del radicalismo pomposamente autoproclamado “octubrista”, por aquello del Palacio de Invierno. El desdén de los votantes y su abstencionismo dieron como resultado una representación asimétrica, en la Constituyente, de la sociedad chilena; pese a ello, en diciembre de 2021, fue electo presidente de la República el joven izquierdista Boric, derrotando con el 55% de los votos al candidato surgido de la extrema derecha, tras el largo y anticlimático interludio de un confinamiento estricto debido a la pandemia, lo cual provocó, dijo un amigo, que muchos de quienes se lanzaron con la piqueta a destruir monumentos históricos y dejaron “ojerosas y pintadas” a todas las ciudades chilenas, fueron los mismos en defender estrictamente el uso del tapabocas.
Una sucesión de hechos, en fin –cuya culminación, la espectacular derrota el domingo de la propuesta constitucional de un gobierno respaldado por el Partido Comunista–, ofrecen, aun al observador más distraído, esa publicitada sensación de que el ser humano no puede soportar semejante “exceso de realidad”, frase atribuida a T. S. Eliot y, más recientemente, a la historiadora Margaret MacMillan. Lo ocurrido en Chile entre octubre de 2019 y septiembre de 2022, en efecto, es excesivo, imposible de metabolizar sanamente y menos todavía de comprender con facilidad.
Las lecturas que he hecho del origen del drama en el “octubrismo” chileno y de sus paradójicas consecuencias tampoco facilitan la emisión de un dictamen: los matices, indispensables, generan ofuscaciones y tautologías. No, no alcanza para comprender lo ocurrido la narrativa convencional de que se trató del deseadísimo “acontecimiento” a la Žižek, que festeja a un “pueblo vandálico” ejerciendo la muy justificada y violenta cólera contra el neoliberalismo, que en esa lectura de la izquierda más cerril habría dado continuidad a la dictadura de Pinochet, “por otros medios”, los del abotargamiento consumista y el lavado de conciencias.
Esa idea, nacida de la Escuela de Frankfurt y vulgarizada, entre muchos profetas, por Pasolini (“Tener, poseer, destruir”) –poeta, cineasta y disidente a quien rinde homenaje Lucy Oporto Valencia en He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza (2021),
{{ Lucy Oporto Valencia, He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Ensayos de crónica filosófica, Santiago de Chile, Katankura, 2021, pp. 144-198.}}
una de mis fuentes– sostiene que tras 1945 los campos de concentración del nacionalsocialismo no fueron clausurados ni abandonados. La sociedad poscapitalista (o “neoliberal” en la actualidad), en esa visión escasamente materialista aunque busque sus raíces en el joven Marx, hizo propios a los campos, despojándolos de las alambradas, el hambre y las cámaras de gas, los cuales habrían sido sustituidos por los medios de comunicación masivos (y por el iPhone como Big Brother en la última homilía de Giorgio Agamben), el consumismo y la muerte por obesidad, insanamente engordados por la codicia del mercado.
Contra esa opinión apocalíptica y desesperanzada se imponen, desde luego, los hechos, enemigos pertinaces de las opiniones. En casi toda América Latina, durante el siglo XXI y hasta la peste del coronavirus, se creó una enorme clase media, obra de gobiernos de izquierda o de derecha. Según otras interpretaciones, como la de Gonzalo Rojas-May en La revolución del malestar. Tiempos de precariedad psíquica y cívica (2020),
{{Gonzalo Rojas-May, La revolución del malestar. Tiempos de precariedad psíquica y cívica, Santiago de Chile, El Mercurio, 2020, 136 pp.}}
el 18 de octubre habría sido una revuelta de “consumidores frustrados”, a quienes los beneficios obtenidos a través de una disciplina basada en la precariedad y el retiro del Estado social resultaron insuficientes y, en los últimos años, se convirtieron, como el desierto de Atacama en el poema de Raúl Zurita, tan solo en una plegaria. Esa hipótesis, que ubica en la clase media el desencanto frente a un codicioso sistema educativo y otras taras propias de la desigualdad, parece corroborarse con las primeras lecturas del plebiscito del 4 de septiembre, que arrojan un resultado incómodo para el gobierno derrotado: los chilenos más pobres fueron quienes con mayor ímpetu rechazaron una propuesta de Constitución igualitarista.
Pero Chile, ante la deuda social y a diferencia de Venezuela y luego de México, nunca optó por el populismo y su sempiterna estrategia de “nivelar a la baja”, fabricando pobres mediante el reparto de efectivo munido por el alza en los ingresos petroleros, como lo hizo el gobierno de Chávez hasta quebrar a aquella nación y lo está haciendo López Obrador para desmantelar el Estado y franquearle al “pueblo” la ventanilla, única, del caudillo. Chile mantuvo, desde 1989, gobiernos de centro-izquierda, socialistas y demócrata-cristianos. Estos, en dos ocasiones (en 2010 y en 2017), cedieron el poder a un presidente de la derecha tradicional, el empresario Sebastián Piñera, quien, aunque con fama de ímprobo, se movilizó contra Pinochet en el plebiscito de 1988. En 2022, el péndulo vuelve a moverse hacia el centro donde suelen destacarse mejor las virtudes cívicas. Y aunque la Constitución de 1980 había sido reformada hasta volver irreconocible al facsímil de Pinochet, en su origen llevaba un pecado intolerable cuya remisión exige la mayoría de los chilenos.
Pero, volviendo al 18 de octubre, ¿cómo fue posible que una democracia antigua de ciento cincuenta años, como la chilena, habiendo terminado el siglo pasado con un altísimo crecimiento económico y con una envidiable solidez institucional, pareciese desmoronarse en un día? ¿Se trata de un nuevo Diario de la guerra del cerdo donde jóvenes y viejos están condenados a matarse? Y, finalmente, en vista de los resultados del 4 de septiembre, ¿en realidad se desmoronó la democracia en Chile tras 2019?
Tan enigmática es la cosa chilena que las explicaciones más interesantes las he leído en libros de psicología mientras que los grandes poetas me han decepcionado por su fanatismo a la hora de vituperar a sus enemigos, vieja tradición nerudiana. Pero vamos por partes. Sin poner en duda una democracia liberal escorada hacia la socialdemocracia, que es en la que cree, Rojas-May recuerda que la tradición republicana de Chile, por conservadora, fue muy tardía, por ejemplo, en reconocer los derechos al aborto y al divorcio. Pero esas taras (a su vez estandarte del actual populismo de derechas en Estados Unidos) no son endógenas y cada democracia tiene las propias. Resultan insuficientes para explicar el estallido y llevan a La revolución del malestar a hurgar, precisamente, en el malestar freudiano de la cultura para explicarse la frustración del consumidor.
Si Rojas-May apela a la ética individual (contra “la moral social” que pregonaban los constitucionalistas de Pinochet y pregona López Obrador cada mañana desde Palacio Nacional) como remedio de la devastación de la vida democrática, criticando a un ciudadano obeso gracias a la variedad ficticia y tóxica del “menú neoliberal” y ajeno a toda noción de deber, la junguiana Oporto Valencia va mucho más lejos en sus “ensayos de crónica filosófica”: en 2019, escribe, se acabaron de adueñar de su patria el “lumpenfascismo” y el “lumpenconsumismo”, y no hubo –según quien se declara admiradora de Violeta Parra y de Salvador Allende– “pensamiento de izquierda” capaz de justificar, con tino ético y político, el vandalismo imperante a partir de esa fecha, divulgado gracias al odio geométricamente expandido y banalizado por las redes sociales. Hace años, el novelista Michel Houellebecq dijo que le gustaban esas redes pues le recordaban las muy medievales guerras a pedradas propias de los pueblos. El populismo del siglo XXI es inconcebible sin las redes sociales y el planeta, me temo, un pueblo de mierda.
Durante esos días fueron destruidos los centros históricos de Concepción y de Valparaíso, devastada la Plaza Baquedano en el centro de Santiago, desfigurado el barrio Lastarria, saqueados una y otra vez los centros comerciales a lo largo del país por esos “consumidores frustrados” (Rojas-May), quienes, a ojos de la también católica autora de He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, son endemoniados ajenos a lo humano y a lo divino, capaces de cometer sacrilegios en la Iglesia de la Gratitud Nacional o en la Catedral de Valparaíso donde estos “banalizadores del mal”, como los llama citando a Hannah Arendt, destruyeron cristos y crucifijos. Al robo de electrodomésticos y pantallas gigantes, consuetudinario, una vez pasada la primera horda, le seguía la de los llamados “ratones”, los verdaderos pobres, quienes iban por los víveres abandonados por los consumidores frustrados. “La masa siempre quiere crecer”, advierte Canetti en Masa y poder (1960).
{{Elias Canetti, Masa y poder en Obras completas, I, traducción de Juan José del Solar, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, colección Opera Mundi, 2002, p. 22.}}
Más mesurada, le oí decir a una querida profesora decana de letras, que la destrucción de las estaciones santiaguinas del metro fue un atentado contra el medio de transporte más transversal, popular y democrático, símbolo casi sagrado de las ciudades modernas.
Es curioso que, aunque compartan la formación en la psicología profunda, uno en Freud y otra en Jung, el agnóstico Rojas-May (1964) y la muy religiosa Oporto Valencia (1966) encuentren la responsabilidad o la culpa por los hechos del 18 de octubre en los regímenes democráticos de 1990 a 2021, lo cual no por obvio deja de ser inquietante. Oporto Valencia sospecha culpable de la calamidad nacional a la expresidenta Michelle Bachelet, representante del arquetipo de la Madre Maligna. Solo Matías Rivas, mi editor, podía haberme regalado un libro tan peculiar, en la tradición de taumaturgos chilenos como Vicente Huidobro, Miguel Serrano o Alejandro Jodorowsky.
La crisis (para muchos de carácter terminal) de las democracias liberales no solo se debe a la agresión sufrida desde la izquierda y desde la derecha, tanto más efectiva por la debilidad congénita al liberalismo: la de necesitar del cultivo en carne propia de los anticuerpos enemigos o de criar a los cuervos que le picarán los ojos, como fue aventurado por Joseph Schumpeter y lo explicó muy bien Daniel Bell. Deficitarios o apocalípticos, en Santiago, en la Ciudad de México, en Budapest o en Londres, los resultados del liberalismo como pedagogía democrática han sido magros: en nombre de la tolerancia, la intolerancia; en nombre de la igualdad, la identidad que convierte a la diferencia sexual o religiosa en un extremismo; en nombre de la libertad, la ausencia de todo sentido del deber, en sociedades que, tras la caída del Muro de Berlín, se concentraron en crear riqueza pero no en distribuirla, ensanchando la desigualdad del ingreso. La “ilusión” del consumidor frustrado está en “el porvenir” de sus expectativas, diría yo, parafraseando a Rojas-May. Pero el rechazo del 4 de septiembre ratifica, una vez más, que el mejor remedio a los males de las sociedades democráticas sigue estando en insistir, pese a la desesperanza y a la desesperación, con Montesquieu, con Adam Smith, con los constituyentes de Cádiz, con John Stuart Mill, para citar solo el silabario.
También observé en Chile, sobre todo en la izquierda que combatió a la dictadura, la amargura de quienes se sienten olvidados, ridiculizados e “invisibilizados” por los jóvenes que hoy gobiernan, desdeñosos de los pactos de la Concertación y ajenos a todo respeto por el linaje democrático de su país o hasta por el heroísmo de sus padres y abuelos. “Estamos muy dolidos”, nos dijo una poeta del sur de Chile, casi de sesenta años, y el novelista Mauricio Electorat, también profesor universitario, nos habló de un reeditado Diario de la guerra del cerdo que, como la novela de Bioy Casares, vuelve indeseables y desechables a los “ancianitos”, como nos llama, infusa de lirismo, una influencer española. Esa pretensión de modelar el mundo a su imagen y semejanza, propia de cada generación, permeó los trabajos de la Convención Constitucional, a ratos paraíso de lo woke y dada al ejercicio de una picaresca en verdad extraordinaria, como lo ha documentado otro chileno, Rafael Gumucio, acaso el mayor humorista del continente. Preocupados los constituyentes más jóvenes por asuntos de género y lenguaje inclusivo, un 62% de Rechazo les recordó, a los no por arrogantes menos audaces ministros de Boric, que Chile está amenazado por un vigoroso narcotráfico y por la pérdida de la autoridad del Estado en un país de leyes donde campea la impunidad, esa que en México es la rutina de los usos y costumbres, pero resulta insólita en una nación la cual, además, afronta un colosal reto migratorio que requiere de fortaleza democrática. Como se ha dicho, explicando el triunfo de Trump en 2016, al perder de vista a las mayorías en nombre del afán minoritario, por más respetable que sea, se abona el camino de un populismo majadero, harto de eufemismos e hipersensibilidades.
Tras incluir esos derechos de las minorías, mandatados en las democracias más avanzadas del planeta, los nuevos constituyentes (si los hay) habrán de equilibrarlos con el debido respeto a la división de poderes; profesionalizar a la policía nacional (cuyos excesos intolerables, según Rojas-May y Oporto Valencia, fueron posteriores al 18 de octubre y no la causa que los provocó, como afirmaron algunos zoquetes europeos); hacer de un Estado democrático, también un Estado social, sin adelgazarse para satisfacer la golosa obesidad ciudadana, como afirma Rojas-May. También fue rechazada una Constitución que sobredimensionaba la representación de los llamados “pueblos originarios”, mistificación de moda que crea ciudadanos de primera y de segunda. Si se asumen como indígenas el 13% de los chilenos, en el Palacio Pereira, sede de la Convención Constitucional, se quería imponer al Chile mondo y lirondo una suerte de Estado binacional. La mayoría de los mapuches, por cierto, nunca han visto con buenos ojos al Palacio de La Moneda y tal parece que el general Pinochet fue el gobernante mejor valorado por etnias cuyo autonomismo no es empático con el gobierno de izquierdas que los tiene por bandera. En las zonas mapuches, leo esta madrugada en El País, el Rechazo casi alcanzó el 80% de las boletas.
No es suficiente con leer Masa y poder, de Canetti, para entender estos años chilenos, ni su origen el 18 de octubre. Pero creo, tras una visita de pocos días y con las modestas credenciales que me da ser, desde la adolescencia, un amigo de Chile, que la democracia en aquel país sufrió, el 18 de octubre de 2019, un apagón y que, de aquella penumbra, los chilenos han ido saliendo, con su muy característica combinación de catastrofismo popular y flema aristocrática. Si el episodio Allende-Pinochet, entre 1970 y 1988, fue, como lo creo, un coletazo sangriento de una Guerra Fría que se ensañó con un país que no lo merecía y si el 18 de octubre trajo imágenes acaso más penosas que las del asalto del Capitolio de Washington en enero de 2021 por tratarse de una violencia colectiva que Oporto Valencia no ha dudado en llamar “lumpenfascista”, nacida al margen de un Trump, de un Bolsonaro o de un Ortega, la salida del túnel está a la vista. Quien sigue a un caudillo, nos recuerda Canetti, abandona la libertad transitoria y engañosa que le permite su ingreso a la masa para convertirse en parte de una “muta de caza” (jauría según la rae) y hacerse de las presas apetecidas por el poder.
((Canetti, op. cit., p. 113.))
Si se tomaron la elección constituyente a la ligera y no fueron a votar el 25 de octubre de 2020, los chilenos corrigieron aquel desdén este 4 de septiembre. Los ganadores deben ahuyentar los temores de los vencidos de que la victoria los reduzca al olvido y saber vencer sin mezquindad, aunque entre algunos de los derrotados aflore la tentación de la violencia; si votaron en diciembre de 2021 para cerrarle el paso a un candidato asociado al imperturbable nazismo chileno, el presidente Boric, pese al fardo del Partido Comunista, seguirá moviéndose al centro y si conversa telefónicamente, una vez a la semana, con el expresidente Ricardo Lagos, como dicen fuentes bien informadas que lo hace, ahora deberá hablar aún con mayor frecuencia con la principal autoridad moral de aquella república. De lo contrario le espera una huida al estilo del exprócer español Pablo Iglesias, quien olvidó el apotegma de Bertolt Brecht sobre “los hombres indispensables que luchan toda la vida”, o de Alexis Tsipras, el radical griego que aterrorizó a Europa en 2014 y que, tras pasar como primer ministro con más pena que gloria, hoy ejerce el modesto encargo de jefe de la oposición.
En fin, Chile sigue siendo el país donde tres comensales que iban a votar distinto el siguiente domingo, nos hicieron los honores a la poeta María Baranda y a mí con una cena donde privó el escepticismo, el respeto y el sentido del humor. Dudo que una velada así, en estos días, sea posible en Buenos Aires o en la Ciudad de México. Insoportable, el exceso de realidad solo lo toleran, como un estado de ánimo permanente, los poetas. La democracia liberal, en cambio, aspira a la templanza y su medida es la sensatez. ~
6 de septiembre de 2022
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile