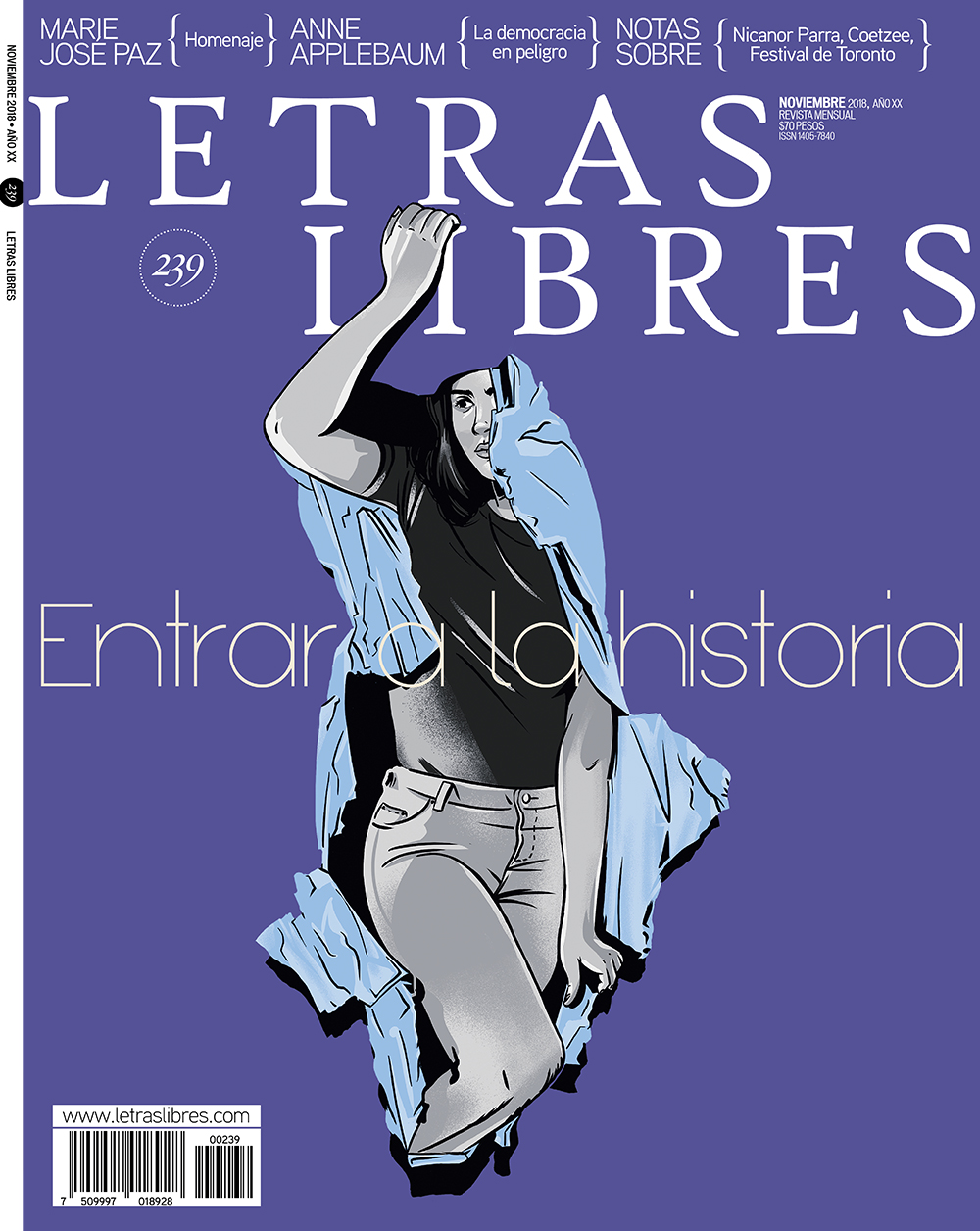Còccioli –y no Cocciòli– a la italiana, Cocciolí a la francesa, Cosióli a la española, como le decían en México, su tierra adoptiva por cincuenta años: y quién sabe cuántas variaciones, cuántas máscaras… Carlo Coccioli –se pronuncia cócholi, sonando casi náhuatl–, que creía profundamente en el karma, fue un escritor reencarnado varias veces en nombre, en cuerpo y en su propia lengua, y mostrar la lengua, se sabe, es siempre una forma de provocar.
Con un verdaderamente poderoso samsara, el escritor, nacido en Livorno en 1920 y fallecido en la Ciudad de México hace quince años, evocó sus preocupaciones existenciales: relacionó y contrastó el amor homosexual con lo divino y con el catolicismo, más allá de una rebuscada desacralización a la Pasolini; se interrogó sobre el rol del hombre de una forma posexistencialista y casi védica; tejió varias veces, sobre todo en sus artículos y ensayos, un elogio de la compasión contra el mal, en una ecléctica visión que supo incluir, al mismo tiempo, la Torá y el Cantar de los Cantares sin olvidar la enseñanza de Buda. El autor emprendió este arriesgado recorrido autotraduciéndose del italiano al español y al francés, idiomas que llegó a manejar con igual talento, con los que escribió más de cuarenta obras publicadas en todo el mundo para editores de prestigio (Plon, Flammarion, Grasset, Diana, Planeta, Mondadori, la histórica editorial Vallecchi), obras ganadoras de premios como el Campiello, el Veillon y dos veces finalistas del Premio Strega.
Fueron libros que, viéndolos a la distancia de los años, arrasaron los cánones de la novela italiana neorrealista (léase El cielo y la tierra, pero también sus primeras, quizá un poco juveniles, El mejor y el último y La difícil esperanza) e innovaron la forma de la novela histórico-biográfica en ejemplos como Yo, Cuauhtémoc y David, y a veces sorprendieron por ser autobiografías muy líricas, como en la novelita Réquiem para un perro, dedicada a la muerte de su perro.
Siguiendo estos interminables movimientos de su karma literario, el autor se acercó con enorme devoción a las distintas religiones monoteístas, al budismo, al hinduismo –experiencia plurívoca sintetizada en modo muy original en la novela-interrogatorio Las casas del lago, ambientada a orillas del lago de Chapala–. No podemos olvidar tampoco su activismo animalista –especialmente a favor de los perros, figuras angelicales para él, ejemplos de una pureza no contaminada– y en apoyo a Alcohólicos Anónimos.
Coccioli era, ciertamente, una personalidad y un escritor excesivo o, quizá mejor, excéntrico, siempre fuera de lugar. Aquellos activos intelectualmente en México en los años sesenta y setenta recordarán sus feroces polémicas, pero también su gran reconocimien- to público. Su fuerte espiritualidad, que en reiteradas ocasiones obstaculizó su carrera, se desarrolló al acercarse desde niño, en los años treinta del siglo XX, al dios del islam evocado por el muecín en Cirenaica y Libia, donde pasó su infancia con su padre Attilio, militar de alto rango del ejército italiano.
Después de su experiencia africana, Coccioli redescubrió la tierra toscana de su madre, Mina, originaria de Livorno, y fue un joven partisano de la Brigada Rosselli, galardonado con una medalla al valor después de una rocambolesca fuga de la prisión de Bolonia y por su actividad de resistencia en las colinas alrededor de Florencia.
Las primeras novelas publicadas, a los poco más de veinte años, por la editorial Vallecchi, narran la historia italiana de forma diferente: hablan de partisanos sui géneris, anticomunistas, espiritualmente inquietos y atraídos por el suicidio y la depresión, pero hablan también de modo muy contundente de las cicatrices de la guerra civil italiana entre fascistas y antifascistas, y transfiguran la misma experiencia de la posguerra, con un atmósfera de esperanza cristiana, a veces alucinatoria, en los personajes ejemplares de El pequeño valle de Dios y, especialmente, en el ya mencionado El cielo y la tierra. Este último es uno de sus mejores libros: hagiografía del padre Ardito Piccardi, narrada a través de las perspectivas de diarios, cartas, documentos ficticios de testigos en torno a este ferviente santo que practica exorcismos, pero que también se sacrifica por su comunidad frente a un pelotón nazi.
En sus primeros años florentinos de relativa calma, Coccioli se había acercado a Aldo Palazzeschi más que a Giovanni Papini, y fue amigo y secuaz de otra genial figura de la Toscana: Curzio Malaparte, quien lo valoró como el mejor joven escritor de su generación y mantuvo con él una importante correspondencia entre el final de los años cuarenta y el principio de los cincuenta. Compartieron contactos, vacaciones en Capri, ideas para libros y obras de teatro, y al parecer también soirées parisinas. Fue Malaparte quien escribió alguna vez: “Moravia dice que Coccioli no vale nada, pero es la mezquindad envidiosa de los italianos (escritores y no escritores) que odian el talento y el éxito de los demás. Pero Coccioli es un verdadero escritor, y le dará muchos dolores de cabeza.” Coccioli, inquieto por excelencia, no aguantó mucho esta envidia que se tradujo en ostracismo: se marchó de Italia a finales de 1949 y nunca regresó de forma permanente. Ser compañero del ambiguo y elitista Malaparte en pleno auge neorrealista no resultó muy ventajoso.
Esta vez no escapa del desierto africano ni de prisiones fascistas: se muda a París, parece que bajo consejo del mismo Malaparte, y desarrolla una estrecha amistad con Gabriel Marcel y los demás escritores y filósofos católicos, con el editor Charles Orengo, pero también con Mauriac y Bernanos, y se vuelve cercano de Cocteau –al parecer existe en algún lado una correspondencia, hoy en día desaparecida–. Y es en la capital francesa, desde su pequeño cuarto en la rue Chappe a las orillas del Sacré-Cœur, que Coccioli conoce el éxito editorial: se dice que en la Ville Lumière leían en los años cincuenta tanto a Proust como a Coccioli; lo llamaban el Mauriac italiano, o el Camus toscano, y algunos más, por sus temáticas y la relación entre homosexualidad y catolicismo, lo emparentaban con Julien Green. Tanto así que Alberto Arbasino, en un episodio de su libro de memorias Parigi o cara, reporta a unos amigos franceses en una alberca preguntando lo siguiente: “Entonces, ¿quién es el mejor en Italia hoy en día? ¿Moravia, Coccioli, Guareschi o Cecchi?” Existen páginas enteras de Le Figaro que hablan del “caso Carlo Coccioli”.
No se cansó de estar inquieto. Escribió el escandaloso libro Fabrizio Lupo en italiano, pero lo publicó en francés en 1952 (en Italia se publicó hasta 1978, después de décadas de censura). Se trata de la historia de un pintor católico atormentado por un amor homosexual, que finalmente lo llevará al suicidio. Se dice que con ese libro Coccioli perdió cientos de lectores católicos, pero encontró miles, nuevos y apasionados. Con el mismo amor loco sigue a un hombre que le ocasionó muchos tormentos (Michel, el Laurent de ese mismo Fabrizio Lupo) hasta la Ciudad de México. Residió primero en Polanco, luego en Mixcoac, y por último se estableció en la que sería su casa por muchos años en Obrero Mundial 165.
En pocos años fue aceptado como un reconocido y respetado intelectual latinoamericano. Escribía en revistas y periódicos como Excélsior y Siempre! Fue amigo cercano de Rufino Tamayo, Arturo Lomelí, Pita Amor, de los Benítez, pero también se mantuvo en contacto con Carlos Pellicer, Octavio Paz y Carlos Fuentes (antes de referirse a ellos como la mafia), y además sostuvo estrechas relaciones con políticos y presidentes mexicanos. No hay que olvidar su estancia en la frontera, en San Antonio, Texas, después de que el temblor de 1985 colapsó el Distrito Federal. Este periodo estadounidense permitió ese diario o más bien “minutario” hoy casi de culto: Piccolo karma –el cual contiene una memorable reflexión, casi budista, sobre Disney World y Mickey Mouse–.
Cabe decir que nunca interrumpió el constante regreso a su amada-odiada Florencia. La Florencia que hoy poco lo recuerda, excepto, quizá, con una caja de hojas manuscritas en la Biblioteca Marucelliana y con casi todas sus obras impresas cubiertas de polvo en la Biblioteca Nacional.
¿Por qué deberíamos releer a Coccioli a quince años de su muerte? No solo por su aventurada vida en el exilio, no solo porque sus libros retratan los problemas universales como un Dostoievski, un Camus, en tierra italiana y mexicana. No solo porque muchos escritores italianos contemporáneos lo consideran un maestro hereje, incluso más que a Moravia. Sino también porque su estilo, a veces decadente y visionario, a veces extrovertido y casi ingenuo, presenta todas las influencias de sus lecturas entre mundos europeos y americanos hasta que lo hace, como ya lo escribió el crítico Carlo Bo, un “escritor italiano ajeno a Italia”, perteneciente a “otra” literatura. Pero, al mismo tiempo, Coccioli representa una nueva y preciosa llave para releer los vicios y las virtudes de nuestra literatura italiana y europea del siglo XX. ~
___________________
La versión original de este texto se publicó en la revista Nuovi Argomenti.
es poeta y profesor en la New York University. Actualmente escribe una novela sobre “las vidas” de Coccioli.