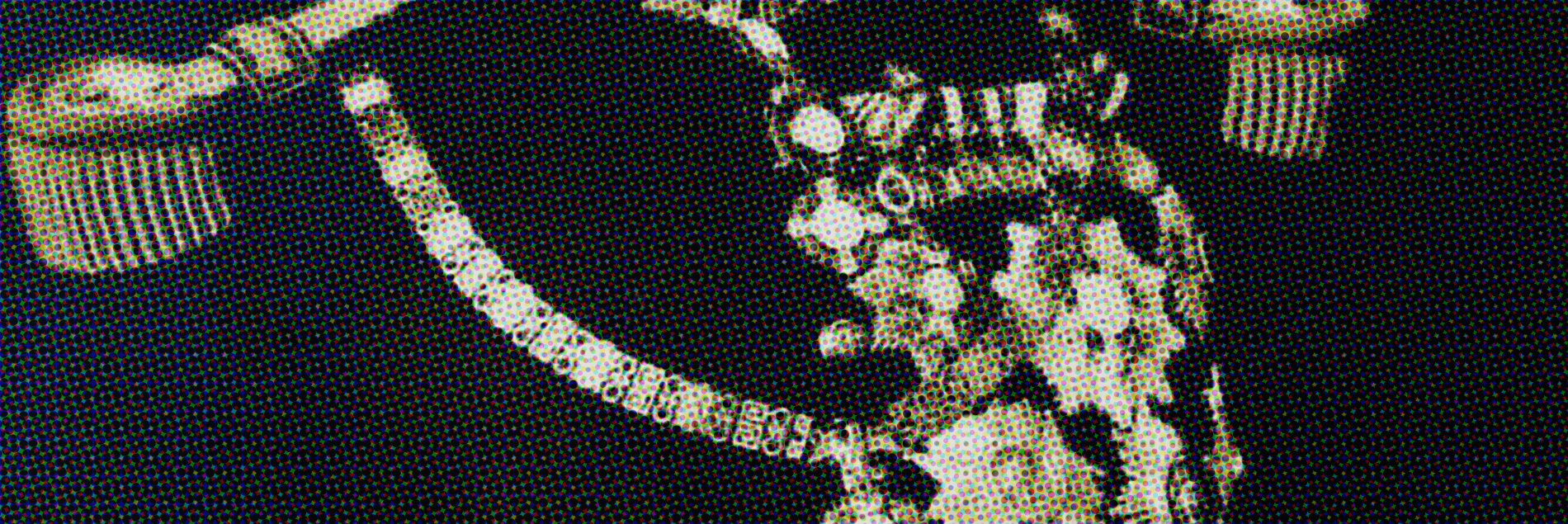Cuando era niña pensaba que no había libros escritos para mí. Todo lo que leía eran relatos de hombres que atravesaban selvas peligrosas, que cruzaban los cielos en globos estáticos o descendían a las profundidades del mar para descubrir extraños monstruos, máquinas fantásticas, reinos vegetales donde había árboles petrificados, lianas de mar, extrañas flores que eran la alfombra de la oscuridad, sitios inimaginables que me hacían pensar en cómo serían esos lugares si yo estuviera ahí. Leer sobre ríos peligrosos donde vivía un huérfano aventurero que arriesgaba todo por la amistad o saber de la intimidad en la casa de cuatro hermanas que compartían sus juegos y deseos más profundos me hacía pensar que yo también podía escribir eso que no encontraba: mi propio paraíso. Leer era, en esos días, descubrir mundos lejanos en otras lenguas. Y, aunque todavía podría evocar el fervor que me causaba enterarme de la enorme ballena blanca que habitaba en el fondo marino o del agujero donde una niña despistada había caído para encontrarse con un extraño conejo blanco, siempre tuve la sensación de que algo me faltaba. Entonces empecé a reescribir aquello que leía, pero con el cuidado de incluirme a mí, a mis hermanos, a mis primas y amigas. Seguía fielmente la estructura de la narración, pero asumía la historia a partir de mis propias emociones. El mundo se transformó en la posibilidad de ser y estar en la página, de representar otros sitios, quizá lejanos, pero con los que lograba establecer un diálogo más íntimo conmigo misma. Los paisajes ya no eran lugares nevados con “montañas doradas” ni mares donde navegaban “enormes barcos capitaneados por intrépidos hombres”. Ahora todo se reducía a lugares conocidos, escarpados como el jardín de pedregal de mi casa, o como las colinas donde pasábamos en familia los domingos. Recogí olores de la comida que conocía: el epazote y el tomillo, las tortillas quemadas, la leche que hervía hasta derramarse. Entendí que los libros eran rocas que podían esculpirse, un poco con el facile inventis addere. Recuerdo una de esas “recreaciones” que me atreví a hacer con Veinte mil leguas de viaje submarino, en donde una de mis primas era la que “devoraba con mirada ávida la algodonosa estela” y la carcajada abierta de mis hermanos al escuchar la absurda descripción que yo intentaba hacer trasladando las frases de Verne a nuestro mundo. Pero de ahí a la representación bastaba un solo paso: el que todos dijéramos que eso que escuchábamos era posible en el juego. Jugar para ilustrar los relatos. Los libros eran disparadores de aventuras, siempre y cuando los acercara a algo más conocido y familiar.
Elizabeth Bishop en su poema “El monumento” dice: “Allá, ¿ves el monumento? Es de madera, / construido un poco como una caja. No. Construido / como varias cajas de tamaño decrecientes, / una sobre la otra / y cada una dispuesta de tal modo / que sus esquinas apunten contra los lados…” Así, como las cajas de madera, yo escribía una historia sobre otra. Era la posibilidad de articular un nuevo territorio que brotaba de la página escrita como una bocanada de aire fresco. Y luego encontré la poesía y descubrí la música de las palabras y de nuevo, el sitio, ese sitio, pero esta vez, absolutamente mío.
Empecé a escribir por una falta, algo que no estaba para mí, pero que me condujo al goce y al juego. Al escribir para niños ahora, intento contactar con esa ávida lectora que fui. Creo que nunca se vuelve a leer, a escuchar, a jugar, a asombrarse como entonces. Encontrar el tono justo para escribir a los niños no es sencillo, pero es un privilegio. Son lectores muy exigentes. Y desde ahí hay que escribirles. Con el mismo rigor que se hace en los libros para adultos.
Nunca he podido escribir un libro por encargo. Han sido varios los editores que se me han acercado con diversas peticiones. He fallado siempre porque pienso que solo los libros necesarios, los que uno lleva dentro, son los que se pueden escribir. Y aunque sé que es un oficio, finalmente soy yo la que escribe por ese hueco, ese hueco que aún no termina de llenarse. ~
(1962) es poeta. Su último libro es Un leve aullido bajo la arena (Ediciones Monte Carmelo, 2023).