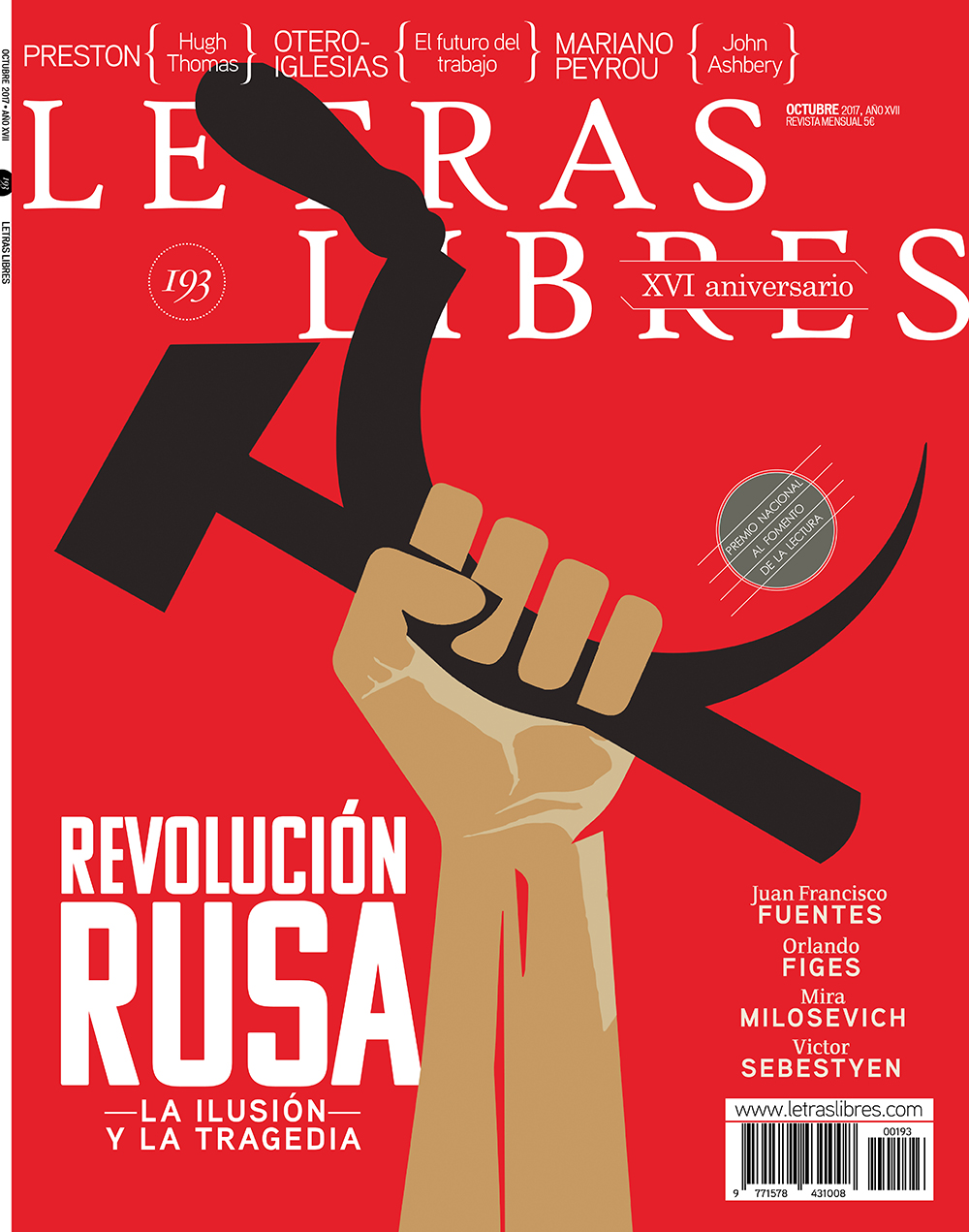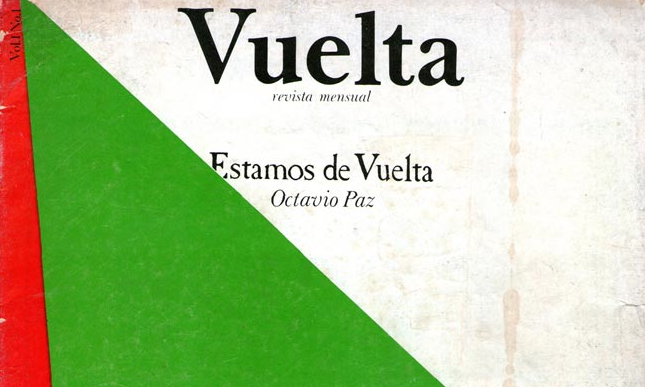Zama, la cuarta y esperada película de Lucrecia Martel (Salta, 1966), acaba de estrenarse. La crítica especializada la aclama, el público sucumbe ante la belleza y el virtuosismo de ese continente que su lente descubre, y los fieles lectores de Antonio Di Benedetto –en cuya novela se basó el film– se desangran entre la adoración y el lamento.
Hay varias decisiones estructurales a partir de las cuales la transposición cinematográfica ha podido realizarse y sobre ellas quiero detenerme. Desde la primera escena, en que un grupo de mujeres desnudas y embarradas hasta la manija cuchichean en la orilla del río y son sorprendidas por Diego de Zama, Martel hace avanzar al universo femenino como fuerza coral. Todas le gritan “mirón”, una corre atrás de él, si lo alcanza es solo para que el chauvinismo androcéntrico de este excorregidor comience a desmoronarse con la violencia anunciada. A partir de entonces, los sonidos habrán de amplificarse hasta el delirio y habrá que rastrear la poderosa voz del narrador que estructura la novela en el fuera de campo –la “marca Martel”–, los calculados encuadres, el antojadizo foco.
Se dirá que en la película el universo femenino comulga con el esplendor de la naturaleza y del mundo animal para que la lente se solace. Los cuerpos y el paisaje son de una extraña belleza: hasta lo feo se vuelve sublime. Zama, ese funcionario a las órdenes del imperio español que, perdido en un enclave menor dentro de la colonia, vive a la espera de un ascenso y de un traslado para reunirse con su esposa y su familia, se proyecta de fines del siglo XVIII hacia el presente fílmico para bucear en la historia las claves de nuestra cultura esquizoide. La cotidianidad de Zama es la de quien vive tensando sus contradicciones en un arco delirante: entre lo castizo y lo indígena, entre lo abyecto y lo heroico, entre el mundo artificial de la cultura y el orden natural de la tierra, entre la hombría y la feminidad… Porque en la cinta, más que a un macho lujurioso que recorre las calles de un improbable Paraguay virreinal en busca de una mujer blanca, encontramos a un Zama que rezuma feminización, que se pone y se saca la peluca como si fuera un casco, que lleva colorete y habla con Luciana sin que el deseo lo descontrole. ¿Un Zama metrosexual? ¿Un Zama castrado? No. Más bien se trata de un Zama que crece en los entresijos. Un Zama que sella ahora su suerte a la de Martel y que por ende debe también feminizarse para existir.
No sorprende que en la adaptación cinematográfica el personaje de Emilia, la española viuda y pobre, madre del hijo que Zama habrá de abandonar porque nada de lo nacido en América puede retenerlo, sea una mujer indígena. Si en la novela la española habla y habla de más, cobija y abandona a un excorregidor que desea ser hijo antes que padre, en la versión de Martel nos encontramos frente a una india muda o, mejor dicho, una mujer que se resguarda en su lengua y en su cultura, en una ronda ginecocrática que al fin es la única que la sostiene.
Es que la decisión de afincar el rodaje en la zona del Chaco argentino trajo aparejada la exuberancia étnica que la película explota a sus anchas: allí están las comunidades qom, wichí, pilagá, chorote y mocoví. En Zama, la película, las lenguas indígenas fluyen junto a la magnificencia del paisaje y logran un acabado femenino y coral jamás visto ni oído en la cinematografía vernácula.
En El mono en el remolino. Notas sobre el rodaje de Zama de Lucrecia Martel (Literatura Random House, 2017), Selva Almada cuenta que en el casting de Zama la directora les pedía a los postulantes que contaran un sueño: “Un hombre contó que volaba en un caballo blanco, sin alas, y llegaba a un mundo lejano, otro planeta, un jardín de árboles alineados, manzanos, perales, naranjos, un jardín de frutas deliciosas. El caballo corcovea y él cae. Ahí terminaba el sueño. En ese momento el hombre se tapó la cara y se puso a llorar, porque se acordó de su padre muerto, que una vez le dijo que él tenía un don.”
A partir de esos personajes menores y olvidados, Selva Almada logra templar de sutil lirismo esas pequeñas estampas que articulan la crónica del rodaje. En diálogo con el film, el contrapunto animal se impone, como si Martel y Almada hablaran un lenguaje cifrado que solo los iniciados en el universo dibenedettiano pudieran comprender. Allí está “Aballay” abrazado a su cabalgadura como un anacoreta a su pilastra, y está “Caballo en el salitral” arrastrando una carga demasiado pesada en contra de los refucilos y de los vientos de tormenta. Hay que volverse caballo junto al Diego de Zama de Antonio Di Benedetto para entender ese primer plano monumental en que la mirada equina se adueña de la pantalla y manda al fuera de foco al personaje.
En la novela y en la película, Manuel Fernández, secretario de Zama, dice que no tiene hijos porque no sabe cómo serán y que en cambio hace libros porque sí sabe cómo son. “¿El buen creador conoce en verdad a sus creaturas?”, le pregunto a Lucrecia Martel. “Más o menos –me responde–: uno va a los tumbos, tratando de compartir lo que ha percibido en medio de una maraña.” Al comentar sobre el proceso a partir del cual la comunidad indígena qom se sumó a participar del film para representar al grupo de los guaicurúes, la directora refiere que su preocupación era cómo hacer un casting sin caer en esa actitud infantilizadora con que solemos relacionarnos con las comunidades autóctonas. El mundo de los sueños se le presentó, entonces, como una puerta de acceso maravillosa: “En los sueños, los qom vuelan, nadan bajo el agua, caen despacito sin golpearse –cuenta–: en los sueños a los qom les pasan las mismas cosas que a cualquier criollo. Cuando no hay plata de por medio, podemos las mismas cosas: podemos volar, hablar con los animales. Somos bastante parecidos. Quiere decir esto que en el fondo estamos todos pisando el mismo barro, y que tenemos que mirarnos con mucho más cariño entre nosotros y entender que estamos mucho más cerca de lo que creemos.” ~
es autora, entre otros libros, de la novela Episodios de cacería (Santiago Arcos, 2015) y se encargó
de la edición de El pentágono, de Di Benedetto, en Adriana Hidalgo Editora (2005).