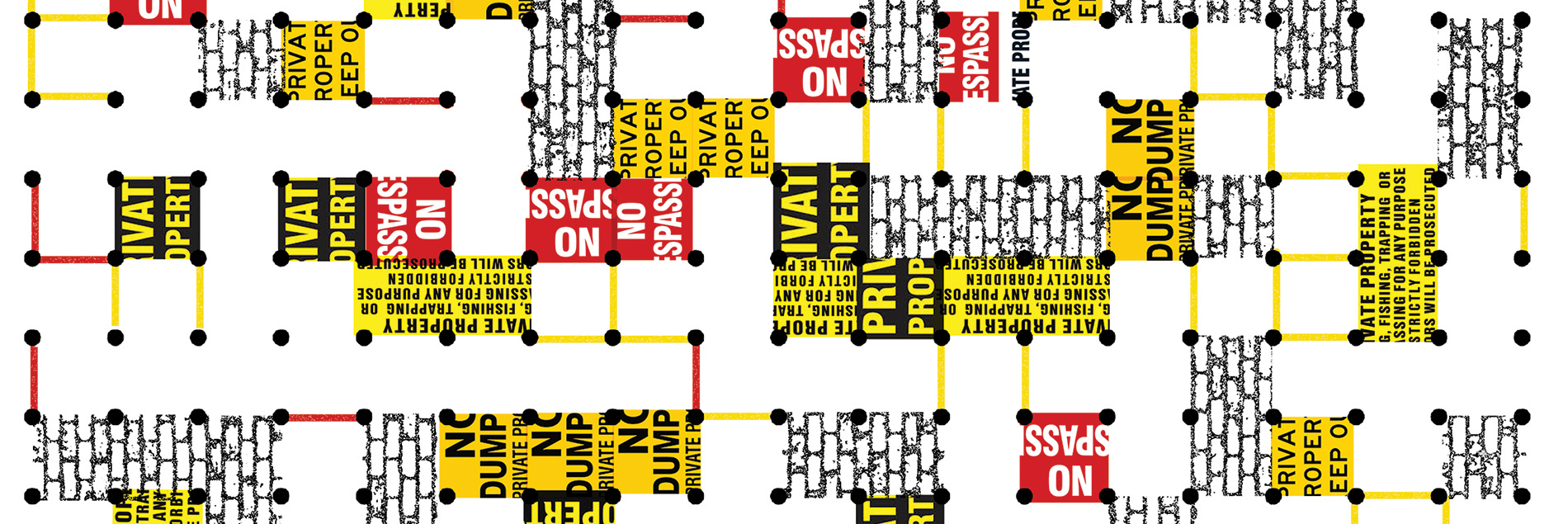La cada vez más abierta expresión de franca antipatía por gente de distinta raza, religión, etnia o incluso género se ha convertido en el sello de identidad de los líderes populistas en todo el mundo. De Estados Unidos a Hungría, de Italia a India, líderes que ofrecen poco más que racismo o fanatismo como programa de gobierno se están convirtiendo en un rasgo definitorio del panorama político; un ejército de tierra que determina las elecciones y las medidas políticas. En Estados Unidos, en 2016, el grado en el que una persona se identificaba profundamente como blanco fue uno de los predictores más potentes de apoyo a Donald Trump entre los republicanos, mucho más que, por ejemplo, la preocupación económica.
El lenguaje agresivo que nuestros líderes emplean a diario legitima la expresión pública de opiniones que probablemente algunas personas ya tenían, pero de las que rara vez se hablaba o de acuerdo con las cuales se actuaba. En un caso de racismo cotidiano, en un supermercado estadounidense una mujer blanca llamó a la policía porque sospechaba que una mujer negra, a juzgar por la conversación telefónica que estaba manteniendo, intentaba vender vales de comida; mientras hablaba, exclamó de manera bastante reveladora: “Vamos a construir ese muro.” Aparentemente, el comentario no tenía sentido: la acusada era una ciudadana estadounidense cuyo origen estaba en el mismo lado del hipotético muro que el de su denunciante blanca.
Pero, por supuesto, todos sabemos lo que quería decir. Estaba expresando su preferencia por una sociedad en la que no hubiera gente distinta a ella, en la que el metonímico muro del presidente Trump separara las razas. Esta es la razón por la que el muro se ha convertido en un foco de tensión en la política estadounidense, la imagen de lo que un lado sueña y el otro teme.
Las preferencias, hasta cierto punto, son las que son. Los economistas establecen una tajante distinción entre preferencias y creencias. Las preferencias reflejan si preferimos pastel o galletas, la playa o la montaña, la gente marrón o blanca. No se refieren a las ocasiones en que ignoramos los méritos de cada opción y en las que la información pudiera hacernos cambiar de opinión, sino a las ocasiones en las que sabemos todo lo que necesitamos saber. Las personas pueden tener creencias equivocadas, pero no pueden tener preferencias equivocadas: la mujer del supermercado puede insistir en que no tiene ninguna obligación de ser lógica. Pero antes de hundirnos más en la ciénaga del racismo vale la pena entender por qué la gente tiene esas opiniones, sobre todo porque es imposible pensar acerca de las medidas políticas que abordamos en este libro sin hacerse una idea de qué representan estas preferencias y de dónde proceden. Cuando hablamos de los límites del crecimiento económico, del dolor de la desigualdad o de los costes y beneficios de proteger el medio ambiente, no hay manera de evitar la distinción entre lo que los individuos necesitan y lo que quieren, y cómo la sociedad en general debería valorar esos deseos.
Por desgracia, la economía tradicional no está preparada para ayudarnos en esto. La actitud de la economía convencional ha sido, en gran medida, la de tolerar las ideas y opiniones de la gente; puede que no las compartamos, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Podemos anunciar a gritos los hechos para asegurarnos de que la gente tiene la información adecuada, pero solo ella puede decidir qué le gusta. Además, con frecuencia existe la esperanza de que el mercado se ocupe del problema del fanatismo. Las personas que tienen preferencias mezquinas y son estrechas de miras no deberían sobrevivir en el mercado, puesto que ser tolerante es una buena práctica empresarial. Imaginemos, por ejemplo, a un pastelero que no quiere hacer tartas para bodas entre personas del mismo sexo. Perderá las ventas de todas las bodas entre homosexuales, que recurrirán a otros pasteleros. Los otros ganarán dinero, no él. Con la salvedad de que no siempre sucede así. Los pasteleros que no quieren hacer pasteles para bodas de personas del mismo sexo no van a la bancarrota, en parte porque se ganan el apoyo de la gente que piensa de manera parecida. El fanatismo puede ser un buen negocio, al menos para algunos, y parece que también es bueno para la política. En consecuencia, en los últimos años la economía se ha visto obligada a tener en cuenta las preferencias, y hemos obtenido algunas ideas útiles sobre cómo podríamos salir de este lío.
¿De gustibus non est disputandum?
En 1977, en un artículo famoso e influyente titulado “De gustibus non est disputandum” (normalmente traducido como “Sobre gustos no hay nada escrito”), Gary Becker y George Stigler, ganadores del Premio Nobel y fundadores de la escuela de economía de Chicago, defendieron por qué los economistas debían evitar involucrarse en la ardua tarea de intentar comprender qué hay detrás de las preferencias.
Las preferencias son inherentes a nosotros, sostenían Becker y Stigler. Si después de repasar toda la información que tenemos, nosotros dos seguimos discrepando sobre si la vainilla es mejor que el chocolate o si vale la pena salvar a los osos polares, debería presumirse que esto es algo intrínseco a quienes somos cada uno. No se trata de un capricho, un error o una respuesta a presiones sociales, sino de un juicio reposado que refleja aquello que valoramos. Aunque reconocían que, sin duda, esto no siempre era verdad, sostenían que seguía siendo el mejor punto de partida cuando pretendemos comprender por qué la gente hace lo que hace.
Tenemos cierta simpatía por la idea de que las elecciones de la gente son coherentes, en el sentido de que son pensadas, y no una serie de actos azarosos motivados por el capricho. En nuestra opinión, dar por sentado que las personas meten la pata solo porque nosotros nos habríamos comportado de una manera distinta es una actitud paternalista y equivocada. Y, sin embargo, la sociedad rechaza de manera rutinaria las decisiones de la gente, sobre todo si es pobre, en teoría por su propio bien, por ejemplo cuando les damos comida o vales de comida en lugar de dinero. Justificamos esto aduciendo que nosotros sabemos mejor lo que necesitan. Para combatir en parte esta actitud “solo en parte, porque no negamos que en el mundo hay muchos errores de juicio”, en nuestro libro Repensar la pobreza sostenemos que con frecuencia las decisiones de los pobres tienen más sentido de lo que estamos dispuestos a reconocer. Por ejemplo, contábamos la historia de un hombre en Marruecos. Después de que argumentara de manera convincente que su familia y él realmente no tenían suficiente para comer, nos mostró su televisor, más bien grande, con conexión vía satélite.
Podríamos haber sospechado que la televisión era una compra impulsiva que después había lamentado. Pero eso no fue ni mucho menos lo que dijo. “La televisión es más importante que la comida”, nos dijo. Su insistencia hizo que preguntáramos cómo podía eso tener sentido, y una vez tiramos del hilo no resultó muy difícil entender lo que había detrás de esa preferencia. En la aldea no había mucho que hacer, y dado que no tenía planeado emigrar, no estaba claro que con una mejor nutrición lograra algo más que un estómago más lleno; ya tenía la fuerza necesaria para hacer el poco trabajo que había disponible. Lo que la televisión conseguía era aliviar el problema endémico del aburrimiento en esas aldeas remotas en las que muchas veces no había siquiera un tenderete en el que tomar un té para mitigar la monotonía de la vida cotidiana.
El marroquí insistió mucho en que su preferencia era lógica. Ahora que tenía el televisor, cualquier dinero que entrara, nos dijo varias veces, se destinaría a comprar más comida. Lo cual es totalmente coherente con su idea de que los televisores satisfacen una necesidad mayor que la comida. Pero contradice el instinto de la mayoría de la gente y de muchas de las formulaciones estándar de la economía. Como compró un televisor cuando no había suficiente comida en la casa, se podría haber presumido que cualquier dinero extra del que dispusiera se lo gastaría a toda prisa en cualquier cosa, puesto que parecía evidente que era la clase de persona dada a impulsos irracionales. En esto se basa el argumento que está en contra de dar dinero a la gente pobre. Y, sin embargo, un buen número de estudios recientes de todo el mundo, publicados después de que en Repensar la pobreza elaboráramos la idea de que el hombre sabía lo que estaba haciendo, han descubierto que cuando gente muy pobre escogida al azar recibe algo de dinero adicional procedente de programas gubernamentales, se gasta una parte muy grande de ese dinero extra en comida. Quizá después de comprarse esa tele, exactamente como había prometido el hombre marroquí.
De modo que aprendimos algo porque estuvimos dispuestos a creer algo inverosímil y confiamos en que la gente sabe lo que quiere. Becker y Stigler, con todo, quieren que demos un paso más: que asumamos que las preferencias son estables, en el sentido de que no están influidas por lo que pasa a nuestro alrededor. Ni las escuelas, ni las exhortaciones de padres o predicadores, ni lo que leemos en los carteles publicitarios o en nuestras numerosas pantallas, de acuerdo con esta opinión, cambian nuestras verdaderas preferencias. Esto descartaría la adaptación a las normas sociales y la influencia de los pares, como hacerse un tatuaje porque el resto tiene uno, llevar un pañuelo en la cabeza porque es lo que se espera de alguien, comprarse un coche llamativo porque los vecinos tienen uno, etcétera.
Becker y Stigler eran unos científicos sociales demasiado buenos como para no darse cuenta de que esto no siempre es así. Pero creían que era más útil ponderar por qué una elección particular que parece irracional puede en realidad tener sentido, en lugar de cerrar nuestra mente a su lógica potencial y atribuirla a alguna forma de histeria colectiva. Esta noción fue enormemente influyente; muchos economistas, quizá la mayoría, aceptaron esta idea de atenerse a lo que se acabaría conociendo como “preferencias estándar”, es decir, preferencias que son coherentes y estables. Por ejemplo, hace muchos años Abhijit vivía en Manhattan y daba clases en Princeton, por lo que tomaba el tren a menudo. Se dio cuenta de que la gente solía formar colas frecuentemente en lugares específicos del andén para esperar el tren, pero la mayoría de las veces la parte delantera de la cola no quedaba cerca de una puerta del tren. Era una tendencia.
Se podría haber llegado a la conclusión natural de que la gente seguía esa tendencia porque prefería hacer lo mismo que los demás. Esto habría transgredido la idea de que las preferencias son estables, porque su preferencia por un lugar del andén frente a otro dependía de cuánta gente estuviera ahí. Para explicar por qué la gente sigue una tendencia sin asumir, simplemente, que les gusta comportarse como los demás, Abhijit elaboró el siguiente argumento. Supongamos que la gente sospecha que los demás saben algo (que tal vez la puerta del tren se abre en un lugar particular). Entonces se uniría al grupo (quizá a costa de ignorar su propia información de que es probable que el tren se pare en otra parte). Eso haría que el grupo fuera más grande, de modo que la siguiente persona que llegara vería una multitud aún mayor y sería aún más probable que pensara que eso transmitía una información útil. Podría también unirse al grupo, por la misma razón. En otras palabras, lo que parece conformidad puede ser el resultado de la toma racional de decisiones de muchos individuos cuyo interés no es amoldarse, sino que creen que los demás pueden contar con una información mejor que la suya. Abhijit lo llamó un “modelo simple de comportamiento gregario”.
El hecho de que la decisión de cada individuo sea racional no hace que el resultado sea deseable. El comportamiento gregario genera cascadas informativas: la información que sirve a la primera persona para basar su decisión tendrá una influencia desproporcionada en lo que los demás creen. Un experimento reciente demuestra bien el poder de las primeras actuaciones azarosas para generar cascadas. Los investigadores trabajaron con una página web que agrega consejos sobre restaurantes y otros servicios. Algunos usuarios publican comentarios y otros añaden votos a favor o en contra.
En su experimento, la web escogía al azar una pequeña parte de comentarios y les daba un voto favorable falso en cuanto eran publicados. También escogían al azar otro pequeño grupo y les asignaban un voto negativo. El voto positivo aumentaba de manera significativa la probabilidad de que el siguiente usuario también le diera un voto positivo, un 32%. Al cabo de cinco meses, los comentarios que al principio habían recibido un único voto positivo falso tenían muchas más probabilidades de tener una puntuación alta que los que habían recibido un único voto negativo. La influencia de ese empujoncito inicial persistía y crecía, a pesar de que los comentarios habían sido vistos un millón de veces. Las tendencias, pues, no son necesariamente incoherentes con el paradigma de las preferencias estándar. Incluso cuando nuestras preferencias no dependen directamente de lo que hacen los demás, el comportamiento de otros puede transmitir una señal que altere nuestras creencias y nuestro comportamiento. En ausencia de una razón fuerte para creer otra cosa, puedo inferir por las acciones de los demás que un tatuaje queda bien, que beber zumo de plátano me hará adelgazar y que en realidad ese hombre mexicano de aspecto inofensivo es, en el fondo, un violador.
Pero ¿cómo podemos explicar que en ocasiones las personas hacen cosas que saben que no responden de manera inmediata a su propio interés (por ejemplo, hacerse un tatuaje que les parece feo o linchar a un hombre musulmán a riesgo de ser detenidas) solo porque sus amigos las hacen?
Acción colectiva
Resulta que, de la misma manera que las tendencias pueden ser explicadas por las preferencias estándar, también pueden adherirse a las normas sociales. La idea básica es que quienes transgreden la norma serán castigados por el resto de la comunidad. Y también lo serán quienes no castiguen a los transgresores, y quienes no castiguen a aquellos que no castiguen, etcétera. Uno de los grandes logros del campo de la teoría de juegos es el teorema de la tradición oral, una demostración formal de que este argumento puede desarrollarse de manera lógicamente coherente y, por lo tanto, puede ser candidato a explicar por qué las normas son tan poderosas. La ganadora del Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom dedicó su carrera a demostrar ejemplos de esta lógica. Muchos de ellos fueron extraídos de pequeñas comunidades –productores de queso en Suiza, usuarios de bosques en Nepal o pescadores de la costa de Maine o de Sri Lanka– que viven de acuerdo con una norma que establece cómo se supone que deben comportarse los miembros de la comunidad y a la que todos se adhieren. En los Alpes, por ejemplo, durante siglos los productores de queso suizos dependieron de la propiedad común de las praderas para que el ganado pastara. Si no hubiera existido ese acuerdo comunal, esto podría haber llevado al desastre. La tierra podría haber sido explotada en exceso hasta quedar arrasada, puesto que no pertenecía a nadie y todo el mundo tenía razones para dar de comer más a sus vacas, potencialmente a expensas de los demás.
Sin embargo, había una serie de reglas claras acerca de lo que los propietarios de ganado podían y no podían hacer en los pastos comunes, y esas reglas se cumplían, porque los transgresores eran excluidos de futuros derechos de pastoreo. Visto esto, sostenía Ostrom, en realidad la propiedad colectiva era mejor para todos que la propiedad privada. Dividir las tierras en pequeñas parcelas, cada una propiedad de una persona distinta, aumenta el riesgo, puesto que siempre existe la posibilidad de que algún desastre afecte a la hierba en determinada zona pequeña.
Esta clase de lógica también explica por qué, en muchos países en desarrollo, una parte de la tierra (por ejemplo, el bosque colindante con la aldea) es propiedad común. Siempre que se utilice con moderación, proporciona una opción de último recurso a los aldeanos cuyos planes económicos se han topado con algún desafortunado imprevisto; pastar en el bosque o vender hierba cortada en la tierra común los ayuda a sobrevivir. La intromisión de la propiedad privada en estos acuerdos, inspirada en general por economistas que no comprenden la lógica del contexto (y aman la propiedad privada), ha sido con frecuencia un desastre. También sugiere una razón egoísta por la que a menudo en las aldeas la gente parece ayudarse mutuamente; en parte, es probable que sea en previsión de recibir una ayuda parecida cuando la necesite. El castigo que sustenta la norma es que quienes se niegan a ayudar serán a su vez excluidos de la ayuda de la comunidad en el futuro. Los sistemas de ayuda mutua son vulnerables al colapso si algunos miembros de la comunidad tienen oportunidades fuera. Entonces, el riesgo de ser excluido ya no resulta tan aterrador, y hace que incumplir las obligaciones sea tentador. Previendo esto, los miembros de la comunidad pueden ser más reacios a echar una mano, lo que aumenta la tentación de incumplimiento. Todo el sistema de apoyo mutuo puede venirse abajo por completo, dejando a todo el mundo en una situación peor. La comunidad, por lo tanto, se muestra muy alerta ante el comportamiento que parece amenazar las normas comunales y se protege de él.
Reacción colectiva
Los economistas, por lo general, han puesto énfasis en el papel positivo que desempeñan las comunidades. Pero el hecho de que las normas puedan autoimponerse no las hace necesariamente buenas. La disciplina que imponen podría encaminarse hacia alguna causa reaccionaria, violenta o destructiva. Un artículo, que ahora se considera un clásico, mostró que tanto la discriminación racial como el tristemente célebre sistema de castas indio pueden sostenerse por la misma lógica, aunque a nadie le preocupe realmente la raza o la casta. Supongamos que realmente a nadie le importa un pimiento la casta, pero que cualquiera que cruce las fronteras de la casta en su actividad sexual o en el matrimonio sea acusado de mestizaje y tratado como un paria, lo que significa que nadie se casará con un miembro de su familia y nadie se convertirá en su amigo o su socio. Y supongamos, por último, que cualquiera que desafíe esta norma y se case con un paria también se convierte en uno. Entonces, en la medida en que la gente sea lo suficientemente previsora, y quiera casarse, eso será suficiente para impedir que todo el mundo quebrante la regla, por mucho que consideren que es arbitraria. Por supuesto, esto podría cambiar si un número suficiente de personas empieza a desafiar la norma. Pero no hay ninguna garantía de que esto suceda. Esta es, en buena medida, la historia central de Samskara, una maravillosa película india de 1970 dirigida por Pattabhirama Reddy, en la que un brahmín (por lo tanto, un miembro de la casta más elevada) se “contamina” por acostarse con una prostituta de casta baja. Cuando de repente muere, ningún otro brahmín está dispuesto a incinerarlo por miedo a contaminarse al entrar en contacto con él. Se deja que su cuerpo se pudra en público. La norma se convierte en una perversión de las reglas de la comunidad precisamente porque la comunidad está atrapada en la imposición de sus propios estándares.
El doctor y el santo
Por supuesto, esta tensión entre la comunidad que vincula y la comunidad que acosa es vieja y universal. Y se traduce en la tensión entre el Estado que protege al individuo y el Estado que debilita a la comunidad, lo cual está en el centro de la batalla que tiene lugar en países tan diversos como Pakistán y Estados Unidos. La lucha es, en parte, contra la burocratización y la impersonalidad que implican las intervenciones del Estado, y, en parte, para preservar el derecho de la comunidad a perseguir sus propios objetivos; incluso si esos objetivos incluyen, como con frecuencia hacen, discriminaciones contra gente de diferentes etnias o con preferencias sexuales distintas, así como la imposición de dictados religiosos por encima de los del Estado (por ejemplo, la enseñanza del creacionismo). En el movimiento nacional indio, es bien sabido que Gandhi representó la idea de que la nueva nación india debía basarse en aldeas descentralizadas y autosuficientes, remansos de paz y comprensión mutua. “El futuro de India está en sus aldeas”, escribió. Su rival más notable en el movimiento fue el doctor B. R. Ambedkar, el hombre que con el tiempo redactaría la Constitución de India. Ambedkar nació en la casta más baja de todas y no se le había permitido entrar en el aula de la escuela local, pero era tan brillante que a pesar de todo acabó con dos doctorados y una licenciatura en derecho. Como se sabe, describió la aldea india como “un pozo de localismo, una madriguera de ignorancia, de mentalidades estrechas y comunalismo”. Para él, la ley, el Estado como encargado de que esta se cumpla y la Constitución de la que deriva su fuerza eran los mejores garantes de los derechos de los desfavorecidos frente a la tiranía que los poderosos locales ejercían contra la comunidad.
La historia de la India independiente ha sido un éxito razonable en cuanto a la integración de las castas. Por ejemplo, la brecha salarial entre las castas tradicionalmente desfavorecidas (las castas registradas y las tribus registradas) y las otras cayó del 35% en 1983 al 29% en el 2004. No parece espectacular, pero es más que la mejora de la brecha salarial entre negros y blancos en Estados Unidos en un periodo similar. En parte, es el resultado de las políticas de discriminación positiva que Ambedkar ideó, y que dieron a grupos históricamente discriminados acceso privilegiado a instituciones educativas, a empleos en la administración pública y a las distintas cámaras legislativas. La transformación económica también ayudó. La urbanización, que hizo que la gente fuera más anónima y menos dependiente de las redes de su aldea, ha permitido una mayor mezcla entre las castas. Los nuevos trabajos redujeron la importancia que tenía la red de la casta para encontrar oportunidades de empleo y aumentaron los incentivos para que los jóvenes de las castas inferiores recibieran educación. En parte, tal vez la comunidad de la aldea era menos mala de lo que Ambedkar temía. Las aldeas han demostrado ser capaces de acciones colectivas que trascienden las líneas de las castas, por ejemplo, cuando adoptaron la educación primaria universal y las comidas escolares gratuitas para todos los niños, independientemente de su casta.
Esto no significa que el problema de las castas se haya solventado. A escala local, el prejuicio vinculado a la casta está vivito y coleando. Un estudio realizado en 565 aldeas de once estados de India descubrió que, a pesar de las prohibiciones legales, se seguía practicando alguna forma de intocabilidad en casi el 80% de ellas. En casi la mitad de las aldeas, los dalits (los miembros de las castas inferiores) no podían vender leche. En alrededor de un tercio de ellas, no podían vender ningún producto en el mercado local, tenían que utilizar cubiertos separados en los restaurantes y tenían restringido el acceso al agua para regar sus campos. Además, si bien las formas de discriminación tradicionales se están debilitando, las castas más altas reaccionan con violencia cuando perciben la amenaza del progreso económico de las castas inferiores. En marzo del 2018, un joven dalit del estado de Guyarat fue asesinado por tener un caballo y montarlo, algo que al parecer solo pueden hacer las castas superiores.
Para complicar las cosas, está apareciendo un nuevo patrón de conflicto: ahora las castas se ven mutuamente más como iguales, pero también como rivales potenciales por el poder y los recursos. En política, existe una creciente polarización de casta en el voto; una parte creciente de los votos de las castas superiores son para el Bharatiya Janata Party (bjp), el único partido no comprometido con la discriminación positiva. Han surgido otros partidos para satisfacer las demandas específicas de las distintas castas. Esta polarización tiene consecuencias. En Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, la naturaleza de la política cambió de manera drástica entre 1980 y 1996. Las áreas dominadas por las castas inferiores votaron cada vez más por dos de los partidos identificados con las castas bajas, mientras que áreas dominadas por las castas superiores siguieron votando a los partidos tradicionalmente asociados con ellas. Durante el mismo periodo, se disparó la corrupción. Un número creciente de políticos tenía casos abiertos en su contra. Algunos incluso participaron en campañas para su reelección, y las ganaron, desde la cárcel. Abhijit y Rohini Pande descubrieron que había una conexión: la corrupción aumentaba más en las zonas donde las castas superiores o las inferiores eran una gran mayoría. En esas zonas, como resultado del voto basado en la casta, el candidato de la casta dominante tenía prácticamente asegurada la victoria, incluso aunque fuera extremadamente corrupto y su oponente no lo fuera. Nada parecido sucedía en las zonas donde la población estaba equilibrada.
Al mismo tiempo, la importancia dada a la lealtad a la casta también permite que la comunidad ejerza control sobre sus miembros, con frecuencia transgrediendo de manera clara las leyes nacionales. Por ejemplo, los panchayats de casta (en esencia, asociaciones de castas locales) se han resistido enérgicamente a la legislación del Estado sobre el sexo y el matrimonio en nombre de la tradición. En un aberrante incidente en el estado de Chhattisgarh, el pancharat de casta local recomendó a una chica de catorce años que había sido violada por un viejo de 65 años que no acudiera a la policía. Cuando ella insistió, algunos de los ancianos de la comunidad, tanto hombres como mujeres, le dieron una paliza. Una comunidad fuerte puede oprimir a sus miembros más débiles (ayer, los dalits; hoy, la joven), y en buena medida el Estado es incapaz de impedirlo, en parte porque una mayoría de los miembros de la comunidad considera que les interesa mantener el control comunitario. El colectivo de la casta ofrece a sus miembros, siempre que se ajusten a la norma, acceso a una red de apoyo y consuelo en momentos de necesidad, y aunque su lado brutal puede importunarlos de vez en cuando, hace falta ser un hombre o una mujer muy valiente para enfrentarse a toda la comunidad. ~
Traducción del inglés de Ramón González Férriz y Marta Valdivieso Rodríguez.
Este texto es un fragmento de Buena economía para tiempos difíciles (Taurus), que llega este mes a las librerías.
Economista en el MIT y ganadores del Premio Nobel de Economía 2019.