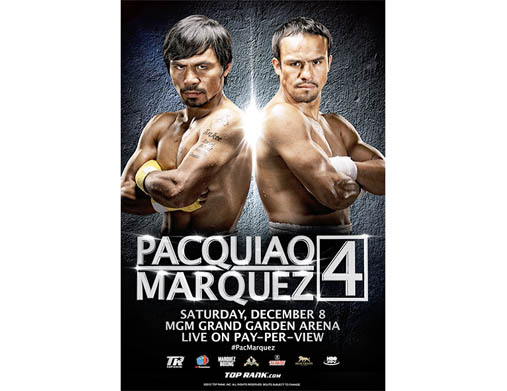Escucha la playlist que preparamos para acompañar este artículo.
Katie Hafner
Romance en tres patas
Traducción de Pablo Chemor Nieto
Ciudad de México, Elefanta/Universidad Veracruzana, 2020, 266 pp.
A pesar de haber alcanzado la fama como uno de los más prodigiosos pianistas del siglo XX, Glenn Gould (1932-1982) no quería ser recordado como un simple intérprete. Decía de sí mismo que era “un escritor y comunicador canadiense que toca el piano en su tiempo libre” o “una suerte de hombre renacentista”, un poco para dar una idea del amplio rango de sus intereses, en los que había lugar para las kilométricas conferencias telefónicas, los ensayos sobre Yehudi Menuhin o Barbra Streisand, la radio experimental y los programas de televisión.
De hecho, sus hábitos no eran propiamente los de un hombre que amara los pianos: se jactaba de ensayar lo mínimo, aborrecía el uso del pedal, “le preocupaba más cómo sentía el instrumento al tacto que cómo sonaba”, en palabras de Kevin Bazzana, y decía cosas horribles de compositores canónicos como Chopin o Rajmáninov (y no menos veneno tenía para Mozart, Handel, el minimalismo y el jazz). “Resulta que el piano como instrumento no me gusta, prefiero el clavicordio”, afirmaba. Su estilo extravagante –con la nariz casi pegada a las teclas y en una silla notoriamente más baja de lo habitual– sacaba lo mejor de Bach, Webern y Berg, pero no del repertorio romántico (incluso si había grabado la versión “más sexi” de Brahms, según le dijo a un entrevistador). Su conocido desdén por las piezas tradicionalmente pianísticas era menos un capricho que una postura ideológica: pensaba que demasiados ejecutantes se regodeaban en la destreza técnica o la sonoridad de las grandes salas en detrimento de las ideas musicales. A su parecer, una interpretación solo valía la pena si tenía algo nuevo que decir. La complacencia, la presión del público y ese cariz de rivalidad entre la orquesta y el instrumento solista contaminaban las presentaciones en vivo; y, por si fuera poco, conseguir un piano acorde a sus necesidades se había convertido con los años en un verdadero dolor de cabeza. Siendo un artista exclusivo de la prestigiosa firma Steinway & Sons, no había Steinway que lo dejara satisfecho.
Las relaciones entre el pianista y la compañía fueron siempre conflictivas. Gould enviaba chocantes cartas a la fábrica con sugerencias para mejorar sus productos, como si la empresa no tuviera un siglo en el negocio. “Parece que quiere cualquier cosa salvo un Steinway”, llegó a decir uno de los ejecutivos. No era la primera estrella a tratar con pinzas, pero sí una de las más difíciles de complacer, sin contar con que cierta vez había demandado a uno de sus empleados por un saludo en exceso entusiasta que, según el músico, le había ocasionado una lesión en el hombro. Nunca quedó claro si el daño había sido real o fruto de la hipocondría.
Por mucho tiempo pensé que los vínculos que Gould mantenía con ciertos objetos –la célebre silla que llevaba a todos lados, el piano ideal que no aparecía, la tecnología de grabación que aprovechó como ningún otro músico académico de la época, los coches de gran tamaño, los guantes de caucho que le cubrían los brazos– daban para un libro, en vista del breve espacio que ocupan en la exhaustiva biografía de Bazzana, Vida y arte de Glenn Gould, y en No, no soy en absoluto un excéntrico, la serie de entrevistas que editó Bruno Monsaingeon, más centradas en sus ideas y en una que otra anécdota en verdad delirante, como la de su pleito con George Szell. La extraordinaria investigación de Katie Hafner, Romance en tres patas, enfocada en su encuentro con el piano que por fin lo haría feliz, cubre ese vacío y hace ver que detrás de los mejores álbumes de Gould había escondida una lucha entre el ego del artista, la labor artesanal del afinador, los problemas de una legendaria fábrica de instrumentos y los intereses alrededor de “uno de los pocos genios auténticos que está haciendo grabaciones hoy en día”, para usar la expresión de un importante directivo de la industria discográfica.
Hafner despacha con rapidez los lugares comunes de la vida de Gould: el aprendizaje al lado del chileno Alberto Guerrero, su carrera como niño prodigio y el lanzamiento de su primer disco –las primeras Variaciones Goldberg–, con el que alcanzaría una popularidad insospechada. A partir de ahí, Romance en tres patas se aleja de las biografías convencionales para sumergirse en el complejo mundo de la fabricación de pianos, la supervivencia de Steinway & Sons en tiempos de guerra y el accidentado camino que llevó al otro protagonista de este libro –el también canadiense Verne Edquist, nacido un año antes que Gould– de ser una carga para su familia, debido a su ceguera, a convertirse en uno de los más talentosos afinadores de pianos de su país.
Lleno de sugestivos detalles técnicos, Romance en tres patas reivindica un oficio que a menudo necesita una década de trabajo y un millar de instrumentos en la práctica para alcanzar un dominio a la altura de la sala de conciertos. Un piano tiene 230 cuerdas que ajustar, de acuerdo a una combinación única de longitud, diámetro y tensión. Dado que no existe una receta universal, lograr que las notas suenen bien en cualquier tonalidad precisa de “un balance entre lo matemáticamente puro y lo musicalmente placentero”, para lo cual el criterio del afinador resulta crucial. A la par de todas esas dificultades, el arte de Edquist no solo se enfocaba en las cuerdas sino también en el fieltro de los martinetes que las golpean, una labor más ardua que permite regular el timbre. Gracias a la calidad de su trabajo, a principios de la década de los sesenta, aquel joven que años atrás había escuchado por casualidad a Gould probando pianos en la fábrica donde trabajaba se volvió el afinador de conciertos de Eaton’s, la distribuidora de Steinway & Sons en Canadá, y una pequeña parte de su talento entró a la historia de los discos.
No se sabe muy bien cómo el piano CD 318, el modelo que maravillaría a Gould, terminó en la tienda Eaton’s de Toronto, pero lo cierto es que apenas sus manos se posaron sobre él supo que era todo lo que necesitaba. Edquist, que para ese momento ya se había convertido en su afinador de cabecera, coincidió en que era un instrumento singular: tenía un sonido metálico de falso clavecín y un mecanismo ligero que le daba al ejecutante la sensación de control (Gould insistía en reducir la resistencia de las teclas, lo cual provocaba notas de rebote tan notorias que en la contraportada de uno de sus discos tuvo que disculparse por la presencia de “una especie de hipo” en los pasajes lentos). El episodio en el que Edquist trabaja en la tabla armónica y los martinetes, con la paciencia de un cirujano en el quirófano, impulsa a escuchar los discos de Gould con la atención que no lograría una reseña musical promedio. Hafner describe con tal minucia el trabajo y las razones técnicas detrás de cada sonido que el deleite por ciertas grabaciones se vuelve también curiosidad. Para dar una idea: el CD 318 contribuyó a que Gould abordara del único modo satisfactorio los intermezzi de Brahms, uno de los baluartes de ese romanticismo que tanto se le oyó criticar. Su interpretación de 1961 que el propio pianista describió “como si en realidad estuviera tocando para mí mismo, pero dejando la puerta abierta”, no habría sido posible en un instrumento común. El milagro debía atribuirse a Gould, en primera instancia, pero, en no menor medida, a todos los técnicos responsables de reparar y regular el CD 318.
El descuido de unos trabajadores que dejaron caer el piano durante un traslado llevó la historia a un nuevo nivel. Hafner es hábil para poner en escena no solo la locura del músico al momento de enterarse de la tragedia, sino los roces que llegó a tener con Steinway & Sons, empecinado como estaba en que la maquinaria tenía arreglo. La odisea para encontrar un sustituto para sus grabaciones futuras, en especial la de sus segundas Variaciones Goldberg, puso en una situación crítica sus acuerdos con la compañía y, en realidad, agrió su relación con todo mundo.
Después de la muerte del pianista, sus objetos más apreciados siguieron una vida propia, entre ellos, el CD 318 que ahora se encuentra en el Centro Nacional de las Artes de Canadá. Ha aparecido en películas y se ha utilizado en infinidad de conciertos, no todos del tipo de música que Gould habría aplaudido. Durante una presentación, un jazzista juró haber experimentado una fuerza, acaso demoniaca, frente al mítico piano de Gould: “Me senté a tocar a Monk”, dijo en aquella ocasión, “pero salió Bach”. ~
es músico y escritor. Es editor responsable de Letras Libres (México). Este año, Turner pondrá en circulación Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles.