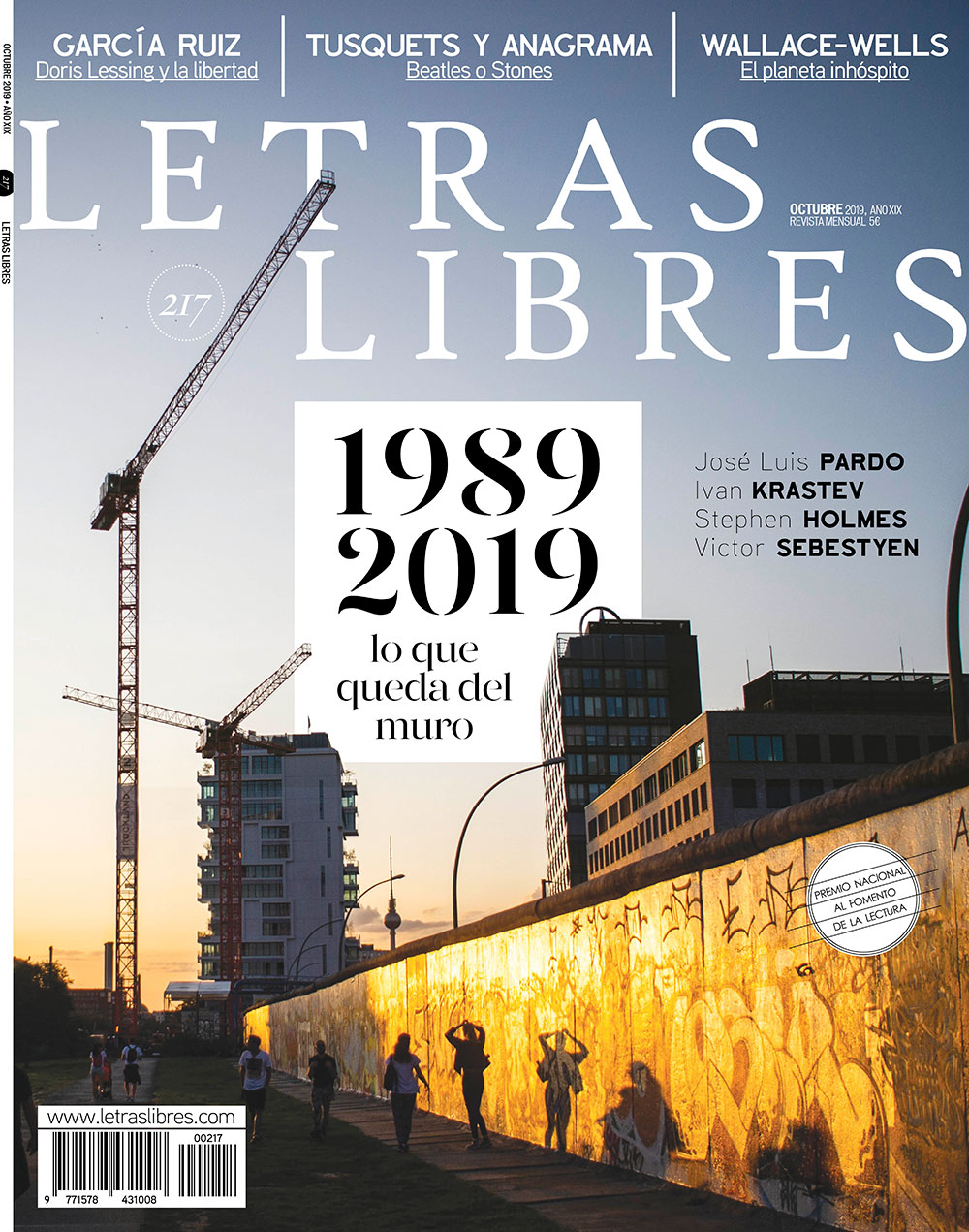Hay una lista de pensadoras de carácter indomeñable que desde hace un tiempo ocupan muchos de mis ejercicios de lectura. La más reciente de todas ellas ha sido Doris Lessing, de la que me ha impactado sobre todo su encendida defensa de un tipo de temperamento político cuyo cultivo consiste en ejercer una inquebrantable libertad de criterio, libertad con la que la autora, cuya biografía es tan compleja en matices políticos como morales, dispara tanto a izquierda como a derecha, tanto a tirios como a troyanos. La voz de Lessing atrae irremediablemente por su gran distancia respecto a las que actualmente se celebran o se autoproclaman como voces críticas, porque a menudo se encuentran tan cargadas de rasgos infantiles y narcisistas, cuando no involutivos y reaccionarios, que hacen que la palabra “crítica” suene a algo impostado, casi un disfraz de opereta. El verdadero crítico pocas veces en la historia ha gozado de la posibilidad de anunciarlo como un estilo de vida deseable, a menudo ni siquiera ha sobrevivido para hacerlo. Lessing resuena sin duda en otra longitud de onda. La proposición de una vida crítica que se hace en un libro como Las cárceles que elegimos (1986) se aproxima más al espíritu de aquel “coraje de la verdad” del que hablaba Michel Foucault, a la parresía entendida como la genuina libertad de palabra que adquiere su valor solo de un modo contextual, esto es, en aquellas situaciones en las que realmente uno o una se juega algo, a veces hasta la vida, en el ejercicio de hablar con veracidad.
Doris Lessing camina provocativa y serenamente “a contracorriente”, esa divisa de la que también se valió Isaiah Berlin para escribir algunos de sus más incisivos ensayos sobre historia de las ideas, a contrapelo hasta de su propia tradición liberal, al identificar cruciales puntos ciegos del liberalismo moderno como el de no prever la relevancia que tomaría el sentimiento nacionalista en el siglo XX que, como a todas luces parece, resurge lleno de furia y ruido en el siglo XXI. De la misma manera que Adorno y Horkheimer propusieron una operación de “ilustración crítica” de la propia Ilustración, que a su juicio se había tornado un callejón sin salida, hay un camino interpretativo por recorrer que está conduciendo a relecturas de autores que, atención, son liberales de espíritu más que de doctrina y que, precisamente por ello, permitirán un reverdecimiento de la tradición liberal al hacerla consciente de sus propias opacidades y ángulos muertos.
En este contexto, mujeres como Judith Shklar, Hannah Arendt o la propia Lessing, con los acentos específicos que caracterizan a cada una de ellas y que a primera vista nos previenen de comparaciones apresuradas, pueden ser consideradas, en efecto, como pensadoras liberales. Pero sería desaprovechar su pensamiento permitir que esta etiqueta se quedara solo en la superficie, que se limitara a encajar sus propuestas políticas dentro de determinadas rejillas conceptuales bajo las que se entienden las distintas corrientes de pensamiento político. El verdadero tesoro que nos ofrecen es, siguiendo la estela de la propia Judith Shklar, el trazado de en qué consiste practicar un “carácter liberal”. Carácter que tanto Shklar como Lessing tienen el acierto de no situar en ningún ideal ascético ni aristocrático sino en el potencial del ciudadano más anónimo y corriente para defenderse a sí mismo y, si es necesario, llevar la contraria. Shklar contrasta el ideal aristotélico de formación del “carácter” del buen ciudadano, que hoy asimilaríamos fácilmente al entusiasmo “militar” del “militante”, con la sosegada propuesta kantiana de un gobierno que “en absoluto demanda virtudes particulares, sino que es un gobierno para los seres humanos tal como son, no tal como deberían ser”,
((Judith Shklar, Ordinary vices, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press, 1984, p.235.
))
y de unos ciudadanos que, sin rasgos notables, tienen una fortaleza moral pacífica y casi desapercibida. La paradoja es que semejante disposición nunca puede ser impuesta desde arriba: “es absteniéndose de querer moldear nuestro carácter como los gobiernos proporcionan el marco y las condiciones en las que podemos comenzar nuestra pequeña pero épica batalla contra la maldad”.
((Judith Shklar, Ibid.
))
Ninguna de estas pensadoras, pues, retrata o apela a héroes de la disidencia, sino a gente normal y corriente que no es extraordinaria en ningún sentido, simplemente es lo suficientemente sensata como para pararse a pensar qué está haciendo y qué le están haciendo.
Arendt ya argumentó que los Eichmann nazis eran gente anodina, Shklar y Lessing que los fanáticos no parecen casi nunca psicópatas sino gente respetable y que los atropellos se producen precisamente allí donde no alcanza la mirada abstracta de los altos ideales de justicia o de legalidad. Al caracterizar el rasgo cotidiano y trivial de la crueldad y la abyección, más allá de una teorización metafísica sobre ningún mal radical, todas ellas nos ofrecen, a cambio, la posibilidad contraria: pensar que los diques de contención a la destrucción política y moral probablemente residen en gente normal y corriente, con la que uno se cruza por la calle. Como dice Lessing: “Es esta una época en que da miedo estar vivo, en que es difícil pensar en los seres humanos como criaturas racionales. Dondequiera que uno mire solo ve brutalidad y estupidez […] Pero yo creo que, si bien es cierto que en líneas generales vamos a peor, es el hecho de que las cosas sean tan aterradoras lo que hace que nos quedemos como hipnotizados y no advirtamos –o si las advertimos, les restemos importancia– fuerzas igualmente poderosas en sentido contrario: las fuerzas de la razón, la cordura y la civilización.”
((Doris Lessing, Las cárceles que elegimos, Barcelona, Lumen, 2018, p. 19.
))
Las cárceles que elegimos es mucho más que un conjunto de conferencias de la autora en torno al espíritu crítico y al papel de las minorías disidentes: es un precipitado de “experiencias históricas en primera persona” que nos fustiga como siempre lo hace quien parece estar de vuelta de todo –precisamente por haber ido a todas partes– pero de pronto nos invita, para nuestra sorpresa, a no tirar la toalla. Ese peculiar tipo de gente que no nos suele caer bien y que nunca nos animará a marchar “en pos de” pero sí, de pronto, a ir “a pesar de”. El desafío del oráculo de Delfos, “conócete a ti mismo”, está cincelado como un frontispicio invisible a lo largo de todo el libro. Nunca como ahora, nos señala Lessing, conocemos tanto sobre nosotros mismos y nuestro pasado y sin embargo nos ha servido de tan poco. La defensa apasionada que realiza del autoconocimiento está estrechamente relacionada con la idea ya señalada de aprender a gobernarnos tal como somos y no tal como nos gustaría ser, así como con la advertencia de que si no sabemos hacerlo, más que gobernarnos a nosotros mismos seremos gobernados, fundamentalmente por los mecanismos y resortes del poder que nunca han tenido ningún problema en utilizar todas las técnicas de lavado de cerebro y propaganda que suministran las diferentes especies de ingenierías sociales que se han dado a lo largo de la historia. Saber cuáles son nuestros automatismos es, para Lessing, la única manera de poder ejercer nuestra libertad sin que una versión edulcorada e idealizada de esta se convierta en la coartada del automatismo más aterrador que existe: convencer a la gente de que es libre sin serlo. “Imaginemos”, nos dice, que “se enseñara en las escuelas: ‘Si estás en tal o cual tipo de situación y si no tienes cuidado, acabarás comportándote como un bruto y un salvaje si se te ordena que lo hagas. Cuidado con esas situaciones. Debes mantenerte en guardia contra tus instintos y reacciones más primitivos’”.
(( Doris Lessing, op. cit, p. 90.
))
La originalidad de Lessing reside en que, a contracorriente de toda una estela de, por lo demás, valiosa crítica contemporánea contra los dispositivos de poder inscritos en el ideal de objetividad de las ciencias sociales, lejos de abominar de la objetivación que realiza la mirada de estos saberes nos impele a “atrevernos a saber”: específicamente a saber qué se sabe de nosotros, a fin de que podamos usar esos conocimientos no solo para vernos a nosotros mismos como otros, de que podamos salir de nuestro narcisista antropocentrismo para “observar nuestro comportamiento de manera tan apasionada como observamos el de otras especies”,
((Doris Lessing, op. cit, p. 18.
))
sino también como defensa contra quienes puedan utilizarlo con fines autoritarios.
Apelando a su propia experiencia como militante de izquierdas, Lessing advierte de que ni ella ni ninguno de sus bienintencionados compañeros eran excéntricos ni chiflados sino simplemente gente normal y corriente cuya visión estaba opacada, porque no eran capaces de verse desde otras perspectivas ni, por tanto, de superar la ignorancia epistémica del carácter parcial de sus propias creencias. Estaban, simplemente, convencidos de estar en el lado correcto de la historia sin reparar en que la historia no tiene lados correctos sino más bien víctimas de buenas intenciones que se acumulan a ambos lados. Doris Lessing sabe poner muy bien el dedo en el ojo al señalar cómo nos gusta aquello que en teoría no debería gustarnos, como la fascinación por la violencia y las concepciones sacrificiales de la historia, tan deudoras de modelos religiosos escatológicos (baste con echar una mirada a himnos, consignas, lemas incluso de carácter emancipatorio con su onmipresente alusión a la sangre que se derrama por elevadas causas) o cómo nos agradan cosas que parecen deseables pero no deberían serlo: verdades incontrovertibles, certezas, seguridades, la calidez de los grupos afectivos, etc., conceptos que a su juicio pavimentan el camino para que llegado el caso “personas cuerdas, en etapas de locura colectiva, puedan asesinar, destruir, mentir y jurar que lo negro es blanco”.
((Doris Lessing, op. cit, p. 51.
))
Ni siquiera el compromiso escapa a su cáustica crítica al aconsejar con ironía que respondamos ante la pregunta de si uno es un escritor o un intelectual “comprometido” con otra: “¿comprometido con qué?”.
Uno de los pasajes más hermosos del texto y de una indudable actualidad defiende, más allá de la sátira vitriólica, el extraordinario poder de la carcajada franca y generosa, el poder del humor como medio para vernos a nosotros mismos con distancia y como modo de disidencia en sociedades que tienden cada vez más a normativizar el humor. Lessing, autora ella misma de la humorada de haber enviado manuscritos con pseudónimo que fueron rechazados, siendo una autora ya consagrada, solo para incomodar al establishment de la crítica literaria británica, nos invita a optar por la risa pues “Los investigadores del lavado de cerebro y el adoctrinamiento descubrieron que la gente que sabía reír era la que resistía mejor […] Los fanáticos jamás se ríen de sí mismos, la risa es por definición herética, a menos que se utilice con crueldad haciendo objeto de ella al adversario o al enemigo. Los fanáticos no saben reír […] Los tiranos y los opresores no se ríen de sí mismos y no toleran que nadie se ría de ellos.”
(( Doris Lessing, op. cit, p. 71.
))
El temperamento desengañado, humorístico y extrañamente optimista que pese a todo exhibe Lessing es propio de los espíritus finos acostumbrados a moverse en las paradojas. Esas cárceles que elegimos a las que hace referencia el título de su libro tienen su propia némesis en una triple revolución paradójica, por silenciosa: la “revolución callada que se basa en la observación serena y precisa de nosotros mismos, de nuestro comportamiento y capacidades”,
((Doris Lessing, op.cit, p. 71.
))
la revolución de la risa (no de sonrisas) como el preciso alfiler que pincha el globo abotargado de nuestras pomposas certezas y nuestras pulsiones gregarias y autoritarias por igual y la tercera revolución, especialmente difícil en estos tiempos de burbujas epistémicas y cámaras de resonancia: la de atender a los argumentos de los otros, pues “cuando hablo de hacer uso de nuestras libertades no me refiero únicamente a acudir a manifestaciones, formar parte de partidos políticos y todo eso, que no es más que un aspecto del proceso democrático, sino a analizar ideas, vengan de donde vengan, para ver qué pueden aportar a nuestra vida y a la sociedad en que vivimos”. ~
es profesora de filosofía en la Universidad Carlos III. Ha traducido a Shklar. Su libro más reciente es Impedir que el mundo se deshaga. Por una emancipación ilustrada (Libros de la Catarata, 2016)